UNA AVENTURA
SHERWOOD ANDERSON
CUENTO/ESTADOS UNIDOS

Alice Hindman, que tenía ya veintisiete años cuando George Willard era todavía un muchacho, había pasado toda su vida en Winesburgo. Estaba empleada en la tienda de ultramarinos de Winney, y vivía en casa de su madre, que estaba casada en segundas nupcias.
El padrastro de Alice, pintor de coches, era dado a la bebida. Tenía una historia muy extraña; valdrá la pena de que la cuente algún día.
Cuando Alice tenía veintisiete años era una muchacha alta y más bien delgada. Su cabeza, muy voluminosa, era lo que más destacaba de su cuerpo; tenía las espaldas un poco inclinadas; los ojos y los cabellos castaños. Alice era una mujer muy tranquila que ocultaba, bajo apariencias de placidez, un fermento interior en continua actividad.
Alice había tenido una aventura amorosa con cierto joven, siendo ella una chiquilla de dieciséis años. En aquel entonces no había empezado todavía a trabajar en el almacén. El joven, que se llamaba Ned Currie, era mayor que Alice. Estaba empleado, como George Willard, en el Winesburg Eagle; durante mucho tiempo se veía casi todas las noches con Alice. Paseaban juntos bajo los árboles, por las calles del pueblo, y hablaban del destino que darían a sus vidas. Alice era entonces una chiquilla muy linda, y Ned Currie la estrechó entre sus brazos y la besó. El joven se exaltó y dijo cosas que no pensaba decir; también Alice se llenó de exaltación, porque la traicionó su deseo de que entrase en su vida monótona un rayo de belleza. También ella habló, quebrase la corteza exterior de su vida, toda su reserva y desconfianza características, y se entregó́ por completo a las emociones del amor. A finales del otoño, Ned Currie se marchó́ a Cleveland, esperando colocarse en un periódico de aquella ciudad y abrirse camino en el mundo; y ella, con sus dieciséis años, quería irse con él. Manifestole con voz temblorosa su oculto pensamiento. «Yo trabajaré y tú podrás también trabajar —le dijo—. No quiero echarte encima una carga inútil que te impida progresar. No te cases ahora conmigo. Prescindiremos por ahora de ello, aunque vivamos juntos. Nadie murmurará aunque vivamos en la misma casa, porque nadie nos conocerá en aquella ciudad y la gente no se fijará en nosotros.»
Ned Currie se quedó́ confuso ante aquella resolución y entrega que de sí misma le hacía su novia, pero se sintió también conmovido. Su primer deseo había sido hacer de la muchacha su amante, pero cambió de resolución. Pensó en protegerla y cuidar de ella. «No sabes lo que te dices —le contestó con aspereza—. Ten la seguridad de que no te consentiré que hagas semejante cosa. En cuanto consiga un buen empleo regresaré. Por el momento tendrás que quedarte aquí. Es lo único que podemos hacer.»
La víspera del día en que había de marchar de Winesburgo para empezar su nueva vida en la ciudad, fue Ned Currie a buscar a Alice. Empezaba a anochecer. Pasearon por las calles durante una hora, luego alquilaron un cochecillo en las caballerizas de Wesley Moyer y salieron a dar un paseo por el campo. Salió́ la luna y los muchachos no supieron qué decirse. La tristeza le hizo olvidar al joven los propósitos que había hecho respecto a su manera de conducirse con la joven.
Saltaron del coche junto a un extenso prado que descendía hasta el lecho del Wine Creek, y allí, en la pálida claridad, se hicieron amantes. Cuando regresaron a la población, hacia la medianoche, los dos estaban alegres. Parecíales que ningún acontecimiento futuro podía borrar la maravilla y la belleza de lo que acababa de ocurrir. Ned Currie dijo al despedirse de la joven a la puerta de la casa de su padre: «De aquí en adelante tendremos que seguir unidos, suceda lo que suceda.»
El joven periodista no consiguió colocarse en Cleveland y marchó hacia el Oeste, a Chicago. Durante algún tiempo sentía su soledad y escribía todos los días a Alice. Pero la vida de la ciudad lo envolvió en su torbellino; fue haciendo amigos y descubrió en la vida nuevos motivos de atracción. Se hospedaba en Chicago en una pensión en la que había varias mujeres. Una de ellas despertó́ su interés y se olvidó́ de Alice, que había quedado en Winesburgo. Antes de finalizar el año dejó de escribirle y sólo se acordaba de la muchacha muy de tarde en tarde, cuando se sentía solitario o cuando paseaba por algunos de los parques de la ciudad y veía brillar la luz de la luna sobre la hierba, como brillaba aquella noche en el prado cercano al Wine Creek.
La muchacha de Winesburgo, iniciada ya en el amor, fue creciendo hasta hacerse mujer. Cuando tenía veintidós años falleció́ de repente su padre, que tenía una guarnicionería. Como el guarnicionero era un antiguo soldado, su viuda empezó a cobrar al cabo de algunos meses una pensión de viudez. Invirtió́ el primer dinero que cobró en comprar un telar, para dedicarse a tejer alfombras. Alice consiguió́ un empleo en la tienda de Winney. Durante varios años no hubo nada capaz de hacerle creer que Ned Currie no acabaría por volver a buscarla.
Se alegró de estar empleada, porque la diaria rutina del trabajo en la tienda hacia menos largo y aburrido el tiempo de la espera. Empezó a ahorrar dinero, con la idea de ir a la ciudad en busca de su amante en cuanto tuviese ahorrados dos o trescientos dólares, a fin de intentar reconquistar su cariño con su presencia.
Alice no censuraba a Ned Currie por lo que había ocurrido en el campo, a la luz de la luna, pero experimentaba la sensación de que no sería capaz ya de casarse con otro hombre. Le parecía una monstruosidad la idea de entregar a otro lo que ella tenía conciencia de que sólo podía pertenecer a Ned. No hizo caso alguno de otros jóvenes que procuraron atraer su interés. «Soy su mujer y continuaré siéndolo, vuelva o no vuelva», se decía a sí misma; y por muy dispuesta que estuviese a mirar por su propio interés, no habría sido capaz de comprender el ideal, cada vez más difundido hoy, de una mujer dueña de sus propios destinos y persiguiendo, en un toma y dame, su propia finalidad en la vida.
Alice trabajaba en la tienda desde las ocho de la mañana hasta las seis de la noche, y tres tardes por semana volvía a la tienda a trabajar de siete a nueve. Conforme fue pasando el tiempo y ella sintió́ cada vez más su soledad, empezó́ a poner en práctica los recursos comunes a todas las personas solitarias. Por la noche, cuando subía a su cuarto, se arrodillaba en el suelo para rezar, y en medio de sus rezos murmuraba las cosas que hubiera querido decir a su amante. Se aficionó a objetos inanimados, y no consintió́ que nadie pusiese la mano en los muebles de su habitación, porque ésta era suya exclusivamente. Continuó ahorrando dinero, aun después de que abandonó su propósito de marchar a la ciudad en busca de Ned Currie.
El ahorro se convirtió́ para ella en un hábito adquirido, y cuando necesitaba comprar ropa nueva, se privaba de hacerlo. A veces, en tardes lluviosas, sacaba en el almacén su libreta del Banco y, abriéndola delante de ella, se pasaba las horas sonando cosas imposibles para economizar una cantidad de dinero suficiente para que ella y su futuro marido pudiesen vivir de las rentas.
«A Ned le ha gustado siempre viajar por el mundo —pensó—. Yo le daré la oportunidad de hacerlo. Cuando estemos ya casados y pueda yo ahorrar su dinero y el mío, nos haremos ricos. Entonces podremos viajar juntos por todo el mundo.»
Y fueron pasando las semanas, que se convirtieron en meses, y los meses en años, y Alice continuó esperando en la tienda de ultramarinos, sonando siempre con la vuelta de su amante. Su patrón, un anciano de pelo entrecano, dentadura postiza y un bigotito ralo que le caía sobre la boca, era poco aficionado a la charla; a veces, en los días lluviosos o en los días de invierno en que el temporal se desencadenaba sobre Main Street, pasaban horas y horas sin que entrase un solo cliente. Entonces Alice arreglaba y volvía a arreglar los géneros de la tienda. Permanecía de pie junto al escaparate, desde donde podía observar la calle desierta, y pensaba en las noches en que paseaba con Ned Currie y en las cosas que éste le había dicho. «De aquí́ en adelante tendremos que ser el uno del otro.» Aquellas palabras resonaban una y otra vez en el cerebro de aquella mujer que iba entrando en años. Asomaban las lágrimas a sus ojos. A veces, cuando había salido su patrón y ella se encontraba sola en la tienda, apoyaba su cabeza en el mostrador y lloraba. «Ned, te estoy esperando», murmuraba una y otra vez; y su temor, que se iba deslizando en su in1crior, de que no volviese nunca más adquirió cada vez mayor fuerza.
La región que rodea a Winesburgo es deliciosa durante la época de primavera, después de las lluvias del invierno y antes de que lleguen los calurosos días del estilo. El pueblo se levanta en medio de una llanura, pero más allá de los sembrados surgen encantadoras extensiones de bosques. Hay en esas arboledas muchos pequeños rincones escondidos, lugares sosegados a donde suelen ir a sentarse los enamorados en las tardes de los domingos. Por entre los árboles se descubre la llanura y se ve desde allí a la gente de las granjas atareada en los corrales y a las personas que van y vienen en carruaje por las carreteras. Repican las campanas en el pueblo y de vez en cuando pasa un tren que, visto a lo lejos, parece de juguete.
Pasaron muchos años después de la marcha de Ned Currie sin que Alice fuese al bosque los domingos con otros jóvenes; pero cierto día, a los dos o tres años de la marcha de aquel, haciéndosele insoportable su soledad, se vistió con sus mejores ropas y salió del pueblo. Encontró un pequeño espacio abrigado desde el cual podía distinguir el pueblo y una ancha faja de campo v se sentó́. Asaltarle el temor de su edad y de la inutilidad de todo lo que hiciese. No pudo permanecer sentada y se levantó́. Puesta en pie, y al ir recorriendo con la mirada el paisaje, hubo algo, tal vez el pensamiento de aquella vida que no se interrumpía jamás a través de la cadena de las estaciones del año; hubo algo que la hizo fijar su atención en los años que pasaban. Se dio cuenta de que había perdido la belleza y la frescura de la juventud, y se estremeció de temor. En aquel momento tuvo por primera vez la sensación de que la habían estafado. No le echaba la culpa a Ned Currie y no sabía tampoco a quien echársela. Se sintió́ invadida de tristeza; cayó de rodillas y se esforzó́ por rezar, pero en lugar de oraciones salieron de sus labios palabras de protesta. «No volverá ya a mí. No volveré a encontrar ya la felicidad. ¿Por qué trato de engañarme a mí misma?», exclamó; y se sintió poseída de una extraña sensación de alivio, nacida de aquel primer esfuerzo para enfrentarse con el miedo, que había llegado a ser una parte de su vida diaria.
El año en que Alice cumplió́ los veinticinco ocurrieron dos cosas que rompieron la triste monotonía de sus días. Su madre se casó́ con Bush Milton, el pintor de coches de Winesburgo, y ella, por su parte, ingresó en la congregación de la Iglesia Metodista. Alice se había hecho de la iglesia porque había llegado a tener miedo de la soledad de su vida. El segundo matrimonio de su madre había puesto más aun de relieve su aislamiento. «Me estoy haciendo vieja y rara. Si Ned vuelve, ya no me querrá́. Los hombres de la ciudad donde el está viven en una perpetua juventud. Son tantas las cosas que allí ocurren que no tienen tiempo de hacerse viejos», se decía a sí misma con una sonrisa de amargura; y empezó́ a relacionarse resueltamente con otras personas. Todos los martes por la noche, después de cerrar la tienda, iba a una reunión religiosa que se celebraba en el sótano de la iglesia, y los domingos por la noche, acudía a las reuniones de una sociedad que se llamaba la Liga de Epworth.
Alice no dijo que no cuando Will Hurley, un hombre de mediana edad, empleado en una droguería y que pertenecía también a la iglesia, se ofreció́ a acompañarla hasta su casa. «Claro está que no consentiré́ que se acostumbre a estar conmigo, pero no veo peligro alguno en que venga de cuando en cuando», pensó́, resuelta siempre a continuar siendo fiel a Ned Currie.
Alice, sin que ella misma se diese cuenta, intentaba asirse de nuevo a la vida, débilmente al principio, pero luego con mayor resolución cada vez. Caminaba en silencio al lado del empleado de la droguería; pero más de una vez, en la oscuridad, mientras caminaban como dos estúpidos, alargó la mano para tocar suavemente los pliegues de su americana. Cuando se despedía de ella, frente a la puerta de la casa de su madre, Alice, en lugar de entrar en casa, se quedaba un momento junto a la puerta. Sentía impulsos de llamar al empleado aquel, de rogarle que se sentase con ella en la oscuridad del porche de la casa, pero temía que no la comprendiese. «No es a él a quien yo quiero —se decía a sí misma—. Lo que yo busco es huir de mi gran soledad. Si no tomo precauciones acabaré por desacostumbrarme del trato de la gente.»
A principios de otoño del año en que cumplía los veintisiete, se apoderó de Alice un desasosiego apasionado. No podía sufrir la compañía del empleado de la droguería y cuando llegaba, al atardecer, para sacarla de paseo, ella lo despachaba. Su cerebro trabajaba con una intensa actividad; volvía a casa fatigada de permanecer largas horas detrás del mostrador y se metía en la cama, pero no podía conciliar el sueño. Permanecía con los ojos muy abiertos, queriendo penetrar en la oscuridad. Su imaginación jugaba dentro del cuarto como un niño que se despierta después de muchas horas de sueño. En lo más profundo de su ser había algo que no se dejaba engañar con fantasías y que exigía a la vida una respuesta bien definida.
Alice cogió una almohada entre sus brazos y la apretó́ fuertemente contra sus senos. Se echó fuera de la cama y arregló la manta de manera que, en la oscuridad, abultaba como si hubiese alguien entre las sabanas; se arrodilló junto al lecho y acarició aquel bulto, susurrando una v otra vez como una cantinela: «¿Por qué no ocurre algo de improviso? ¿Por qué́ me dejan sola?» Aunque algunas veces se acordaba de Ned Currie, lo cierto es que no contaba ya con él. Sus deseos se habían hecho imprecisos. No suspiraba por Ned Currie ni por ningún otro hombre determinado. Quería ser amada, que hubiese algo que hiciese; eco a la llamada que surgía de su interior cada vez con mayor fuerza.
Así las cosas, tuvo Alice una aventura; fue en una noche de lluvia, y aquella aventura la llenó de terror y confusión. Había regresado de la tienda a las nueve y no estaba nadie en casa. Bush Milton andaba por el pueblo y su madre había ido a casa de una vecina. Alice subió a su cuarto y se desvistió a oscuras. Permaneció́ un momento junto a la ventana, escuchando el ruido de las gotas que golpeaban los cristales, y de pronto se apoderó de ella un extraño deseo. Sin detenerse a pensar en lo que iba a hacer, echó a correr escaleras abajo por la casa en tinieblas y se zambulló en la lluvia que caía. Mientras permanecía de pie en el pequeño espacio sembrado de hierba que había frente a su casa, sintiendo correr por su cuerpo la fría lluvia, se adueñó́ por completo de ella un deseo loco de echar a correr desnuda por las calles.
Se imaginó que la lluvia ejercía sobre su cuerpo un influjo creador y maravilloso. Hacía muchos años que no se había sentido tan llena de juventud y de energía. Sentía impulsos de saltar y de correr, de gritar, de topar con algún ser humano solitario y abrazarse a él. Por la acera enladrillada se oyeron las torpes pisadas de un hombre que iba camino de su casa. Alice echó a correr. Poseíala un capricho salvaje y desesperado. «¡Qué me importa quién sea! Está solo, y yo me llegaré a él —pensó—; y sin detenerse a reflexionar en las posibles consecuencias de su locura, lo llamó cariñosamente de este modo: ¡Espera! No marches. Seas quien seas, tienes que esperar.»
El hombre que pasaba por la acera se detuvo y se quedó́ escuchando. Era viejo y algo sordo. Se llevó la mano a la boca para dar más resonancia a sus palabras y gritó con toda su fuerza: «¿Cómo? ¿Qué dice?»
Alice se dejó́ caer al suelo toda temblorosa. Tan asustada quedó, pensando en lo que había hecho, que cuando el hombre siguió su camino, ella no tuvo valor para ponerse en pie, sino que se dirigió hasta su casa gateando sobre la hierba. Cuando llegó a su cuarto, se cerró por dentro y arrimó la mesa de tocador a la puerta. Su cuerpo tiritaba como si hubiese cogido frio; y era tal el temblor de sus manos que no podía ponerse el camisón. Se metió en la cama, hundió́ su rostro en la almohada y sollozó desconsoladamente. «¿Qué es lo que me pasa? Si no tomo precauciones, un día haré algún disparate horrible», pensaba. Se volvió de cara a la pared y procuró armarse de valor para hacerse a la idea de que son muchas las personas que se ven obligadas a vivir y morir solitarias, aun en Winesburgo.








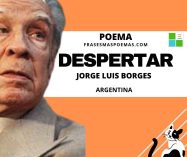

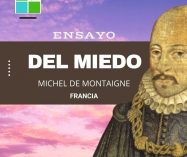












Deja un comentario