EL ÚLTIMO LIBRO
ALPHONSE DAUDET
CUENTO/FRANCIA

«¡Ha muerto!» me dijo alguien en la escalera. Desde hacía ya unos días esperaba la lúgubre noticia. Sabía que, de un momento a otro, me la iba a encontrar en esta puerta; y, sin embargo, me sorprendió como algo inesperado. Con el corazón triste y los labios temblorosos, entré en esta humilde vivienda de hombre de letras donde el despacho ocupaba la mayor parte, donde el estudio despótico se había adueñado de todo el bienestar, de toda la claridad de la casa.
Estaba allí, tendido en una cama de hierro muy baja; y la mesa cargada de papeles, su gran caligrafía interrumpida en mitad de la página, su pluma aún de pie en el tintero, daban fe de que la muerte lo había golpeado súbitamente. Detrás de la cama, un alto armario de roble, desbordando manuscritos y papeles, se entreabría por encima de su cabeza. A su alrededor, libros, sólo libros, sólo libros: por todas partes, en las estanterías, sobre las sillas, sobre el escritorio, apilados en el suelo en los rincones, hasta al pie de la cama. Cuando escribía ahí, sentado a su mesa, este amontonamiento, estos papeles sin polvo podían agradar a la vista: se sentía la vida, el entusiasmo en el trabajo. Pero, en esta habitación de muerto, parecían algo lúgubre. Todos aquellos pobres libros, que se venían abajo por pilas, parecían dispuestos a marcharse, a perderse en la gran biblioteca del azar, dispersa por las tiendas, por los márgenes del río, por los puestos de viejo, abiertos por el viento y la ociosidad.
Acababa de besarlo y permanecía allí, de pie, mirándolo, aún impresionado por el contacto de aquella frente fría y pesada como una piedra. De repente, la puerta se abrió. Un dependiente de librería, cargado, jadeante, entró alegremente y dejó sobre la mesa un paquete de libros recién salidos de imprenta.
-Un envío de Bachelin -gritó. Luego, al ver la cama, retrocedió, se quitó la gorra y se retiró discretamente.
Había algo horriblemente irónico en aquel envío del librero Bachelin, que llegaba con un mes de retraso, esperado con tanta impaciencia por el enfermo y recibido por el muerto… ¡Pobre amigo! Era su último libro, aquél en el que había puesto todas sus esperanzas. ¡Con cuánto esmero sus manos, ya temblorosas por la fiebre, habían corregido las pruebas de imprenta! ¡Qué ansias por tener en sus manos el primer ejemplar!
Los últimos días, cuando ya no hablaba, sus ojos permanecían clavados en la puerta; y si los impresores, los gerentes, los encuadernadores, toda esa masa empleada en la obra de una sola persona, hubieran podido ver aquella mirada de angustia y de espera, las manos se habrían acelerado, las letras se habrían colocado debidamente en las páginas, las páginas en volumen para llegar a tiempo, es decir, un día antes, y darle al moribundo la alegría de encontrar reflejado, fresco en el perfume de un libro nuevo y en la nitidez de los caracteres, aquel pensamiento que él sentía huir y nublarse.
Incluso en plena vida, hay en ello efectivamente para el escritor una felicidad de la que no se hastía jamás. ¡Qué sensación deliciosa produce abrir el primer ejemplar de su obra, verla impresa, como en relieve, y no en la gran ebullición del cerebro donde siempre está algo confusa! Cuando se es joven produce deslumbramiento: las letras resplandecen, circundadas de azul, de amarillo, como si se tuviera la cabeza llena de sol. Más tarde, a esa alegría de inventor se mezcla algo de tristeza, la añoranza de no haber dicho todo cuanto se quería decir. La obra que había dentro de ti parecía siempre más bella que la que se ha hecho. ¡Se pierden tantas cosas en el viaje de la cabeza a la mano! Viéndola en las profundidades del sueño, la idea de un libro se parece a esas bonitas medusas del Mediterráneo que pasan por el mar como matices flotantes; depositadas éstas sobre la arena, no son más que un poco de agua, unas gotas descoloridas que el viento seca de inmediato.
Desgraciadamente, el pobre chico no había tenido ni esas alegrías ni esas desilusiones respecto a su última obra. Era lamentable ver aquella cabeza inerte y pesada, dormida sobre la almohada y, a su lado, aquel libro completamente nuevo, que iba a aparecer en los escaparates, a mezclarse con los ruidos de la calle, con la vida de la jornada, del que los transeúntes leerían inconscientemente el título, se lo llevarían en la memoria, en el fondo de sus retinas, con el nombre del autor, el mismo nombre inscrito en la página triste de la alcaldía, tan risueño, tan alegre en la portada de color claro. El problema del alma y del cuerpo parecía estar presente allí por completo, entre aquel cuerpo rígido que iban a enterrar, a olvidar, y aquel libro que se desprende de él, como un alma visible, viva, y tal vez inmortal…
-Me había prometido un ejemplar -dijo muy bajo una voz llorosa cerca de mí.
Me dí la vuelta y vi, bajo unas gafas doradas, unos ojillos vivos y fisgadores que conozco, y ustedes también, todos ustedes amigos que escriben. Es un aficionado a los libros que, tan pronto como un volumen tuyo es anunciado, viene a llamar a tu puerta con dos golpecitos tímidos y persistentes que se le parecen. Entra sonriente, encorvado, bulle a tu alrededor, te llama maestro, y no se irá de allí sin llevarse tu último libro.
¡Sólo el último! Tiene todos los demás, éste es el único que le falta. ¿Hay alguna forma de negárselo? Llega tan a punto, sabe tan bien cogerte en medio de esa alegría de la que hablábamos antes, en el abandono de los envíos, de las dedicatorias… ¡Ah! ¡qué terrible hombrecillo al que nada desanima, ni las puertas sordas, ni las acogidas frías, ni el viento, ni la lluvia, ni las distancias! Por la mañana se le encuentra en la calle de la Pompe arañando la diminuta puerta del patriarca de Passy; por la tarde regresa de Marly con el nuevo drama de Sardou bajo el brazo. Y así, siempre trotando, siempre buscando, llena su vida sin hacer nada y su biblioteca sin pagar.
Es cierto, la pasión por los libros debía ser muy fuerte en este hombre para traerlo así junto a este lecho de muerte.
-¡Ah! coja usted un ejemplar -le dije impaciente.
No lo cogió, lo engulló. Luego, una vez que el volumen estuvo bien hondo en su bolsillo, permaneció sin moverse, sin hablar, con la cabeza inclinada sobre un hombro, secándose las gafas con expresión conmovida. ¿Qué estaba esperando? ¿Qué era lo que le retenía? ¿Tal vez un poco de vergüenza, de apuro de marcharse inmediatamente, como si no hubiera venido nada más que a eso? ¡Pues no! Sobre la mesa, con el papel de envolver a medio quitar, acababa de ver unos cuantos ejemplares, con el canto ancho, sin recortar, con grandes márgenes, florones y culos de lámpara; y pese a su actitud recogida, su mirada y su pensamiento estaban clavados allí … ¡Y el muy desgraciado estaba deseando cogerlos!
Lo que es, no obstante, la manía de observar… Yo mismo me había dejado distraer de mi emoción y seguía, a través de mis lágrimas, aquella comedia lamentable que estaba representándose a la cabecera del muerto. Suavemente, por pequeñas sacudidas invisibles, el aficionado a los libros se acercaba a la mesa. Su mano se posó, como por casualidad, sobre uno de los volúmenes; le dio la vuelta, lo abrió, palpó sus hojas. A medida que lo hacía, sus ojos se iluminaban y la sangre le afluía a las mejillas. La magia del libro actuaba en él. Finalmente, no aguantando más, cogió uno:
-Es para el señor Sainte-Beuve -me dijo a media voz.
Y en su fiebre, en su turbación, en su miedo de que se lo quitara, quizá también para convencerme de que era para el señor Sainte-Beuve, añadió gravemente con una entonación de compunción intraducible:
-¡De la Academia Francesa!… -Y desapareció.

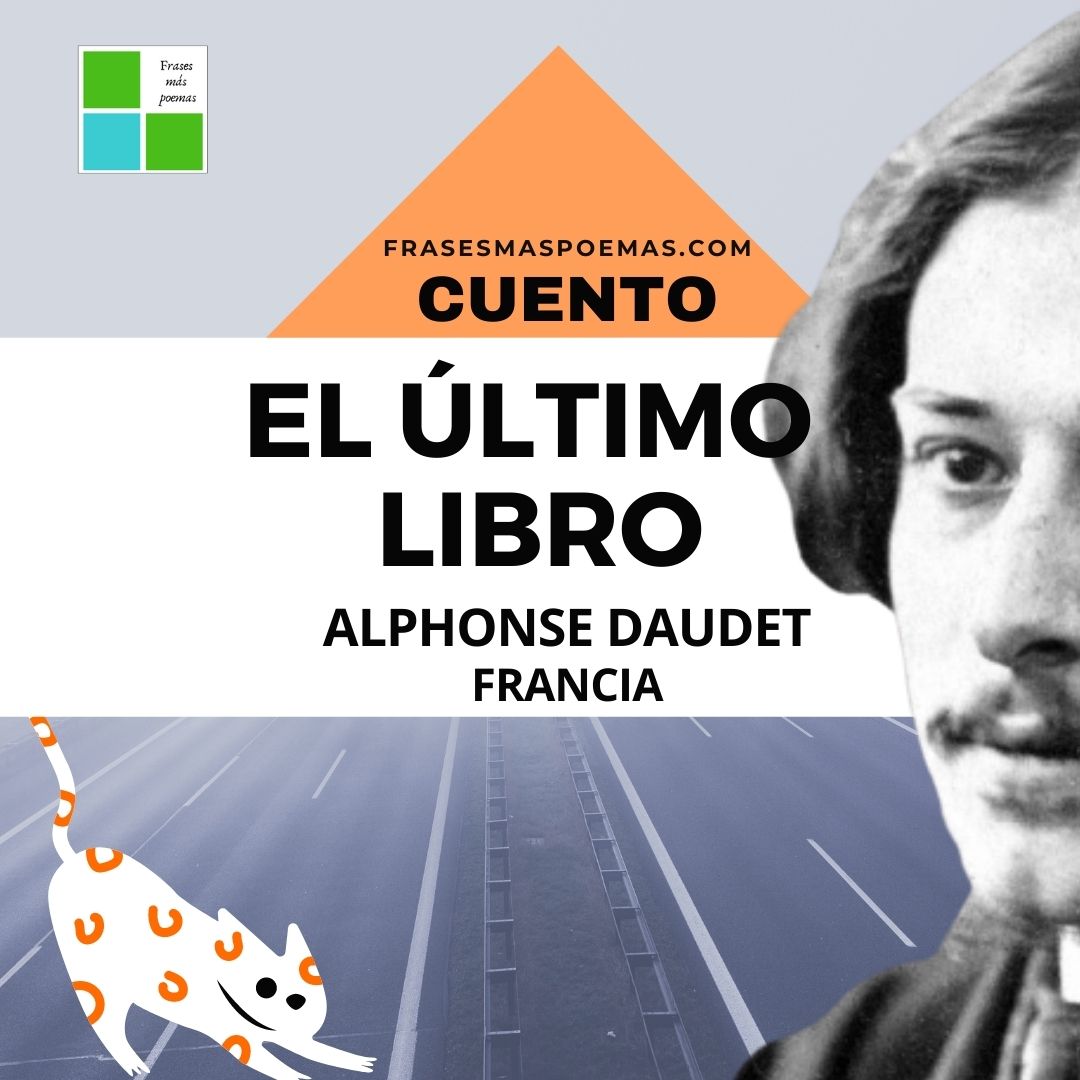




















Deja un comentario