Una masacre humana ocurre y un escritor escribe las penurias y detalles de aquella barbaridad. Miguel Ángel Asturias, el premio Nobel de Literatura, siente la obligación de su pluma para denunciar las injusticias de una invasión. Cadáveres para la publicidad es un cuento escrito es cuatro partes, que nos hace reflexionar sobre las incongruencias del poder y las maldades de las armas. Ahora, ¿por qué asesinaron a tantos inocentes? ¿Por qué los asesinos quieren hacer publicidad con unos cadáveres?
CADÁVERES PARA LA PUBLICIDAD
Miguel Ángel Asturias
Cuento / Guatemala
1
Sin un tiro las pistolas recalentadas, humeantes… sin filo los machetes mellados… sin cargas las escopetas… no quedaba sino la fuga y ya fue de pasar y pasar sombras… las mismas caras en otros cuerpos… los mismos cuerpos en otros pies… los mismos pies en otro lugar, en otro lugar, en otro lugar…
Sorprendidos a medianoche por tropas armadas hasta los dientes, escapaban en la oscuridad liviana de la madrugada, al final de una batalla en la que las descargas ya no eran de combate, sino de fusilamiento, después que los mercenarios barrieron con los poblados y sin detenerse en su avance, dejaron atrás piquetes de enloquecida limpia del terreno a sangre y fuego.
No pudo ser sino por sorpresa. Un avance arrollador por rutas ferroviarias ocultas entre bananales. Pero tampoco hubieran podido ser frente en plan de guerra, campesinos sin más armas que sus herramientas de trabajo. Cómo oponerse al invasor. Era el avance de unos soldados sin patria, hambrientos de botín y criminales a los que se les brindaba la oportunidad de saciar sus instintos en hombres indefensos, de saciar sus apetitos en mujeres honestas.
Y allá va la columna de prisioneros, sin delito, entre los insultos y los golpes de la soldadesca alquilada, que cuando le es insoportable oír andar gente que era dueña de su tierra, los suprime rociándolos de plomo, que para eso les entregaron armas que vomitan millares de balas.
Por grupos, ya diezmados, algunos alcanzan a llegar a los barracones que han destinado para concentrarlos.
—¡No somos delincuentes!… —se oyen aún las voces de algunos hombres enteros.
—¿Qué delito es ser de un sindicato?
—¡Nadie nos va a callar, así papo, si no hemos hecho nada!…
—¿La Compañía?… Fuera de exigirle lo que legalmente nos correspondía, jamás faltamos a nuestros deberes…
La sed y el calor los quebraba. Cada vez eran más en los estrechos barracones. No tenían ni dónde moverse. Se quejaron. El oficial que les oyó no dijo mucho:
—Espérense, espérense un ratito que lueguito va a empezar la fiesta. Ahora están muy apretaditos, pero ya dentro de un ratito… —y al ver que arrastraban entre varios soldados a un negro que les oponía resistencia, ordenó:
—No gasten energías, muchachos, allí mismito…
Y allí mismo doblaron de un tiro al negro Venaven. No se desplomó en seguida. Los impactos lo hicieron saltar. Y a los saltos rodaron por tierra dos o tres de los guardias que lo traían atado de los brazos. Y la sangre no corrió de inmediato sobre su cuerpo de ébano caliente, se le fue tiñendo primero la camisa por el codo y luego el pantalón por la entrepierna.
La ola de prisioneros crecía. Algunos llegaban con sus extraños vestidos de trabajo igual que buzos. Los despegaron de las máquinas con que regaban veneno contra la sigatoga. Olían a bananal, a calor de bananal. Pero junto a éstos cubiertos con cascos, anteojeras, guantes y grandes botas de hule, junto a estos pocos que sí antojaban soldados de un ejército moderno, estaban los desnudos, los que solo llevaban un pantaloncito y las piernas al aire, desnudos y yemosos del color del mismo paludismo. En pico de gallo bigotudo juntaban los labios para aprovechar el cigarrillo hasta el último chupón. Ya era fuego y ceniza lo que fumaban. Serían cien, serían doscientos, serían trescientos. Eran muchos. Ráfagas y ráfagas de ametralladoras. Gritos. Alaridos. Silencios inquietantes. Y nuevas masas humanas, sangrantes, golpeadas, aterrorizadas y amontonadas en los barracones, como ganado.
—No sé cómo dar muerte a tanta gente junta. Hay que fusilarlos por grupos, mi Coronel, y si empezamos, que sea luego, nos puede agarrar el tiempo.
—Es lo que me temo, mi Comandante, que si los separa por grupos, nos coja el tiempo, acuérdese que hay que enterrarlos. Allí donde están hay que acabar con ello. Separados por grupos habría que abrir zanjas por todos lados y eso le va a dar mucho trabajo.
—Sí, mi Coronel, en eso no había yo pensado, en que hay que enterrarlos.
—Y más o menos, cuántos serán…
—Allí tiene, señor, las listas de los sindicatos, y de éstos no se han ido muchos y los que se fugaron, la pagaron. Se le encargó dar cuenta con los prófugos al mayor Pacay.
—Es verdad que Pacay es especialista…
—Mil novecientos ley fugados figuran en su hoja de servicios… —rió el Comandante, con todos sus dientes de marfil rojizo. Luego frunciendo las cejas añadió:
—Ya me dio en qué pensar con lo de las zanjas para enterrarlos. Lo mejor que se me ocurre es ponerlos a ellos mismos a abrir una sola zanja. Es buena idea. Y allí hay herramientas…
—Y si es así, Comandante, no sé qué está esperando. Lástima que no van a tener tiempo de organizar el sindicato de los que se abren su propia zanja.
—Lo harían. Si se lo proponemos lo hacen. Una directiva, un secretariado de actas, de publicidad, de conflictos gremiales…
El Coronel pataleó para que no se le durmieran los pies desabrochando el cuello de la guerrera, en la mano el pañuelo con que se enjugaba el sudor de la cara, a golpecitos, y apenas respondió el saludo que le hizo el Comandante, al taconear y retirarse.
Nadie sabía nada. ¿Zanjas? ¿Para qué zanjas? ¿Para trincheras? ¿Querrán defenderse del contraataque del ejército del pueblo? ¿Por dónde, por qué lado del cielo o de la tierra, asomarán las tropas? ¿Dónde se dará la batalla? ¿Les será posible a ellos, prisioneros sin más armas que sus uñas y sus dientes participar en el combate? La muerte no les daba ya miedo. Si no podían unirse a la lucha, peleando, que al menos les dejaran presentar sus pechos, como carne que defendiera a los soldados de la revolución que vendrían a vengarlos y restablecer el orden.
Al que se detenía en la faena de cavar y sacar tierra, le golpeaban, y más de uno ya había rodado con las costillas o las mandíbulas rotas, vomitando sangre, pero sin volver a levantarse, porque apenas se embrocaba contra la tierra removida, lo sembraban de un balazo por la espalda. Otros, los que se sublevaban, morían más luego. Para prolongar el tiempo necesario a ver la venida de las tropas del pueblo, a irse siquiera con el sabor de la revancha, no había sino cavar, cavar sin protestar, cavar su propia tumba.
¿Por qué no se alzaban todos y que a todos los mataran de una vez, sin necesidad de abrir la zanja donde iban a arrojar sus cadáveres?
¿Por qué ahondar más aquella terrible cavidad que les abría las fauces? Porque los que cavaban jadeando, pujando, sintiendo que se les iban los orines, que la tripa mayor se les vaciaba de angustia, mientras paseaban los ojos cristalizados de miedo por el horizonte en espera de los soldados de la revolución, sabían que en aquella forma prolongaban su existencia, alargaban de unas horas, de unos minutos el tiempo de su vida, y en esas horas, en esos minutos, podían llegar, asomar, pintarse en lontananza las avanzadas del ejército del pueblo que indudablemente se movilizaba hacia aquellos sitios, para limpiar de mercenarios el terreno.
Y a cada palada de tierra, puesta fuera de la zafia, en los volcanes de piedras y barro arenoso que se habían ido formando, a cada golpe de pico y pala para abrir más adentro, a cada milímetro de profundidad que se ahondaba, cientos de hombres, sobreponiéndose a todo, a la muerte misma, se empinaban sobre su agonía para ver aparecer por alguna parte a los que vendrían a librarlos de la zanja, de la zanja en que ya estaban cayendo, pues a los que cavaban despacio, los mercenarios les acribillaban por la espalda.
—A la orden, mi Coronel… —se adelantó a decir el Comandante, contenida su respiración de perro ovejero, después de taconear, cuadrarse y saludar, al lado de un hermoso bruto en cuyo lomo lucía su estampa el Comandante en Jefe del sector.
—Mande a hacer alto —ordenó éste—. Ya es suficiente zanja y hay que dejarle a los zopes el chance de desenterrar algunas viandas para el banquete.
Y al ordenarse alto y quedar todos inmóviles, silentes, desamparados, teniéndose apenas en pie al sentir que se acortaba la esperanza de que llegaran los leales, se oyó tronar la voz del Coronel:
—¡Por Dios, por la Patria, por la Libertad… —y al gritar así, mientras un clarín de órdenes sonaban «atención y mando», rubricó el aire con el sable desnudo desde lo alto de su cabalgadura— hago saber a los aquí presentes que aquellos que habiendo pertenecido a los sindicatos renieguen de los mismos, den un paso al frente, para perdonarles la vida!
Ni uno solo de aquellos hombres se movió, la muerte ante ellos, la zanja a sus pies.
Fuera de sí, más pálido que sus víctimas, se empinó sobre los estribos de la cabalgadura, redoblando la fuerza de sus gritos para que le oyeran:
—¡Por Dios, por la Patria, por la Libertad… —y volvió a cortar el aire con el filo de su sable en tres molinetes, mientras el clarín, seguía tocando «atención y mando»— de los aquí presentes aquellos que habiendo pertenecido a los sindicatos, no hayan participado en las huelgas, no hayan firmado peticiones de aumento de jornal y reducción de horas de trabajo, no hayan exigido el contrato colectivo, no hayan ocupado las tierras que se quitaron a la Compañía, que den un paso al frente, para perdonarles la vida!
Un muchacho de veintitrés años se abalanzó como enloquecido, con los puños en alto, hacia donde estaba el Coronel, pero éste, al advertir el peligro de un hombre que se le venía encima, tiró violentamente de las riendas de su caballo y la bestia se levantó en el aire, poniéndose de manos sobre sus patas traseras, con lo cual quedó cubierto el precioso cuerpo del jefe, mientras varios disparos cuajaban en frío la furia juvenil del rebelde, cuyo cuerpo al desplomarse arrastró a todos los suyos, a todos los que con él, en medio de la más espantosa confusión de pólvora y humo, ayes y sangre, descarga tras descarga, iban cayendo dentro y fuera de la zanja. Algunos se arrastraban en los estertores de la muerte, para quedar juntos, que el corazón les alcanzara a quedar unido con otros corazones que latieron por las mismas causas y las mismas ideas, a formar un frente terrible y combativo, a no desligarse, a no traicionar la unidad necesaria en la lucha y en la muerte, brazo con brazo, carne con carne, sangre con sangre, hueso con hueso…
2
La noche de la «zanjona» se turbó por el ruido de un tren. El maquinista, al oír las detonaciones de las descargas y ver los fuegos de la fusilería en la oscuridad, detuvo la marcha de la locomotora con la más terrible sacudida para los carros del convoy. Al asalto ocuparon el tren los mercenarios. Tenían hambre de muerte y buscaban a quién matar. Ya se estaban matando entre ellos. Allí mismo, mientras disputábanse a las mujeres conseguidas en los burdeles para el ejército de «liberación», hubo una refriega entre hondureños y nicaragüenses.
Todos, todos tenían necesidad de hembra. Untarse de carne de mujer el cuerpo para borrar de sus brazos, de su piel, de todo lo que los cubría, la sensación de muerte, de carne helada, pegajosa, con lloro, no con sudor, que les quedó de la zanja. Ya se aferraban a las prostituidas, perfume y desinfectante, por arrancarse aquel olor a muerto que el aguardiente no consiguió quitarles, las poseían de inmediato, en la oscuridad, sobre la tierra, y tras el espasmo rápido o prolongado, se las frotaban al cuerpo igual que jabón espumoso de saliva, engomado de esperma y salóbrego de sudor picante, todo mezclado con la humedad caliente de la noche, el sereno con peso de llanto, el astringente y metálico olor de la sangre y el tufo de la pólvora en los trapos quemados.
Al Coronel Gerardino Cárcamo le lucía tanto el casco, según él, que se esponjaba del gusto ante el espejo, en espera de su pedido. Una hembraza color de tamarindo, de esas que se pegan como calcomanía al macho, ojos de cachorra, dientes de caimana, brotones los pechos, el cuerpo de junco.
Volvió a cubrir la lámpara que había descubierto para mirarse al espejo. El mismo dio la orden de oscuridad completa en el campamento.
Un grumo de risa anunció la proximidad de su pedido y en la penumbra, surgiendo de la oscuridad, dibujóse la Quinancha.
—Trompudo mi amor… —le dijo la mujer al entrar—, hacerme venir hasta este infierno. Me estoy asando en vida. Mírame cómo estoy… Y de paso que me salpicó lodo maldito en este dedo herido… El bestia del maquinista paró el tren en seco, ni que uno fuera ganado. Decime si sabes cómo empieza el tétano…
El Coronel, sin escuchar, la había tomado de la cintura acariciándola con las manos flotantes y sudorosas, tan pronto el pecho, tan pronto las piernas.
Un manotazo de la Quinancha le hizo abandonar aquel trasteo.
—Sabes cómo empieza el tétano, decímelo. Yo ya siento las quijadas trabadas y basca.
—Si te sentías enferma para qué viniste…
—No me sentía enferma, pero quién no se va a marear viajando en un tren para ganado, y mucho que les dijeron a las muchas que era para estar con gringos…
—Y qué, ya también mi vieja se volvió gringuera…
—Las muchachas, digo, no yo, y ve quién habla… Pero decime, por favor si sabes cómo empieza el tétano…
—En las tetas…
—Anda a la mierda…
—Pregúntale a los gringos…
—Le estoy preguntando al mejor sirviente de ellos… ¿Cómo empieza el tétano? ¡Decime, decime, no seas perro!
—Voy a llamar al médico de guardia y le preguntamos. Yo no sé cómo empieza el tétano.
—Mientras tanto tal vez haya a la mano un poco de alcohol.
—Coñac…
—Cualquier cosa en siendo luego…
El Coronel vino con la botella. De paso y de un puntapié despertó al asistente para que fuera a llamar al médico, advirtiéndole que le previniera que era un caso de tétano.
—No seas bestia, me estás echando donde no es.
—Es que no veo…
—Préstame la botella…
—Mejor levanto el trapo que está encima de la lámpara…
Y lo hizo.
La Quinancha apareció con la mano ensangrentada, lodosa. El líquido ambarino la sacudió, los dientes apretados, los ojos carbonosos.
—No me has dado ni un beso.
—¿Para golpearme la cara en esa bacinica que tenés aposentada en la cabeza?
El Coronel se llevó la mano al casco. Con lo bien que le quedaba y esa porquería de mujer llamándolo bacinica.
—¿Y dónde te enlodaste?…
—Me caí en una zanja en que, según dicen, hay muertos. Es lodo cadavérico. Ya me siento con fiebre. Estoy sudando. Me quemo. Estoy temblando. No se me quita el temblor del cuerpo.
El médico se presentó, seguido del ayudante, y sin más ni más le puso la primera inyección antitetánica.
—¿Antiputánica, doctor? ¡No quiero que me la cure de eso!
La Quinancha lo oyó burlarse de ella y se puso a llorar como criatura. Solo en la noche en que quedó huérfana había llorado así.
Al irse el médico tiritaba tendida en el catre del guerrero. El asistente trajo otro catre y allí se acostó aquél, vestido, con el casco junto a la almohada. El lienzo había vuelto a caer sobre la lámpara. No se dormían. Inmóviles sin poder cerrar los ojos. Ella atisbando el momento en que la enfermedad comenzaría. El rabioso, contrariado. Por fin se quedó dormido. Su respiración cremosa se fue haciendo ronquido.
La Quinancha vio moverse un bulto. Tanteaba de un lado a otro en la entretela de la oscuridad y la penumbra. Vestía trapos blancos. ¿Quién pudo entrar? ¿No estaban los guardias, los guardaespaldas y el asistente, todos armados y con orden de disparar al que intentara entrar donde el jefe descansaba?
La Quinancha se levantó. No era producto de su fiebre. Tenía que cubrir a su guerrero y fue al encuentro de aquel ser que se le quedó en las manos. Una viejita que olía a maíz viejo y hablaba con voz de río que apenas tiene agua para correr sobre la arena del cauce.
De las mangas de su camisa, trapo molido de tan usado, salían unos brazos, hueso y pellejo negro, en actitud suplicante, y unas manos casi sin uñas de tan gastadas.
—Pierda cuidado —le dijo la Quinancha, ensordecida por el roncar del jefe y con una terrible sensación de que iba a quedarse paralizada de las piernas y los brazos, bajo la amenaza de un calambre—, pierda cuidado, mañana le hablo y le aseguro que lo conseguiremos.
En la costa entra luego el día.
La Quinancha no hubiera soportado un momento más sin gritar, sin gritar como ya estaba gritando, aquel relampagueante quemársele el cuerpo, abierta de par en par la boca, rígidas las mandíbulas, presa de estertores, bañada en sudor de ponzoña.
El Coronel le echó una sábana encima, horrorizado del cambio de una carita tan linda en un carotón contraído, violáceo, y aun cuando se calmó, desmenuzando en seguidos sollozos el llanto, el Coronel no consintió en destaparla, en espera del médico llamado con urgencia, no solo para no verla, sino para ahogar sus gritos que de nuevo y más desgarradores tremaban, tremaban, hasta un punto en que se quedaba áfona, desbitocada, a ras de una especie de convulsivo rezo, ametralladora con dientes que tableteaba con las mandíbulas rígidas su ruego por los muertos de la zanja.
—Debes dejar que se los lleven al camposanto, ahora que todavía son reconocibles —y lo pedís vos que ya no sos reconocible pensó el Coronel—, permití que los saquen de la zanja…
—Sí, sí… —accedió el Coronel—, que los saquen, que los saquen… —todo menos que se destapara y mirarle la cara paralizada, color de estiércol, recubierta por un tizne velloso como pelo de mono.
El médico vino inútilmente. No había nada que hacer. Matarla o esperar que muriera presa de los dolores más horribles, peor que quemada, peor que rabiosa, con todos los síntomas del que muere envenenado con estricnina. Hasta le hizo seña al Coronel de despenarla de un pistoletazo, moviendo el índice de su mano derecha igual que en el gatillo de un revólver.
—Los cadáveres… los cadáveres… —parlamentaba gemebunda, delirante, con voz de loca y la sombra de la cara de mona velluda bajo la sábana blanca.
—¡Sí! ¡Sí!… Que los desentierren en seguida, que se los lleven al camposanto. ¿Oyes, Quinancha? Estoy dando la orden…
—Una viejita me lo vino a pedir anoche, mientras dormías, Gerardino y yo le dije que sí, le aseguré que sí, y tú estás dando la orden por mí, qué bueno eres…
—¿Una viejita?… Lo soñaste, Quinancha, en tu delirio…
—Pues lo soñé, Gerardino, pero que los saquen, que los saquen…
—Comandante…
—Sí, mi Coronel…
—Como usted es el que va a quedar al mando de la retaguardia, al solo salir el grueso de las tropas, permita que esa gente saque los cadáveres de los pícaros de los sindicatos y los lleve al camposanto, para darles sepultura. Hubo que matarlos por pícaros… se sublevaron… se alzaron contra mí…
—Estoy oyendo la orden, Gerardino —se agitó bajo la sábana el bulto de la Quinancha—; qué bueno eres con tu cachorra dientes de caimana… al solo componerme te besaré bajo el huesito… cómo te gusta… bajo el huesito…
—Puede retirarse, Comandante…
—¿Por qué lo despediste? ¿Para que no sepa que yo te beso bajo el huesito? ¡Y a mucho orgullo!…
Nuevas convulsiones la agitaron, ya no hablaba, poco a poco fue dejando de pronunciar las palabras que ahora eran chasquidos de lengua gelatinosa, acalambrada de brazos y piernas, hecha un ovillo como araña que se quema.
Pero de pronto empezó a gritar:
—¡Gerardino!… ¡Gerardino!… ¡Tu caimana!… ¡La Quinancha!… ¡Tu caimana!…
El Coronel se iba alejando con sus tropas. Solo quedaban los piquetes de retaguardia al mando del Comandante Pablo Salas y el médico que dijo a la Quinancha que la iba a libertar de la sábana y ayudado por un enfermero que traía una cuerda, le cayó encima, para atarla, hasta inmovilizarla y dejarla convertida en una momia blanca.
Madres, viudas, huérfanos, hermanos, parientes, trasladaban a sus muertos de las zanjas al camposanto.
Desenterrarlos, reconocerlos, llevar a sus tumbas los cuerpos de los miembros del sindicato de trabajadores campesinos, del sindicato de trabajadores del banano, del sindicato de trabajadores ferroviarios, del sindicato de trabajadores portuarios, mientras en el camposanto se estaba abriendo otra tumba, una sepultura tubular, para enterrar a alguien parado. Fueron las instrucciones del médico antes de marcharse. Ponerle la tierra a la Quinancha como camisa de fuerza para contener sus convulsiones que irían en aumento. Y allí quedó rígida la cara de máscara enterrada hasta el cuello, acercando y separando sus ojos, como las dos puntas de una tenaza para tratar de asir algo… algo… el pedacito de su muerte… allí donde la muerte era todo, le faltaba a ella su pedacito, su terroncito de muerte, y con los ojos trataba de aislarlo, juntándolos y separándolos en movimientos dispersos que por momento hacía que se le vieran las córneas blancas, y por de pronto invadidas de toda la sombra hambrienta de sus pupilas. Mientras agonizaba le mojaban los labios con jugo de lima. Al sentirse los labios húmedos, casi desquijarada, repetía sus gritos:
—¡Gerardino!… ¡Gerardino!… ¡Tu caimana!… ¡La Quinancha!… ¡Tu caimana!…
Moscas, sol, arena en el viento y pies de gente que cargaba cadáveres. Un torrente de muertos llenó de pronto el cementerio aldeano.
Expiró la Quinancha. Las gentes levantaron los ojos al cielo.
3
De los muros, de los postes, de los árboles, de los puentes, de todos lados arrancaron o borraron, las nuevas autoridades, rótulo o impreso en que se mencionaba la palabra sindicato. Los cartelones rasgados quedaban como banderas rotas. Se apoderó de las autoridades una furia incontenible contra todo lo que fuera campesino, obrero o sindical. No quedó domicilio sin registrar en busca de documentos, propaganda, armas y gente escondida. Menos mal que los capturados iban a la cárcel y no a la zafia. Menos mal hasta cierto punto. Las cárceles eran zanjas donde se enterraban vivos hombres y mujeres. Algunos salían para otras cárceles o de una vez al paredón. Se fusilaba todos los días y a todas horas. En la mañana, en la tarde, en la noche.
Al mundo llegaban otras noticias. Las del gobierno que hablaba de desfalcos. A fuerza de ceros a la derecha, único sitio en que valen los ceros, pretendían conmover a los banqueros que los usan como argollas de empréstitos para encadenar continentes. Desfalcos y más desfalcos. Ceros y más ceros, hasta hacer miles los cientos y cientos los millones. Y las noticias de los corresponsales que describían la hazaña de una maestra que ametralladora en mano, montada a caballo, sola ella cubrió la retirada de trabajadores combatientes que defendían un puerto. Los amitos criollos gritaban hasta desgalillarse:
—¡Los desfalcos!… ¡Los desfalcos!… Pero la prensa extranjera no se interesaba por los desfalcos, sino por la cinematográfica maestra que vestida de cosaco, montada en un caballo negro, movíase a la velocidad del viento…
—¡Los desfalcos!… ¡Los desfalcos!… Tarzana, Demonio rojo y varios otros nombres fabulosos recibía la heroína…
… «Después de matar a su caballo negro y arrojarlo desde un acantilado a las embravecidas olas del Mar Caribe, la “Tarzana” saltó a una pequeña embarcación indígena, una piragua larga como un espinazo y desapareció en la noche, sobre la superficie de las aguas de plata relumbrante, escoltada por un ejército de tiburones, entre arcos de peces voladores, orquesta de peces musicales, y caballitos marinos»…
Y por el estilo seguía la noticia en tecnicolor.
Los corresponsales extranjeros fueron llamados. Se les darían pocas horas para salir del país de seguir creando aquella aureola de heroísmo a la Tarzana, cuya acción de retaguardia permitió la fuga de autoridades «moscovitas».
Amablemente y en mal español, uno de los periodistas preguntó qué otra noticia sensacional había, y en el acto se oyó el coro:
—¡Los desfalcos!… ¡Los desfalcos!…
Las agencias noticiosas y los periódicos del exterior se negaron a dar una noticia más sobre los desfalcos. Ni la Tarzana ni los desfalcos. Los amitos criollos se alarmaron. No podía ser. Un país del que no se dan noticias no existe, aunque figure en el mapa. Se multiplicaron las partidas del presupuesto destinadas a la publicidad. Se creó un Ministerio de Propaganda. Y nada. El mundo empezaba a desentenderse de aquel átomo geográfico que lo mantuvo en vela.
Una palabra salvó la situación. La pronunció con toda la humedad de la saliva tabacosa en la boca, estaba terminando de comerse un habano, lo mascaba y lo fumaba, el Master de la publicidad neoyorquina, Jerome McFee.
La pronunció cerrados los ojillos de humo azuloso, parecido al del tabaco que fumaba, más párpados que ojos, más cejas que párpados, cabello de lana blanca rizada, tecleando los dedos de su mano derecha en el pequeño bulto del vientre y alargando las piernas cortas para tocar el suelo como el pedal de un piano.
Él tocaba el gran piano de resonancias redondas que se llama el mundo.
Con solo que Jerome McFee apoyara la punta de su pie un poco más, al tiempo de tamborilear su vientre, la resonancia de una noticia era mayor. En miles y millones de oficinas y periódicos reproducirían sus movimientos desde el mecanógrafo hasta el linotipista, sin faltar los grandes virtuosos de los teletipos, la telegrafía y la radiotelegrafía.
Una palabra, una sola palabra pronunció el Master, después de hacer el estudio completo de los antecedentes, actividades y programa de acción del gobierno que solicitaba sus servicios.
Una sola palabra. Helada. Calculada. Producto de una mente que era el más perfecto imán para aislar realidades y operar sobre ellas, y la más perfecta máquina de crear slogans.
—Corpses…
Y no terminaba Jerome McFee de pronunciar Corpses y ya en torno suyo desencadenábase una batalla con visos de juego deportivo, entre luces, timbres, teléfonos, máquinas de escribir a velocidades eléctricas y empleados a quienes tardaba en llegar con la rapidez de la luz y el sonido, al registro de dicha palabra, cuyo copyright se obtuvo en seguida.
Y antes de una semana, por muchos dólares, previa consulta al Departamento de Estado, su uso fue cedido al Coronel-gobierno de los amitos criollos que no se conformaban con el anonimato, que es peor que la derrota.
¡Corpses! ¡Corpses! ¡Corpses!
Todos los derechos de traducción, reproducción y adaptación de la palabra Cadáveres, reservados para todos los países, comprendiendo Rusia, Copyright, by Coronel-gobierno de la «Liberación».
Los amitos criollos saltaban de gusto. Ni desfalcos ni «Tarzana».
Corpses, corpses… En inglés la palabra tenía un raro sonido de picotazo o grito de ave de rapiña…Corpses, corpses, corpses…
El Master fue invitado a pasar un week-end en el paraíso de los turistas y a entrevistarse con el Presidente.
¡Corpses!… ¡Corpses!…
Todo el mundo repetía esta palabra mágica y su Excelencia la lucía en los labios cuando Jerome McFee, entre ametralladoras y silencio, tuvo acceso a su despacho.
—A través de nuestras informaciones —explicó en su entrevista McFee a su Excelencia— el mundo que lee periódicos, escucha la radio, ve televisión en casa o va al cinematógrafo, se alimenta del setenta por ciento de carne muerta y el treinta por ciento de carne viva: las únicas noticias que interesan son las que arrojan mayor número de muertos; a más cadáveres más noticias…
¡Corpses!… ¡Corpses!
Mejor en inglés que en español… entre ametralladoras y silencio…
Su excelencia va a emplear un arma de que no hicieron uso los nazis, porque no les dimos tiempo. ¡La más espectacular propaganda a base de cadáveres!… —y al decir así McFee, el Presidente rió con jerenguilla, risa de espumita de saliva, saliéndole de entre los dientes.
—Sí, Excelencia, cadáveres… —insistió el Master, aguzando sus ojillos azules, azul de humo de tabaco.
—¡Corpses! ¡Corpses!
Mejor en inglés que en español… entre ametralladoras y silencio…
—¿Por qué cree su Excelencia que los alemanes retrataban a los que mandaban a las cámaras de gas, conservando perfectamente catalogados sus objetos personales, sus ropas, los zapatitos de los niños, los cabellos de las mujeres, las dentaduras postizas, los ojos de vidrio? Porque pensaban lanzar al mundo la más grandiosa propaganda a base de cadáveres, no el cuerpo sino la identificación de la persona, nombre, edad, sexo, raza, religión, origen, oficio o profesión, hubiera sido imposible conservar millones de cuerpos; y eso es lo que con su gobierno vamos a hacer nosotros, en pequeña escala desde luego, pero procurando que tenga la mayor resonancia.
Su Excelencia se amosotó los bigotitos hitlerianos.
—Reunir cuanto cadáver se pueda y listo el material fotografiarlo. Luego lo multiplicaremos en periódicos, revistas, cine, televisores, carteles, por todos los medios, presentándolos como víctimas de la barbarie roja.
Al retirarse el Master, complacido de que el Presidente le acompañara hasta la puerta de su despacho, se despidió con una frase que recapitulaba todo:
—Su gobierno, Coronel, anúncielo con cadáveres… ¡Corpses!… ¡Corpses!… Mejor en inglés que en español, entre ametralladoras y silencio, como picotazo o graznido de ave negra, funeral, que se alimenta de carne de muerto.
No se hicieron esperar los telegramas circulares dirigidos a Gobernadores, Alcaldes y Jefes de Policía.
«Deje sin efecto nuestro anterior ordenándole procurar urgentemente sangre para transfusiones, y con instrucciones precisas de la Presidencia cumpla el siguiente: Proporcione el mayor número de cadáveres para publicidad del gobierno. Dios, Patria y Libertad, (firmado): Gobernación».
Y las respuestas tampoco se hicieron esperar:
«Fueron puestos en capilla 50 detenidos para proporcionarle los cadáveres que se necesitan. Indíqueme si es suficiente. Dios, Patria y Libertad, (firmado): Comandante local San Lucas».
«Nueve cabecillas fueron ejecutados anoche para poner cadáveres disposición Superior Gobierno. Hágase saber si necesitan más. Dios, Patria y Libertad, (firmado): Alcalde de Todos los Santos».
«Capturé varios negábanse servir al Gobierno con su cadáveres. Ya están a la orden, (firmado): Comisionado Militar Milpas Altas».
Hubo que dar órdenes terminantes, llovían respuestas de ejecuciones y vísperas de fusilamientos, prohibiendo a las autoridades inferiores aumentar el material de propaganda, debiéndose aprovechar el ya existente.
«Soy anciana», decía un mensaje al Presidente, «y si por cadáveres lo hacen, doy el mío, con tal que no maten a mi hijo que es joven y padre de tres menorcitos».
Cesaron los fusilamientos, pero se empezaron a llevar a los muertos. Las poblaciones habían visto muchas cosas, pero no eso de sacar a los muertos del cementerio y llevárselos presos a la capital.
Escoltas, policía, alguaciles, con armas y machetes, acompañaban la fúnebre procesión por todos los caminos del país. Vestían de caqui, sombrero tejano, y al brazo la insignia de la espada y la cruz.
Los muertos se acumulaban como basura alrededor de la ciudad.
El experto de la casa McFee especialmente contratado para dirigir la operación publicitaria, calificó de «sabotaje» el telegrama en que se ordenaba el traslado de los cadáveres a la capital y hubo que telegrafiar de nuevo dando instrucciones para que las autoridades menores se conformaran con exhumar los restos de las personas muertas en los últimos acontecimientos, y los dejaran a la intemperie hasta la llegada de fotógrafos y corresponsales de guerra.
4
Nadie dio la voz de alarma, salvo los zopilotes. El trompo de aves negras que empezó a bailar sobre el camposanto.
¡Están desenterrando a los muertos!
Esta fue la primera noticia. La que despabiló de su pesar y su modorra a las esposas, madres, hijas, hermanas de los hombres de los sindicatos masacrados en la zanja.
Mediodía esmerilado, cegante.
Salieron como estaban en sus casas. Las puertas quedaron abiertas, la comida en el fuego, la costura en la máquina de coser, cortado en capas el tabaco para hacer los puros, con el calor de la mano la piedra de alujar.
Prietas, vestidas de harapos, de babas de trapo, se adelantaba una, se adelantaba otra, se adelantaban todas, seguidas de muchachos y perros, muchachos sin calzón, con la paloma al aire, solo así se consiguió que no los fusilaran. Por ser niños los dejaron. Todo lo que era hombre fue segado.
¡Están desenterrando a los muertos!
Todas querían marchara delante. No era posible. Algunas tenían que ir detrás. Pero ninguna quería quedarse.
El mal olor de los muertos en el viento. El camino caliente. El polvo de brasa de tierra blanca.
Todas adelante. Algunas atrás. Se conformaron algunas con seguir a las que, más duras para la caminata, a paso largo, se comían la distancia del pueblo al camposanto.
Ya otras mujeres se les habían adelantado. Tuvieron la noticia antes y además se movilizaron en carreta, a caballo, en bicicleta y hasta en un destartalado automóvil sin capota.
Vestidas de luto y bañadas las caras por gotas de sudor negro, tan sucias de polvo tenían las pestañas que el llanto se les desleía negruzco, miraban silenciosas, mordiendo los pañuelos, a los soldados que removían las tumbas, pisoteando cruces y flores, para extraer los despojos de los que caídos en la zanja, que ellos mismos abrieron, les fueron devueltos por intervención de la Quinancha. Aún eran reconocibles entonces.
Ahora ya no.
Ahora ya era como sacar raíces de árboles, destrozándolas. Raíces hinchadas de tierra y sueño. Todo caliente, caldeado, hirviendo en el hoguerón de la costa, menos ellos ferozmente helados, sin ojos, con los párpados cubiertos de grava.
—¡Jamás se ha visto ingratitud mayor… por qué los están desenterrando, si el Coronel y el Comandante los autorizaron a sacarlos de la zanja y traerlos al camposanto! ¿Qué les han hecho para que no los dejen ni muertos? ¿Adónde se los van a llevar?
La mujer que hablaba era una de las que llegaron de último, pero no pudo decir más, algo se le descoyuntó por dentro y trago a trago fue bebiendo en silencio los grandes granizos de sus lágrimas.
—¿Se los van a llevar otra vez al zanjón, usté? —intervino una campesina de ojos algodonosos color de pólvora, dirigiéndose a un cabo.
—¿Los van a rociar de aguardiente y le van a prender fuego? —intervino otra.
Y una tercera:
—¡Díganos qué van a hacer con ellos! ¡Siquiera eso, saber qué va a ser de ellos!
Ni se los llevaron ni los quemaron. Los arrojaron, conforme al último telegrama de tenerlos fuera de las tumbas a la orden de las autoridades, los botaron como basura alrededor del camposanto, en los barriales, zacatonales, pedregales.
—¡Ah, en eso sí que no les damos gusto! —se adelantó un mujerón con las manos en jarras, seguida de otra, munición menuda que ya empezaba a sentir las uñas en los dedos y mover éstos como garras—. ¡En eso sí que no les damos gusto! ¡Si lo que quieren y pretenden es que se los coman los zopes, para eso estamos nosotras! ¡Ea, hay que preparar piedras!
Y cada familia, entre perros y muchachos sin pantalones que corrían de un lado a otro buscando piedras, se juntó al lado de su muerto con los proyectiles necesarios, palos, hondas y cerbatanas, para defenderlos del asalto de los bestiales avechuchos negros que prendidos a los guayabales, pesaban sobre las ramas, y más pesados se les oía ya saltar a tierra.
Eduarda Malcober, se disparó del camposanto, decidida a todo, a la muerte misma, en busca del Comandante Salas, para hacerle ver la barbaridad que se estaba cometiendo, pero cerca de allí lo encontró con una comitiva de señores que venían hacia el camposanto. Los dejó pasar y luego se les apareó para oír lo que hablaban en inglés.
Alta, fornida, con cabeza pequeña de mulata, pelo crespo, chata, pechugona, la Guaya Malcober entendía bien el inglés por haber vivido en Belice. Paró la oreja y supo que toda aquella gente con anteojos oscuros, negros, propios para tanto luto, venían a tomar fotografías de la «barbarie roja».
Y la primera en protestar fue ella. Lo hizo primero en español y después en inglés.
—Así jodidos, los mataron por ser de los sindicatos, acusándolos de «rojos» y ahora los vienen a retratar, para presentarlos como víctimas de los «rojos», es decir, como sus propias víctimas… —tiraba de los sacos de los corresponsales de guerra, de los fotógrafos y hubo que contenerla.
—En todo caso… —pero ya no pudo decir más, se la llevaban arrastrada de las pocas ropas que le quedaban y de las muchas mechas que se le habían soltado.
Otra mujer se arremolinó:
—¡No! ¡No!… ¿por qué vamos a dejar que los retraten?
Y se le agregaron varias, interponiéndose entre los fotógrafos y los cadáveres. El Comandante Salas, en persona y los soldados intervinieron. Fue el momento cumbre para los cineastas que con los ojos de sus cámaras seguían las escenas.
—¡Muy bien! ¡Muy bien! —decía atrás el técnico—. ¡Que documento, mi Dios, los soldados del gobierno «rojo» queriendo ultimar a las mujeres, después de masacrar a los hombres!
—¡Pero si son de los sindicatos!… —se oían astillados por los culatazos los gritos de las mujeres que no se daban por vencidas—. ¡Del sindicato de ferrocarrileros! ¡Del sindicato de muelleros!… ¡Del sindicato de trabajadores del campo!… ¡Del sindicato bananero!… ¡No los retraten!… ¡No los mataron los «rojos»!… ¡Al contrario, a ellos los mataron por «rojos»!…
—¡No nos interesa lo que hayan sido —rugía el Comandante—, lo que necesitamos son cadáveres para la publicidad del gobierno!
—¡Ca… dá… ve… res… pa… ra… la… pu… bli… ci… dad… del… go… bier… no! —repitió el coro de mujeres, vestidas de lo que les dejaron los mercenarios.
—¡Ca… dá… ca… dá… ve… res!…
Bocas de madres que inmovilizaba la pena, acalambrándolas; de esposas que se tragaban el pelo y el llanto; de hijas que se pintaban con lágrimas el pellejo seco y pálido de las mejillas color de tripa; de hermanas que haraganeaban los brazos bajo los perrajes, atándose ellas mismas las ganas de lanzarse contra tanto canalla, tanto gringo chacal provisto de máquinas…
—Y éstos sí que están a punto de caramelo —repetía a cada momento el Comandante, con la voz que le salía de bajo el pañuelo apretado a las narices para no marearse y vomitar con la pestilencia de los cadáveres; los corresponsales iban provistos de mascarillas con un fuerte desinfectante que olía peor que los muertos, aunque los cameramen, era tan interesante el documento, que ni la pestilencia sentían.
Usarlos en campañas de publicidad contra sus ideas. Haber muerto heroicamente, ninguno de los de la zafia dio el paso al frente que les pedía el Coronel, para salvarlos, para indultarlos, y servir ahora, cuando ya no podían hablar, ni protestar, ni defenderse, para desacreditar el movimiento sindical, la causa por la que murieron firmes o peleando.
¡No, no podía pedirse mayor ultraje con un muerto, lanzar su cadáver contra sus ideas, sus convicciones, sus ideales, la masa yerta de su carne y sus huesos, contra lo que él fue, contra lo que amó y defendió hasta el sacrificio de su propia vida!
Pero, fuera del camposanto, amenazados por los zopilotes, cuidados por las mujeres a quienes golpearon y malhirieron los soldados, aquellos pobres muertos, gusanos sobre huesos, pelos sobre pellejos, de poco sirvieron ante el testimonio que ofrecía la Quinancha, convertida en la vedette del cementerio, por haber sido envuelta en una sábana, atada con una soga de ahorcar, y enterrada viva por los «rojos».
Los corresponsales escribían a ochenta por minuto. Uno de ellos, el más sabueso, escapó en busca de un teléfono.
El corresponsal de una de las más potentes radiodifusoras traía una grabadora de cinta, y la echó a andar, para que una de las mujeres le refiriera de viva voz la muerte de la Quinancha, ultimada por los «rojos». Y todo iba muy bien, pero al final, la testigo, casi con la entonación de aquella voz doliente que oyeron repetir las mismas palabras, horas y horas, hasta que se extinguió, recordó al micrófono el grito de la Quinancha:
—¡Gerardino! ¡Gerardino! ¡Tu caimana! ¡La Quinancha! ¡Tu caimana!…
—No, eso no se puede poner —se acercó a decir el Comandante Salas, tratando de parar el aparato con su mano de soldado—. Gerardino es el nombre del jefe, y ésta, mirándolo bien, era su «cacerola».
Lo dijo así para no ofender, ya que lo de «cacerola» disimulaba lo de casera o querida.
Se dejó la grabación, hasta el momento en que la voz del corresponsal decía en inglés:
—Mis amables escuchas han oído en español, y vamos a traducirlo al inglés, la voz de una campesina bananera que nos hace el relato de uno de los muchísimos actos vandálicos cometidos por los «rojos» en terrenos de la frutera.
Se fotografió y filmó el cuerpo de la Quinancha envuelto en la sábana con los anillos de la cuerda, luego se le quitó la cuerda y se le filmó y retrató solo con la sábana y por último se le despojó de la sábana y la devoraron los lentes, en todas las posturas. Hembraza color de tamarindo que se pegaba como calcomanía al cuerpo del macho, ojos de cachorra, dientes de caimana…
—¡Cadáveres para la publicidad del gobierno!… —repetían las mujeres cada vez más despacio, ajenas a lo que pasaba con la Quinancha por estar fuera del camposanto cuidando a sus muertos a palos y pedradas de la voracidad de los zopilotes.
—¡Zooo… pe!… ¡Zooo… pe, hijo de tantas, ya perecés gringo!
Terminadas las «tomas» de la Quinancha, la mejor vedette para la publicidad del gobierno manejado por Jerome McFee, se autorizó a las mujeres a enterrar de nuevo sus muertos.
Entrada la noche aún andaban en su triste faena con ayuda de algunas carretillas de mano que les facilitó el guardián.
Se prendieron fogatas. No solo para ahuyentar a los perros aulladores, sino a los coyotes, a los coyotes y a los espantos. Temblaban de miedo en el calor de la noche tropical llena de estrellas, enloquecidas por los piquetes de los insectos. Cuando levantaron el cuerpo de la Quinancha para darle sepultura creyeron escuchar en medio de la noche caliente y estrellada su grito desgarrador, como si otra vez la fueran a enterrar viva:
—¡Geraldino! ¡Geraldino! ¡Tu caimana! ¡La Quinancha! ¡Tu caimana!…

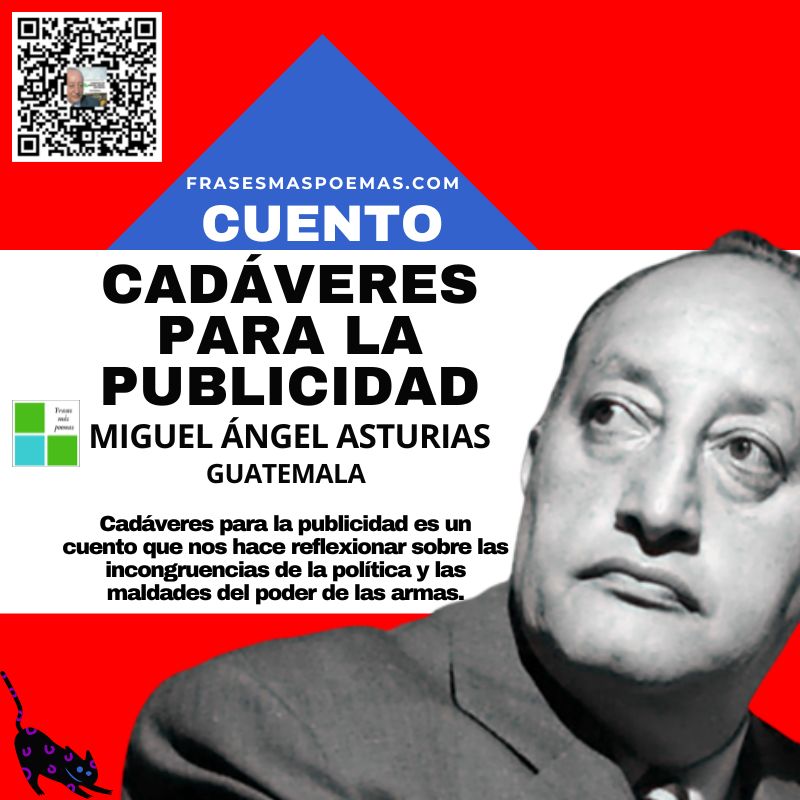

Deja un comentario