BEBIDA
SHERWOOD ANDERSON
CUENTO/ESTADOS UNIDOS
Tom Foster llegó a Winesburg, procedente de Cincinnati, cuando era todavía muy joven y podía aprender cosas nuevas. Su abuela se había criado en una granja cerca del pueblo y de niña había asistido allí a la escuela, cuando Winesburg era una aldea de doce o quince casas apiñadas en torno a un almacén en Trunion Pike.
¡Menuda vida había llevado la anciana desde que se fue de aquel pueblo fronterizo y qué mujer tan fuerte y capaz era! Había vivido en Kansas, en Canadá y en la ciudad de Nueva York, siempre detrás de su marido, que era mecánico, hasta que murió. Luego se marchó a vivir con su hija, que se había casado también con un mecánico y residía en Covington, Kentucky, al otro lado del río, frente a Cincinnati.
Luego vinieron años muy malos para la abuela de Tom Foster. Primero un policía mató a su yerno durante una huelga y luego la madre de Tom enfermó y murió también. La abuela tenía ahorrado un poco de dinero, pero lo gastó con la enfermedad de la hija y costeando los dos funerales. Se convirtió en una empleada anciana y exhausta que vivía con su nieto sobre una chatarrería en una callejuela de Cincinnati. Pasó cinco años fregando suelos en un edificio de oficinas y luego consiguió un trabajo de friegaplatos en un restaurante. Tenía las manos deformadas. Cuando cogía una escoba o una fregona por el mango, sus manos parecían sarmientos secos de una parra que se aferraran al tronco de un árbol.
La anciana volvió a Winesburg en cuanto tuvo ocasión. Una tarde, mientras volvía a casa del trabajo, encontró un monedero que contenía treinta y siete dólares y eso facilitó las cosas. El viaje fue una gran aventura para el muchacho. Eran más de las siete cuando la abuela llegó a casa con el monedero entre las manos y estaba tan nerviosa que apenas podía hablar. Insistió en que partiesen de Cincinnati esa misma noche, convencida de que, si se quedaban hasta la mañana siguiente, el propietario del dinero los encontraría y se meterían en un lío. Tom, que tenía entonces dieciséis años, tuvo que acompañar a su abuela a la estación con todas sus posesiones terrenales envueltas en una manta vieja y cargadas a la espalda. A su lado iba su abuela apremiándole para que se apresurase. La boca desdentada se le contraía con un tic nervioso, y cuando Tom se cansó y quiso dejar el hato en el suelo, ella hizo ademán de quitárselo y, de no habérselo impedido el muchacho, se lo habría echado ella misma a la espalda. Cuando subieron al tren y salieron de la ciudad, se puso tan contenta como una niña y habló como el chico no la había oído hablar jamás.
Toda la noche, mientras el tren traqueteaba, su abuela le contó historias de Winesburg y le habló de lo mucho que disfrutaría trabajando en los campos y cazando animales en el bosque. No podía imaginar que el minúsculo pueblecito de hacía cincuenta años se había transformado en una próspera población en su ausencia, y a la mañana siguiente, cuando llegó a Winesburg, no quiso apearse. “No es lo que yo pensaba. Aquí puede que la vida te resulte difícil”, afirmó. Luego el tren se marchó y los dos se quedaron sin saber adónde ir, delante de Albert Longworth, el mozo de equipajes de Winesburg.
Sin embargo, a Tom Foster le fueron bien las cosas. Era de los que se las arreglan en cualquier parte. La señora White, la mujer del banquero, contrató a su abuela para trabajar en la cocina y él consiguió empleo como mozo de cuadra en el nuevo establo de ladrillo que había hecho construir el banquero.
En Winesburg era difícil conseguir criados. Si una mujer quería que la ayudasen en las tareas domésticas empleaba a una “asistenta”, que insistía en compartir mesa con la familia. La señora White estaba harta de asistentas y aprovechó la ocasión de contratar a la anciana de la ciudad. Le proporcionó al chico una habitación en lo alto del granero. “Puede cortar el césped y hacer recados, cuando no tenga que ocuparse de los caballos”, le explicó a su marido.
Tom Foster era pequeño para su edad y tenía una cabezota cubierta de pelo negro y duro que crecía de punta. El pelo hacía que la cabeza pareciera aún mayor. Su voz era lo más suave que pueda imaginarse y él mismo era tan amable y tranquilo que se integró en la vida del pueblo sin llamar la atención ni lo más mínimo.
Uno no podía sino preguntarse de dónde sacaba Tom Foster tanta amabilidad. En Cincinnati había vivido en un barrio donde pandillas de muchachos camorristas se dedicaban a merodear por las calles, y todos sus años formativos los había pasado con aquellos chicos. Durante un tiempo, trabajó como recadero en una compañía de telégrafos y estuvo entregando telegramas en un barrio plagado de prostíbulos. Las mujeres de los burdeles conocían y querían a Tom Foster, igual que los muchachos de las pandillas.
Nunca trataba de hacerse notar. Ésa fue una de las cosas que le ayudaron a salir bien librado. En cierto sentido, se ponía a la sombra del muro de la vida como si tuviera que quedarse allí. Veía a los hombres y mujeres de los prostíbulos, observaba sus esporádicas y horribles relaciones amorosas, veía pelear a los chicos y escuchaba sus historias de robos y borracheras sin inmutarse y con una extraña impasibilidad.
Una vez Tom también robó. Ocurrió cuando todavía vivía en la ciudad. La abuela estuvo enferma una temporada y él estaba sin trabajo. No tenían comida, así que fue a una guarnicionería que había en un callejón y robó un dólar y setenta y cinco centavos del cajón.
La guarnicionería la regentaba un anciano de largos bigotes, que vio merodear al muchacho y no le dio mayor importancia. Cuando el hombre salió a la calle a hablar con un muletero, Tom abrió el cajón, cogió el dinero y se marchó. Más tarde, lo atraparon y su abuela arregló el asunto ofreciéndose a ir dos veces por semana durante un mes a barrer y fregar la tienda. El muchacho se avergonzó, pero también se alegró. “Es bueno sentirse avergonzado porque me hace entender cosas nuevas”, le dijo a su abuela, que no sabía de qué le hablaba, pero lo quería tanto que no le importaba entenderlo o no.
Tom vivió un año en el establo del banquero y luego perdió su empleo. No cuidaba bien de los caballos y era un constante motivo de enfado para la mujer del banquero. Le pedía que cortara el césped y se olvidaba. Luego lo enviaba a la tienda o la oficina de correos y no volvía, sino que se unía a algún grupo de hombres y muchachos y pasaba la tarde con ellos, haraganeando, escuchándolos y de vez en cuando, si le preguntaban, diciendo algunas palabras. Igual que le había ocurrido en los prostíbulos y con las pandillas de chicos que recorrían las calles de la ciudad por la noche, también en Winesburg supo cómo participar, y al mismo tiempo quedarse al margen, de la vida que lo rodeaba.
Cuando Tom perdió su empleo en casa del banquero White, dejó de vivir con su abuela, aunque muchas tardes ella iba a visitarle. Alquiló una habitación detrás de un pequeño edificio de madera perteneciente al viejo Rufus Whiting. El edificio estaba en Duane Street, justo al lado de la calle Mayor y hacía años que era el bufete del anciano, que ahora se había vuelto demasiado débil y olvidadizo para ejercer la abogacía, pero no era consciente de sus limitaciones. Tom le caía bien y le alquiló la habitación por un dólar al mes. Por la tarde, cuando el abogado se iba a casa, el chico tenía todo el sitio para él y se pasaba horas tumbado en el suelo junto a la estufa pensando. Por la noche, la abuela iba a verlo y se sentaba en la butaca del abogado a fumar una pipa mientras Tom guardaba silencio, como hacía siempre que estaba con alguien.
Con frecuencia la abuela hablaba con mucha energía. En ocasiones, llegaba enfadada por algo que había ocurrido en casa del banquero y se pasaba horas refunfuñando. Compró una fregona con su sueldo y fregaba regularmente el suelo del bufete. Luego, cuando el lugar estaba inmaculado y olía a limpio, encendía su pipa de barro y Tom y ella fumaban juntos. “Cuando estés dispuesto a morir, moriré yo también”, le decía al chico que estaba tumbado en el suelo junto a la silla.
Tom Foster disfrutaba de la vida en Winesburg. Hacía pequeñas chapuzas, como cortar leña para las cocinas y segar el césped delante de las casas. A finales de mayo y principios de junio, recogía fresas en los campos. Tenía tiempo que perder y le gustaba perderlo. El banquero White le había regalado una chaqueta que le quedaba demasiado grande, pero su abuela se la arregló, y también tenía un abrigo, obtenido en el mismo sitio, que estaba forrado de piel. La piel estaba desgastada en algunos sitios, pero el abrigo era cálido y en invierno Tom dormía con él. Le gustaba su modo de ir tirando y estaba contento y satisfecho con la vida que le ofrecía Winesburg.
Cualquier pequeñez absurda hacía feliz a Tom Foster. Supongo que por eso le apreciaba tanto la gente. En la verdulería de Hern siempre tostaban café los viernes por la tarde para venderlo los sábados, y el aroma invadía un extremo de la calle Mayor. Tom Foster aparecía y se sentaba en una caja en la trastienda. Se pasaba allí una hora totalmente inmóvil, empapando todo su ser de aquel aroma que lo embriagaba de felicidad. “Me gusta —afirmaba con placidez—. Me hace pensar en cosas lejanas, sitios y cosas así”.
Una noche Tom Foster se emborrachó. Sucedió de un modo curioso. Nunca se había emborrachado y, de hecho, en toda su vida jamás había bebido ni un solo sorbo de licor, pero en esa ocasión sintió que necesitaba emborracharse y lo hizo.
Cuando vivió en Cincinnati, Tom había aprendido muchas cosas, cosas sobre la fealdad, el crimen y la concupiscencia. De hecho, sabía más sobre esas cosas que ninguna otra persona de Winesburg. En concreto había visto la cara más horrible del sexo y eso le había causado una profunda impresión. Decidió que, después de ver a aquellas mujeres delante de las casas raquíticas las noches de invierno y de las miradas que había visto en los ojos de los hombres que se paraban a hablar con ellas, sería mejor apartar el sexo de su vida. Una de las mujeres del barrio lo tentó una vez y él subió con ella a una habitación. Nunca olvidó el olor de aquel cuarto ni la mirada de codicia que vio en los ojos de la mujer. Le repugnó y dejó una terrible cicatriz en su alma. Siempre había pensado en las mujeres como en seres muy inocentes, como su abuela, pero después de aquella vivencia en la habitación apartó a las mujeres de su pensamiento. Tan amable era su naturaleza que era incapaz de odiar nada y, al ser incapaz de entenderlo, decidió olvidarlo.
Y así lo hizo hasta que llegó a Winesburg. Después de pasar allí dos años, algo empezó a agitarse en su interior. Por todas partes veía a jóvenes galanteando y él también era joven. Antes de darse cuenta de lo que le ocurría, se había enamorado. Se enamoró de Helen White, la hija del hombre para el que había trabajado, y se encontró pensando en ella por las noches.
Eso fue un problema para Tom, que lo solucionó a su manera. Se permitió pensar en Helen siempre que su imagen acudía a su memoria y solo se preocupó de la forma que adoptaban sus pensamientos. Tuvo que luchar, a su modo discreto y decidido, para contener sus deseos de la forma que él consideraba adecuada, pero en conjunto salió victorioso.
Y luego llegó la noche de primavera en que se emborrachó. Esa noche Tom se desbocó. Fue como un ciervo inocente del bosque que ha comido una hierba que lo ha hecho enloquecer. Todo empezó, transcurrió y acabó en una noche, y, desde luego, ningún habitante de Winesburg salió perjudicado de la borrachera de Tom.
En primer lugar, hacía una noche capaz de embriagar a cualquier naturaleza sensible. Los árboles de las calles residenciales del pueblo empezaban a estar revestidos de hojas verdes y blandas, en los jardines de detrás de las casas los hombres trabajaban en los huertos y en el aire había un susurro, una especie de silencio expectante, que hacía correr la sangre en las venas.
Tom salió de su habitación de Duane Street justo cuando empezaba a caer la noche. Primero anduvo por las calles, paseando callado y silencioso, pensando en cosas que había tratado de formular con palabras. Se dijo que Helen White era una llama que danzaba en el aire y que él era un arbolito sin hojas que se recortaba contra el cielo. Luego imaginó que ella era un viento, un viento fuerte y terrible, llegado de la oscuridad de un mar tormentoso, y él un bote dejado en la orilla por un pescador.
La idea le gustó y estuvo dándole vueltas mientras paseaba. Fue a la calle Mayor y se sentó en el bordillo delante de la expendeduría de tabacos de Wacker. Estuvo una hora haraganeando y oyendo las conversaciones de los hombres, pero no le interesaron demasiado y se escabulló para seguir su camino. Luego, decidió emborracharse así que fue al bar de Willy y compró una botella de whisky. Metió la botella en el bolsillo y salió del pueblo, pues quería estar solo para seguir pensando y beberse el whisky.
Tom se emborrachó sentado en un bancal cubierto de hierba al lado del camino, unos dos kilómetros al norte del pueblo. Delante tenía un camino blanco y a su espalda un huerto de manzanos floridos. Echó un trago de la botella y luego se tumbó en la hierba. Pensó en las mañanas en Winesburg y en cómo las piedras del sendero cubierto de grava que daba acceso a la casa del banquero White se humedecían por el rocío y destellaban a la luz de la mañana. Pensó en las noches en el granero, cuando llovía y él se quedaba despierto oyendo tamborilear las gotas de lluvia y oliendo el cálido aroma de los caballos y el heno. Luego pensó en una tormenta que había pasado por Winesburg varios días antes y, haciendo memoria, revivió la noche que había pasado en el tren con su abuela cuando los dos llegaron de Cincinnati. Recordó con total claridad lo raro que se había sentido al estar tranquilamente sentado en el vagón y sentir el poder de la máquina que arrastraba el tren en plena noche.
Tom se emborrachó muy deprisa. Siguió bebiendo sorbos de la botella mientras le visitaban los recuerdos y, cuando la cabeza empezó a darle vueltas, se incorporó y siguió alejándose de Winesburg. Había un puente en el camino que iba de Winesburg al lago Erie, en dirección norte, y el embriagado muchacho continuó andando hasta llegar a él. Una vez allí, se sentó. Trató de beber un poco más, pero cuando le quitó el tapón a la botella sintió náuseas y la apartó a un lado. La cabeza se le balanceaba adelante y atrás, así que se sentó en un banco de piedra que había junto al puente y suspiró. La cabeza le daba vueltas como una peonza que girase en el aire y batía los brazos y las piernas sin poder controlarlos.
A las once en punto, Tom volvió al pueblo. George Willard lo encontró vagando por ahí y lo llevó a la imprenta del Eagle. Luego le asustó que el muchacho pudiera vomitar en el suelo y le ayudó a salir al callejón.
El periodista se quedó perplejo respecto a Tom Foster. El joven borracho le habló de Helen White y afirmó que habían estado a la orilla del mar y habían hecho el amor. George había visto a Helen White paseando por la calle esa misma tarde y decidió que Tom tenía que estar desvariando. Un sentimiento que ocultaba su propio corazón concerniente a Helen White se encendió y eso le enfadó.
—Calla de una vez —exclamó—. No permitiré que mezcles el nombre de Helen White con esto. No lo permitiré. —Sacudió a Tom por el hombro tratando de hacerle comprender—. Ya está bien.
Los dos hombres, después de trabar conocimiento de un modo tan extraño, pasaron tres horas en la imprenta. Después de que se recuperase un poco, George lo sacó a pasear. Salieron al campo y se sentaron en un tronco junto a la linde del bosque. La quietud de la noche les hizo trabar confianza y, cuando al joven borracho se le despejó la cabeza, habló.
—Me ha gustado emborracharme —dijo Tom Foster—. Me ha enseñado una cosa. Ya no tendré que volver a hacerlo. Ahora pensaré con más claridad. Ya sabes cómo son estas cosas.
George Willard no lo sabía, pero se le pasó el enfado que había cogido a propósito de Helen White y sintió más simpatía por el joven pálido y agitado de la que había sentido nunca por nadie. Con solicitud maternal, insistió en que Tom se pusiera en pie y paseara un rato. De nuevo, volvieron a la imprenta y se sentaron en silencio en la oscuridad.
El periodista no acababa de entender los motivos que había tenido Tom Foster para emborracharse. Cuando Tom volvió a hablarle de Helen White, se enfadó otra vez y empezó a reñirle.
—Calla de una vez —dijo con aspereza—. No has estado con ella. ¿Por qué insistes en lo contrario? ¿Qué te impulsa a decir una cosa así? Ya está bien, ¿me has oído?
Tom se sintió humillado. No podía pelear con George Willard porque era incapaz de pelearse con nadie, así que se levantó para marcharse. Cuando George Willard insistió en que no lo hiciera, le puso la mano en el hombro y trató de explicarle.
—Bueno —dijo en voz baja—. No sé cómo fue. Me sentí feliz. Mira, Helen White hizo que me sintiera feliz, y la noche contribuyó también. Yo quería sufrir, hacerme daño. Pensaba que era mi deber, porque todo el mundo sufre y hace daño a los demás. Se me ocurrieron muchas cosas, pero ninguna me sirvió de nada. Todas le habrían hecho daño a alguien.
La voz de Tom Foster se volvió chillona y, por una vez en su vida, estuvo a punto de exaltarse.
—Fue como hacer el amor, eso es lo que quiero decir —explicó—. ¿No te das cuenta? Por eso lo hice. Y me alegro. Me enseñó algo, y eso es precisamente lo que necesitaba. ¿No lo entiendes? Quería aprender algo. Por eso lo hice.

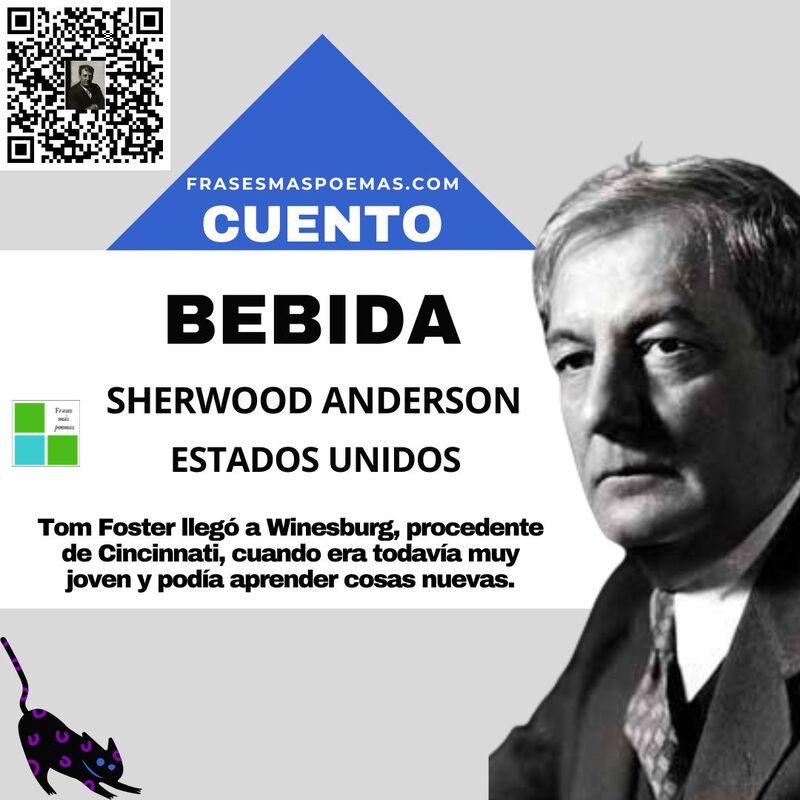

Deja un comentario