UN DRAMA EN LOS AIRES
Julio Verne
CUENTO/ FRANCIA
En el mes de septiembre de 185…, llegué a Francfort. Mi paso por las principales ciudades de Alemania se había distinguido esplendorosamente por varias ascensiones aerostáticas; pero hasta aquel día ningún habitante de la confederación me había acompañado en mi barquilla, y las hermosas experiencias hechas en París por los señores Green, Eugene Godard y Poitevin no habían logrado decidir todavía a los serios alemanes a ensayar las rutas aéreas.
Sin embargo, apenas se hubo difundido en Francfort la noticia de mi próxima ascensión, tres notables solicitaron el favor de partir conmigo. Dos días después debíamos elevarnos desde la plaza de la Comedia. Me ocupé, por tanto, de preparar inmediatamente mi globo. Era de seda preparada con gutapercha, sustancia inatacable por los ácidos y por los gases, pues es de una impermeabilidad absoluta; su volumen -tres mil metros cúbicos- le permitía elevarse a las mayores alturas.
El día señalado para la ascensión era el de la gran feria de septiembre, que tanta gente lleva a Francfort. El gas de alumbrado, de calidad perfecta y de gran fuerza ascensional, me había sido proporcionado en condiciones excelentes, y hacia las once de la mañana el globo estaba lleno hasta sus tres cuartas partes. Esto era una precaución indispensable porque, a medida que uno se eleva, las capas atmosféricas disminuyen de densidad, y el fluido, encerrado bajo las cintas del aerostato, al adquirir mayor elasticidad podría hacer estallar sus paredes. Mis cálculos me habían proporcionado exactamente la cantidad de gas necesario para cargar con mis compañeros y conmigo.
Debíamos partir a las doce. Constituía un paisaje magnífico el espectáculo de aquella multitud impaciente que se apiñaba alrededor del recinto reservado, inundaba la plaza entera, se desbordaba por las calles circundantes y tapizaba las casas de la plaza desde la primera planta hasta los aguilones de pizarra. Los fuertes vientos de los días pasados habían amainado. Ningún soplo animaba la atmósfera. Con un tiempo semejante se podía descender en el lugar mismo del que se había partido.
Llevaba trescientas libras de lastre, repartidas en sacos; la barquilla, completamente redonda, de cuatro pies de diámetro por tres de profundidad, estaba cómodamente instalada: la red de cáñamo que la sostenía se extendía de forma simétrica sobre el hemisferio superior del aerostato; la brújula se hallaba en su sitio, el barómetro colgaba en el círculo que reunía los cordajes de sostén y el ancla aparecía cuidadosamente engalanada. Podíamos partir.
Entre las personas que se apiñaban alrededor del recinto, observé a un joven de rostro pálido y rasgos agitados. Su vista me sorprendió. Era un espectador asiduo de mis ascensiones, al que ya había encontrado en varias ciudades de Alemania. Con aire inquieto, contemplaba ávidamente la curiosa máquina que permanecía inmóvil a varios pies del suelo, y estaba callado entre todos sus vecinos.
Sonaron las doce. Era el momento. Mis compañeros de viaje no aparecían.
Envié mensajeros al domicilio de cada uno de ellos, y supe que uno había partido hacia Hamburgo, el otro hacia Viena y el tercero para Londres. Les había faltado el ánimo en el momento de emprender una de esas excursiones que gracias a la habilidad de los aeronautas actuales están desprovistas de cualquier peligro. Como en cierto modo ellos formaban parte del programa de la fiesta, les había dominado el temor de que les obligasen a cumplirlo con exactitud y decidieron huir lejos del teatro en el instante en que el telón se levantaba. Su valor se encontraba evidentemente en razón inversa del cuadrado de su velocidad… para largarse.
Medio decepcionada, la multitud dio señales de muy mal humor. No vacilé en partir solo. A fin de restablecer el equilibrio entre la gravedad específica del globo y el peso que hubiera debido llevar, reemplacé a mis compañeros por nuevos sacos de arena y subí a la barquilla. Los doce hombres que retenían el aerostato por doce cuerdas fijadas al círculo ecuatorial las dejaron deslizarse un poco entre sus dedos, y el globo se elevó varios pies más sobre la tierra. No había ni un soplo de viento, y la atmósfera, de una pesadez de plomo, parecía infranqueable.
-¿Está todo preparado? -grité.
Los hombres se dispusieron. Una última ojeada me indicó que podía partir.
-¡Atención!
Entre la multitud se produjo cierto movimiento y me pareció que invadían el recinto reservado.
-¡Suelten todo!
El globo se elevó lentamente, pero sentí una conmoción que me derribó en el fondo de la barquilla. Cuando me levanté, me encontré cara a cara con un viajero imprevisto: el joven pálido.
-Caballero, lo saludo -me dijo con la mayor flema.
-¿Con qué derecho?…
-¿Estoy aquí?… Con el derecho que me da la imposibilidad en que está para despedirme.
Yo permanecía estupefacto. Aquel aplomo me desarmaba, y no tenía nada que responder.
-¿Mi peso perjudica su equilibrio, señor? -preguntó él-. ¿Me permite usted?…
Y sin aguardar mi consentimiento, deslastró el globo de dos sacos que arrojó al espacio.
-Señor -dije yo entonces tomando el único partido posible-, ya que ha venido… puede quedarse… de acuerdo, pero solo a mí me corresponde la dirección del aerostato…
-Señor -respondió él-, su urbanidad es completamente francesa. ¡Pertenece usted al mismo país que yo! Le estrecho moralmente la mano que me niega. ¡Tome sus medidas y actúe como bien le parezca! Yo esperaré a que usted haya terminado…
-¿Para qué?
-Para hablar con usted.
El barómetro había bajado hasta veintiséis pulgadas. Estábamos a unos seiscientos metros de altura por encima de la ciudad; pero nada indicaba el desplazamiento horizontal del globo, porque es la masa de aire en la que está encerrado la que camina con él. Una especie de calor turbio bañaba los objetos que se veían a nuestros pies y prestaba a sus contornos una indefinición lamentable.
Examiné de nuevo a mi compañero.
Era un hombre de unos treinta años, vestido con sencillez. La ruda arista de sus rasgos dejaba al descubierto una energía indomable, y parecía muy musculoso. Completamente entregado al asombro que le procuraba aquella ascensión silenciosa, permanecía inmóvil, tratando de distinguir los objetos que se confundían en un vago conjunto.
-¡Maldita bruma! -exclamó al cabo de unos instantes.
Yo no respondí.
-Me guarda rencor, ¿verdad? -prosiguió-. ¡Bah! No podía pagarme el viaje, tenía que subir por sorpresa.
-¿Nadie le pide que se baje, señor!
-¿No sabes acaso que algo parecido les ocurrió a los condes de Laurencin y de Dampierre cuando se elevaron en Lyón el 15 de enero de 1784? ¡Un joven comerciante, llamado Fonatine, escaló la barquilla con riesgo de hacer zozobrar la máquina!… ¡Realizó el viaje y no murió nadie!
-Una vez en tierra ya tendremos una explicación -respondí yo picado por el tono ligero con que me hablaba.
-¡Bah! No pensemos en la vuelta.
-¿Cree, pues, que tardaré en descender?
-¡Descender! -dijo sorprendido-. ¡Descender! Empecemos primero por subir.
Y antes de que yo pudiese impedirlo, dos sacos de arena habían sido arrojados por la borda de la barquilla, sin ser vaciados siquiera.
-¡Señor! -exclamé encolerizado.
-Conozco su habilidad -respondió tranquilamente el desconocido- y sus hermosas ascensiones han sido sonadas. Pero si la experiencia es hermana de la práctica, también es algo prima de la teoría, y yo he hecho largos estudios sobre el arte aerostático. ¡Y se me han subido a la cabeza! -añadió él tristemente cayendo en muda contemplación.
Tras haberse elevado de nuevo, el globo permanecía en situación estacionaria.
El desconocido consultó el barómetro y dijo:
-¡Ya hemos llegado a los ochocientos metros! Los hombres parecen insectos. ¡Mire! Creo que desde esta altura es de donde hay que considerarlos siempre para juzgar correctamente sus proporciones. La plaza de la Comedia se ha transformado en un inmenso hormiguero. Mire la multitud que se amontona en los muelles y el Zeil que disminuye. Ya estamos encima de la iglesia del Dom. El Main no es ya más que una línea blancuzca que corta la ciudad, y ese puente, el Main Brucke, parece un hilo puesto entre las dos orillas del río.
La atmósfera había refrescado algo.
-No hay nada que yo no haga por usted, huésped mío -me dijo mi compañero-. Si tiene frío, me quitaré las ropas y se las prestaré.
-Gracias -respondí con sequedad.
-¡Bah! La necesidad hace ley. Deme la mano, soy su compatriota, lo instruiré en mi compañía, y mi conversación le compensará del perjuicio que le he causado.
Sin responder me senté en el extremo opuesto de la barquilla. El joven había sacado de su hopalanda un voluminoso cuaderno. Era un trabajo sobre la aerostación.
-Poseo -me dijo- la colección más curiosa de grabados y caricaturas que se han hecho a propósito de nuestras manías aéreas. ¡Han admirado y ultrajado a la vez este precioso descubrimiento! Por suerte ya no estamos en la época en que los Montgolfier trataban de hacer nubes falsas con vapor de agua, y fabricar un gas que tuviera propiedades eléctricas que producían mediante la combustión de paja mojada y lana picada.
-¿Quiere disminuir el mérito de los inventores acaso? -respondí yo, porque había tomado una decisión sobre aquella aventura-. ¿No ha sido hermoso haber demostrado con experiencias la posibilidad de elevarse en el aire?
-¡Eh!, señor, ¿quién niega la gloria de los primeros navegantes aéreos? ¡Se necesitaba un valor inmenso para elevarse con estas envolturas tan frágiles, que solo contenían aire caliente! Pero quiero hacerle la siguiente pregunta: ¿la ciencia aerostática ha dado algún gran paso desde las ascensiones de Blanchard, es decir, desde hace casi un siglo? Mire, señor.
El desconocido sacó un grabado de su cuaderno.
-Aquí tiene -me dijo- el primer viaje aéreo emprendido por Pilatre de Rozier y el marqués de Arlandes, cuatro meses después del descubrimiento de los globos. Luis XVI negaba su consentimiento a este viaje y dos condenados a muerte debían intentar, los primeros, las rutas aéreas. Pilatre de Rozier se indigna ante esta injusticia, y a fuerza de intrigas obtiene el permiso. Aún no se había inventado esta barquilla que hace fáciles las maniobras, y una galería circular ocupaba la parte inferior y estrechada de la montgolfiera. Los dos aeronautas tuvieron pues que permanecer sin moverse en cada extremo de aquella galería, porque la paja mojada que la llenaba les impedía todo movimiento. Un hornillo con fuego colgaba debajo del orificio del globo; cuando los viajeros querían elevarse, arrojaban paja sobre aquel brasero, con riesgo de incendiar la máquina, y el aire más caliente daba al globo nueva fuerza ascensional. Los dos audaces navegantes partieron, el 21 de noviembre de 1783, de los jardines de la Muette, que el delfín había puesto a su disposición. El aerostato se elevó majestuosamente, bordeó la isla de los Cisnes, pasó el Sena por la barrera de la Conference y, dirigiéndose entre el domo de los Inválidos y la Escuela Militar, se acercó a San Sulpicio. Entonces los aeronautas forzaron el fuego, franquearon el bulevar y descendieron al otro lado de la barrera de Enfer. Al tocar el suelo, el globo se desinfló y sepultó algunos instantes bajo sus pliegues a Pilatre de Rozier.
-¡Molesto presagio! -dije yo interesado por estos detalles que me tocaban muy de cerca.
-Presagio de la catástrofe que más tarde debía costar la vida al infortunado -respondió el desconocido con tristeza-. ¿No ha sufrido usted nada semejante?
-Nunca.
-Bah, las desgracias ocurren a veces sin presagios -añadió mi compañero.
Y se quedó en silencio.
Mientras tanto avanzábamos hacia el sur, y Francfort ya había huido bajo nuestros pies.
-Tal vez tengamos tormenta -dijo el joven.
-Antes descenderemos -respondí.
-¡Eso sí que no! Es mejor subir. Escaparemos de ella con mayor seguridad.
Y dos nuevos sacos de arena fueron al espacio.
El globo se elevó con rapidez y se detuvo a mil doscientos metros. Se dejó sentir un frío bastante vivo; sin embargo, los rayos de sol que caían sobre la envoltura dilataban el gas interior y le daban mayor fuerza ascensional.
-No tema nada -me dijo el desconocido-. Tenemos tres mil quinientas toesas de aire respirable. Además, no se preocupe de lo que yo haga.
Quise levantarme, pero una mano vigorosa me clavó en mi banqueta.
-¿Cómo se llama? -pregunté.
-¿Cómo me llamo? ¿Qué le importa?
-Le exijo su nombre.
-Me llamo Eróstrato¹ o Empédocles², como más le guste.
Esta respuesta no era nada tranquilizadora.
Por otra parte, el desconocido hablaba con una sangre fría tan singular que no sin inquietud me pregunté con quién tenía que habérmelas.
-Señor -continuó él-, desde el físico Charles no se ha imaginado nada nuevo. Cuatro meses después del descubrimiento de los aeróstatos, ese hábil hombre había inventado la válvula, que deja escapar el gas cuando el globo está demasiado lleno, o cuando se quiere descender; la barquilla, que facilita las maniobras de la máquina; la red, que contiene la envoltura del globo y reparte la carga sobre toda su superficie; el lastre, que permite subir y escoger el lugar de aterrizaje; el revestimiento de caucho, que vuelve impermeable el tejido; el barómetro, que indica la altura alcanzada. Por último, Charles empleaba el hidrógeno que, catorce veces menos pesado que el aire, permite alcanzar las capas atmosféricas más altas y no expone a los peligros de una combustión aérea. El primero de diciembre de 1783, trescientos mil espectadores se apiñaban alrededor de las Tullerías. Charles se elevó, y los soldados le presentaron armas. Hizo nueve leguas en el aire, guiando su globo con una habilidad que no han superado los aeronautas actuales. El rey le otorgó una pensión de dos mil libras, porque entonces se alentaban las nuevas invenciones.
En ese momento el desconocido me pareció presa de cierta agitación.
-Yo, señor -continuó-, he estudiado y me he convencido de que los primeros aeronautas dirigían sus globos. Para no hablar de Blanchard, cuyas afirmaciones pueden ser dudosas, Guyton de Morveau, con la ayuda de remos y de gobernalle, imprimió a su máquina movimientos sensibles y de una dirección que podía notarse. Recientemente en París, un relojero, el señor Julien, hizo en el Hipódromo experiencias convincentes, porque, gracias a un mecanismo particular, su aparato aéreo, de forma oblonga, se dirigió de forma clara contra el viento. El señor Petin ha ideado unir cuatro globos de hidrógeno, y por medio de velas dispuestas horizontalmente y replegadas en parte, espera obtener una ruptura de equilibrio que, inclinando el aparato, ha de imprimirle una dirección oblicua. Se habla también de motores destinados a superar la resistencia de las corrientes; por ejemplo, la hélice; pero la hélice, moviéndose en un medio móvil, no dará ningún resultado. ¡Yo, señor, he descubierto el único medio de dirigir los globos, y ninguna academia ha venido en mi ayuda, ninguna ciudad ha cubierto mis listas de suscripción, ningún gobierno ha querido escucharme! ¡Es infame!
El desconocido se debatía gesticulando, y la barquilla experimentaba violentas oscilaciones. Me costó mucho contenerla. Mientras tanto, el globo había encontrado una corriente más rápida, y avanzábamos hacia el sur, a mil quinientos metros de altura.
-Ahí está Darmstadt -dijo mi compañero, asomándose por fuera de la barquilla-. ¿Divisa usted su castillo? Con poca nitidez, ¿no es cierto? ¿Qué quiere? Este calor de tormenta hace oscilar la forma de los objetos y se necesita una vista experta para reconocer las localidades.
-¿Esta seguro de que es Darmstadt? -pregunté yo.
-Sin duda, y estamos a seis leguas de Francfort.
-¡Entonces hay que bajar!
-¡Descender! No pretenderá descender sobre los campanarios -dijo el desconocido burlándose.
-No, sino en los alrededores de la ciudad.
-Bueno, evitemos los campanarios.
Al hablar de este modo, mi compañero se apoderó de unos sacos de lastre. Me precipité sobre él; pero con una mano me derribó, y el globo deslastrado alcanzó los dos mil metros.
-Quédese tranquilo -dijo él- y no olvide que Brioschi, Biot, Gay-Lussac, Bixio y Barral fueron a las mayores alturas para hacer sus experimentos científicos.
-Señor, hay que descender -continué yo tratando de dominarlo mediante la dulzura-. La tormenta se está formando a nuestro alrededor. No sería prudente…
-¡Bah! ¡Subiremos encima de ella y ya no tendremos que temerla! -exclamó mi compañero-. ¿Qué hay más hermoso que dominar esas nubes que aplastan la tierra? ¿No es un reto navegar de esta forma sobre las olas aéreas? Los mayores personajes han viajado como nosotros. La marquesa y la condesa de Montalembert, la condesa de Podenas, la señorita de La Garde, el marqués de Montalambert, partieron del barrio de Saint-Antoine hacia esas orillas desconocidas, y el duque de Chartres desplegó mucha habilidad y presencia de ánimo en su ascensión del 15 de julio de 1784. En Lyón, los condes de Laurencin y de Dampierre; en Nantes, el señor de Luynes; en Burdeos, d’Arbelet des Granges; en Italia, el caballero Andreani y en nuestros días el duque de Bunswick, han dejado en los aires los rastros de su gloria. Para igualar a esos grandes personajes hay que subir más alto que ellos en las profundidades celestes. ¡Acercarse al infinito es comprenderlo!
La rarefacción del aire dilataba considerablemente el hidrógeno del globo, y yo veía su parte inferior, dejada vacía a propósito, inflarse y hacer indispensable la apertura de la válvula; pero mi compañero no parecía decidido a dejarme maniobrar a mi gusto. Decidí, pues, tirar en secreto de la cuerda de la válvula mientras él hablaba animado, porque yo temía adivinar con quién tenía que habérmelas.
¡Hubiera sido demasiado horrible! Era aproximadamente la una menos cuarto. Habíamos dejado Francfort hacía cuarenta minutos y por el lado sur llegaban espesas nubes dispuestas a chocar contra nosotros.
-¿Ha perdido usted toda esperanza de ver coronadas por el éxito sus combinaciones? -pregunté yo con un interés… muy interesado.
-¡Toda esperanza! -respondió sordamente el desconocido-. ¡Herido por las negativas y las caricaturas, las patadas en el trasero han acabado conmigo! ¡Es el eterno suplicio reservado a los innovadores! Vea estas caricaturas de todas las épocas que llenan mi carpeta.
Mientras mi compañero hojeaba sus papeles, yo había agarrado la cuerda de la válvula sin que él se hubiera dado cuenta. Podía temer, sin embargo, que percibiera ese silbido semejante a una caída de agua que produce el gas al escaparse.
-¡Cuántas burlas contra el abate Miolan! -dijo-. Debía elevarse con Janninet y Bredin. Durante la operación, se declaró fuego en su montgolfiera, y un populacho ignorante la despedazó. Luego la caricatura de los animales curiosos los llamó Miaulant, Jean Miné y Gredin.
Tiré de la cuerda de la válvula y el barómetro empezó a subir. ¡Justo a tiempo! Algunos truenos lejanos gruñían por el sur.
-Vea este otro grabado -continuó el desconocido sin sospechar mis maniobras-. Es un inmenso globo elevando un navío, fortalezas, casas, etc. Los caricaturistas no pensaban que un día sus estupideces se convertirían en verdades. Este gran navío está completo; a la izquierda su gobernalle, con el alojamiento para los pilotos; en la proa, casas de recreo, órgano gigantesco y cañón para llamar la atención de los habitantes de la tierra o de la luna; encima de la popa, el observatorio y el globo-chalupa; en el círculo ecuatorial, el alojamiento del ejército; a la izquierda, el fanal, luego las galerías superiores para los paseos, las velas, los alerones; debajo, los cafés y el almacén general de víveres. Admire este magnífico anuncio:
“Inventado para la felicidad del género humano, este globo partirá sin cesar a las Escalas del Levante, y a su regreso anunciará sus viajes tanto a los dos polos como a los extremos de Occidente. No hay que preocuparse por nada, todo está previsto, todo irá bien. Habrá una tarifa exacta para cada lugar de paso, pero los precios serán los mismos para las comarcas más alejadas de nuestro hemisferio; a saber, mil luises para cualquiera de esos viajes. Y puede decirse que esta suma es muy módica si tenemos en cuenta la celeridad, la comodidad y los encantos que se gozarán en el citado aerostato, encantos que no se encuentran en este suelo, dado que en ese globo cada cual encontrará las cosas que imagine. Esto es tan cierto que, en el mismo lugar, unos estarán bailando, otros descansando; los unos se darán opíparas comidas, otros ayunarán; quien quiera hablar con personas de ingenio encontrará con quien charlar; quien sea bruto no dejará de encontrar otros iguales. ¡De este modo, el placer será el alma de la sociedad aérea!…”
“Todos estos inventos producen risa… Pero dentro de poco, si mis días no estuvieran contados, se vería que estos proyectos en el aire son realidades.”
Estábamos descendiendo a ojos vista. Él seguía sin darse cuenta.
Vea también esta especie de juego de globos -continuó extendiendo ante mí algunos de aquellos grabados de los que tenía una importante colección-. Este juego contiene toda la historia del arte aerostático. Es para uso de espíritus elevados, y se juega con dados y fichas sobre cuyo valor se ponen previamente de acuerdo, y que se pagan o se reciben según la casilla a la que se llega.
-Pero parece haber estudiado en profundidad la ciencia de la aerostación -dije yo.
-Sí, señor, sí, desde Faetón, desde Ícaro, desde Arquitas, he investigado todo, he consultado todo, lo he aprendido todo. Gracias a mí el arte aerostático rendiría inmensos servicios al mundo si Dios me diese vida. Pero no podrá ser.
-¿Por qué?
-Porque me llamo Empédocles o Eróstrato.
Mientras tanto, por fortuna, el globo se acercaba a tierra, pero cuando cae, el peligro es tan grave a cien pies como a cinco mil.
-¿Se acuerda de la batalla de Fleurus? -continuó mi compañero, cuyo rostro se animaba cada vez más-. Fue en esa batalla donde Coutelle, por orden del gobernador, organizó una compañía de aerostatistas. En el sitio de Maubeuge, el general Jourdan sacó tales servicios de este nuevo modo de observación que dos veces al día, y con el general mismo, Coutelle se elevaba en el aire. La correspondencia entre el aeronauta y los aerostatistas que retenían el globo se realizaba por medio de pequeñas banderas blancas, rojas y amarillas. Con frecuencia se hicieron disparos de carabina y de cañón sobre el aparato en el instante en que se elevaba, pero sin resultado. Cuando Jourdan se preparó para invadir Charleroi, Coutelle se dirigió a las cercanías de esta última plaza, se elevó desde la llanura de Jumet, y permaneció siete u ocho horas en observación con el general Morlot, lo que contribuyó sin duda a darnos la victoria de Fleurus. Y en efecto, el general Jourdan proclamó en voz alta la ayuda que había sacado de las observaciones aeronáuticas. Pues bien, a pesar de los servicios rendidos en esa ocasión y durante la campaña de Bélgica, el año que había visto comenzar la carrera militar de los globos la vio terminar también. Y la escuela de Meudon, fundada por el gobierno, fue cerrada por Bonaparte a su regreso de Egipto. Sin embargo, ¿qué esperar del niño que acaba de nacer?, había dicho Franklin. El niño había nacido viable, no había que ahogarlo.
El desconocido inclinó su frente sobre las manos, se puso a reflexionar unos instantes. Luego, sin levantar la cabeza, me dijo:
-A pesar de mi prohibición, señor, ha abierto la válvula.
Yo solté la cuerda.
-Por suerte -continuó él-, todavía tenemos trescientas libras de lastre.
-¿Cuáles son sus proyectos? -pregunté yo entonces.
-¿No ha cruzado nunca los mares? -me preguntó a su vez.
Yo me sentí palidecer.
-Es desagradable -añadió- que nos veamos impulsados hacia el mar Adriático. No es más que un riachuelo. Pero más arriba quizá encontremos otras corrientes.
Y sin mirarme deslastró el globo de varios sacos de arena. Luego, con voz amenazadora, dijo:
-Le he permitido abrir la válvula porque la dilatación del gas amenazaba con hacer reventar el globo. Pero no se le ocurra volver a repetirlo.
Y continuó en estos términos:
-¿Conoce la travesía de Dover a Calais hecha por Blanchard y Jefferies? ¡Fue magnífica! El 7 de enero de 1785, con viento del noroeste, su globo fue hinchado con gas en la costa de Dover. Un error de equilibrio, apenas se hubieron elevado, les obligó a echar su lastre para no caer, y no conservaron más que treinta libras. Era demasiado poco porque el viento no refrescaba y avanzaban con mucha lentitud hacia las costas de Francia. Además, la permeabilidad del tejido hacía que el aerostato se fuera desinflando poco a poco, y al cabo de hora y media los viajeros se dieron cuenta de que descendían.
“-¿Qué hacer? -preguntó Jefferies.”
“-Solo hemos cubierto tres cuartas partes del camino -respondió Blanchard-, y estamos a poca altura. Subiendo quizá encontremos vientos más favorables.”
“-Tiremos el resto de la arena.”
“El globo recuperó alguna fuerza ascensional, pero no tardó en descender de nuevo. Hacia la mitad del viaje, los aeronautas se desembarazaban de libros y herramientas. Un cuarto de hora después, Blanchard le dijo a Jefferies:”
“-¿El barómetro?”
“-¡Está subiendo! ¡Estamos perdidos, sin embargo ahí tiene usted las costas de Francia!”
“Se dejó oír un gran ruido.”
“-¿Se ha desgarrado el globo? -preguntó Jefferies.”
“-¡No! ¡La pérdida del gas ha desinflado la parte inferior del globo! ¡Pero seguimos descendiendo! ¡Estamos perdidos! Abajo con todas las cosas inútiles.”
“Las provisiones de boca, los remos y el gobernalle fueron arrojados al mar. Los aeronautas solo se encontraban ya a cien metros de altura.”
“-Estamos subiendo -dijo el doctor.”
“-¡No, es el impulso causado por la disminución del peso! Y no hay ningún navío a la vista, ni una barca en el horizonte. ¡Arrojemos al mar nuestras ropas.”
“Los infortunados se despojaron de sus ropas, pero el globo seguía descendiendo.”
“-Blanchard -dijo Jefferies-, usted debía hacer solo este viaje; ha consentido en llevarme con usted; yo me sacrificaré. Voy a tirarme al agua y el globo ascenderá.”
“-¡No, no! ¡Es horrible!”
“El globo se desinflaba cada vez más, y su concavidad, haciendo de paracaídas, empujaba el gas contra las paredes y aumentaba su escape.”
“-¡Adiós, amigo mío! -dijo el doctor-. ¡Que Dios le conserve la vida!”
“Iba a lanzarse cuando Blanchard lo retuvo.”
“-¡Todavía nos queda un recurso! -dijo-. ¡Podemos cortar las cuerdas que retienen la barquilla y agarrarnos a la red! Tal vez el globo se eleve. ¡Preparémonos! ¡Pero… el barómetro sigue bajando! Estamos elevándonos… ¡El viento refresca! Estamos salvados.”
“Los viajeros divisaban ya Calais. Su alegría llegó al delirio. Algunos instantes más tarde, caían en el bosque de Guines.”
-No dudo -añadió el desconocido- que en semejante circunstancia usted seguiría el ejemplo del doctor Jefferies.
Las nubes se desplegaban bajo nuestros ojos en masas resplandecientes. El globo lanzaba grandes sombras sobre aquel amontonamiento de nubes y se envolvía como una aureola. El trueno rugía debajo de la barquilla. Todo aquello era horroroso.
-¡Descendamos! -exclamé.
-¡Descender cuando el sol que nos espera está ahí! ¡Abajo con los sacos!
¡Y el globo fue deslastrado de más de cincuenta libras!
Permanecíamos a tres mil quinientos metros. El desconocido hablaba sin cesar. Yo me hallaba en una postración completa mientras él parecía vivir en su elemento.
-¡Con buen viento iríamos lejos! -exclamó-. En las Antillas hay corrientes de aire que hacen cien leguas la hora. Durante la coronación de Napoleón, Garnerin lanzó un globo iluminado con cristales de color a las once de la noche. El viento soplaba del noroeste. Al día siguiente, al alba, los habitantes de Roma saludaban su paso por encima del domo de San Pedro. ¡Nosotros iríamos más lejos… y más alto!
Yo apenas oía. ¡Todo zumbaba a mi alrededor! Entre las nubes se hizo una fisura.
-¡Ve esa ciudad! -dijo el desconocido-. ¡Es Spire!
Me asomé fuera de la barquilla y divisé un pequeño conjunto negruzco. Era Spire. El Rhin, tan ancho, parecía una cinta desenrollada. Encima de nuestra cabeza el cielo era de un azul profundo. Los pájaros nos habían abandonado hacía tiempo porque en aquel aire rarificado su vuelo habría sido imposible. Estábamos solos en el espacio, y yo en presencia de aquel desconocido.
-Es inútil que sepa dónde lo llevo -me dijo entonces, y lanzó la brújula a las nubes-. ¡Ah, qué cosa tan hermosa es una caída! ¿Sabe que son muy pocas las víctimas de la aerostación desde Pilatre de Rozier hasta el teniente Gale, y que todas las desgracias se han debido siempre a imprudencias? Pilatre de Rozier partió con Romain, de Boulogne, el 13 de junio de 1785. De su globo a gas había colgado una montgolfiera de aire caliente, sin duda para no tener necesidad de perder gas o arrojar lastre. Aquello era poner un hornillo debajo de un barril de pólvora. Los imprudentes llegaron a cuatrocientos metros y fueron arrastrados por vientos opuestos que los lanzaron a alta mar. Para descender, Pilatre quiso abrir la válvula del aerostato, pero la cuerda de la válvula se encontraba metida en el globo y lo desgarró de tal forma que el globo se vació en un instante. Cayó sobre la montgolfiera, la hizo girar y arrastró a los infortunados, que se estrellaron en pocos segundos. ¿Es espantoso, verdad?
Yo no pude responder más que estas palabras:
-¡Por piedad, descendamos!
Las nubes nos oprimían por todas partes y espantosas detonaciones que repercutían en la cavidad del aerostato se cruzaban a nuestro alrededor.
-¡Me está hartando! -exclamó el desconocido-. Ahora no sabrá si subimos o bajamos.
Y el barómetro fue a reunirse con la brújula, a lo que unió también sacos de tierra. Debíamos estar a cinco mil metros de altura. Algunos hielos se pegaban ya a las paredes de la barquilla y una especie de nieve fina me penetraba hasta los huesos. Sin embargo, una espantosa tormenta estallaba a nuestros pies, porque estábamos por encima.
-No tenga miedo -me dijo el desconocido-. Solo los imprudentes se convierten en víctimas. Olivari, que pereció en Orleáns, se elevaba en una montgolfiera de papel: su barquilla, suspendida debajo del hornillo y lastrada con materias combustibles, se convirtió en pasto de las llamas; Olivari cayó y se mató. Mosment se elevaba en Lille sobre un tablado ligero: una oscilación le hizo perder el equilibrio; Mosment cayó y se mató. Bittorf, en Mannheim, vio incendiarse en el aire su globo de papel; Bittorf cayó y se mató. Harris se elevó en un globo mal construido, cuya válvula demasiado grande no pudo cerrarse; Harris cayó y se mató. Sadler, privado de lastre por su larga permanencia en el aire, fue arrastrado sobre la ciudad de Boston y chocó contra las chimeneas; Sadler cayó y se mató. Coking descendió con un paracaídas convexo que él pretendía haber perfeccionado; Coking cayó y se mató. Pues bien, yo amo a esas víctimas de su imprudencia y moriré como ellas. ¡Más arriba, más arriba!
¡Todos los fantasmas de esa necrología pasaban ante mis ojos! La rarefacción del aire y los rayos de sol aumentaban la dilatación del gas, y el globo continuaba subiendo. Intenté maquinalmente abrir la válvula, pero el desconocido cortó la cuerda algunos pies por encima de mi cabeza… ¡Estaba perdido!
-¿Vio usted caer a la señora Blanchard? -me dijo-. Yo sí la vi. Sí, yo la vi. Estaba en el Tívoli el 6 de julio de 1819. La señora Blanchard se elevaba en un globo de pequeño tamaño para ahorrarse los gastos del relleno, y se veía obligada a inflarlo por completo. Pero el gas se escapaba por el apéndice inferior, dejando en su ruta una auténtica estela de hidrógeno. Colgada de la parte superior de su barquilla por un alambre, llevaba una especie de aureola de artificio que tenía que encender. Había repetido muchas veces la experiencia. Aquel día, llevaba además un pequeño paracaídas lastrado por un artificio terminado en una bola de lluvia de plata. Debía lanzar aquel aparato después de encenderlo con una lanza de fuego preparada a ese efecto. Partió. La noche estaba sombría. En el momento de encender su artificio, cometió la imprudencia de pasar la lanza de fuego por debajo de la columna de hidrógeno que salía fuera del globo. Yo tenía los ojos fijos en ella. De pronto una luminosidad inesperada alumbró las tinieblas. Creí en una sorpresa de la hábil aeronauta. La luminosidad creció, desapareció de pronto y volvió a reaparecer en la cima del aerostato en forma de un inmenso chorro de gas inflamado. Aquella siniestra claridad se proyectaba en el bulevar y en todo el barrio de Montmartre. Entonces vi a la desventurada levantarse, tratar por dos veces de comprimir el apéndice del globo para apagar el fuego, luego sentarse en la barquilla y tratar de dirigir su descenso, porque no caía. La combustión del gas duró varios minutos. El globo se empequeñecía cada vez más; continuaba bajando, pero no era una caída. El viento soplaba del noroeste y la lanzó sobre París. Entonces, en las cercanías de la casa número 16 de la calle de Provence había unos jardines inmensos. La aeronauta podía caer en ellos sin peligro. Pero, ¡qué fatalidad! El globo y la barquilla se precipitaron sobre el techo de la casa. El golpe fue ligero: “¡Socorro!”, grita la infortunada. Yo llegaba a la calle en ese momento. La barquilla resbaló por el tejado y encontró una escarpia de hierro. Con esta sacudida, la señora Blanchard fue lanzada fuera de la barquilla y se estrelló contra la acera. La señora Blanchard se mató.
¡Estas historias me helaban de horror! El desconocido estaba de pie, con la cabeza destocada, el pelo erizado, los ojos despavoridos.
¡No había equivocación posible! ¡Por fin veía yo la terrible verdad! ¡Tenía frente a mí a un loco!
Lanzó el resto del lastre y debimos ser arrastrados por lo menos a nueve mil metros de altura. Me salía sangre por la nariz y boca.
-¿Hay algo más hermoso que los mártires de la ciencia? -exclamaba entonces el insensato-. Los canoniza la posteridad.
Pero yo ya no oía. El loco miró a su alrededor y se arrodilló para susurrar a mi oído:
-¿Y la catástrofe de Zambecarri, se ha olvidado de ella? Escuche. El 7 de octubre de 1804 el tiempo pareció mejorar un poco. El viento y la lluvia de los días anteriores aún no había cesado, pero la ascensión anunciada por Zambecarri no podía posponerse. Sus enemigos lo criticaban ya. Tenía que partir para salvar de la burla pública tanto a la ciencia como a sí mismo. Estaba en Bolonia. Nadie lo ayudó a llenar su globo. Fue a medianoche cuando se elevó, acompañado por Andreoli y Grossetti. El globo subió lentamente, porque lo había agujereado la lluvia y el gas se escapaba. Los tres intrépidos viajeros solo podían observar el estado del barómetro con la ayuda de una linterna sorda. Zambecarri no había comido hacía veinticuatro horas. Grossetti también estaba en ayunas.
“-Amigos míos -dijo Zambecarri -, el frío me mata. Estoy agotado. ¡Voy a morir!”
“Cayó inanimado en el suelo de la barquilla. Ocurrió lo mismo con Grossetti. Solo Andreoli permanecía despierto. Después de largos esfuerzos consiguió sacar a Zambecarri de su desvanecimiento.”
“-¿Qué hay de nuevo? ¿Dónde estamos? ¿De dónde viene el viento? ¿Qué hora es?”
“-Son las dos.”
“-¿Dónde está la brújula?”
“-Se ha caído.”
“-¡Dios mío! ¡La bujía de la linterna se apaga!”
“-No puede seguir ardiendo en este aire rarificado -dijo Zambecarri.”
“La luna no se había levantando y la atmósfera estaba sumida en horribles tinieblas.”
“-¡Tengo frío, tengo frío! Andreoli, ¿qué hacer?”
“Los infortunados bajaron lentamente a través de una capa de nubes blancuzcas.”
“-¡Chist! -dijo Andreoli -. ¿Oyes?”
“-¿Qué? -respondió Zambecarri.”
“-¡Un ruido singular!”
“-¡Te equivocas!”
“-¡No!”
“Ve a esos viajeros en medio de la noche escuchando ese ruido incomprensible. ¿Van a chocar contra una torre? ¿Van a precipitarse contra los tejados?”
“-¿Oyes? Parece el ruido del mar.”
“-¡Imposible!”
“-¡Es el rugido de las olas!”
“-¡Es verdad!”
“-¡Luz, luz!”
“Después de cinco tentativas infructuosas, Andreoli lo consiguió. Eran las tres. El ruido de las olas se dejó oír con violencia. ¡Casi tocaban la superficie del mar!”
“-Estamos perdidos -gritó Zambecarri, y se apoderó de un grueso saco de lastre.”
“-¡Ayuda! -gritó Andreoli.”
“La barquilla estaba tocando el agua y las olas les cubrían el pecho.”
“-¡Tiremos al mar las herramientas, las ropas, el dinero!”
“Los aeronautas se despojaron de toda su ropa. El globo deslastrado se elevó con rapidez vertiginosa. Zambecarri se sintió dominado por un vómito espantoso. Grossetti sangró en abundancia. Los desventurados no podían hablar porque sus respiraciones se tornaban cada vez más dificultosas. El frío se apoderó de ellos y al cabo de un momento los tres estaban cubiertos por una capa de hielo. La luna les pareció de un color rojo como la sangre.”
“Después de haber recorrido aquellas altas regiones durante media hora, la máquina volvió a caer al mar. Eran las cuatro de la mañana. Los náufragos tenían la mitad del cuerpo en el agua, y el globo, sirviendo de vela, los arrastró durante varias horas.”
“Cuando amaneció se encontraron frente a Pesaro, a cuatro millas de la costa. Iban a atracar en ella cuando un golpe de viento los lanzó a alta mar.”
“¡Estaban perdidos! Los barcos, asustados, huían cuando ellos se acercaban… Por fortuna, un navegante más instruido los abordó, los izó a cubierta y los desembarcó en Ferrada.”
“Viaje espantoso, ¿no le parece? Pero Zambecarri era un hombre enérgico y valiente. Apenas se repuso de sus sufrimientos, volvió a iniciar las ascensiones. Durante una de ellas chocó contra un árbol, su lámpara de alcohol se derramó sobre sus ropas; ¡se vio cubierto de fuego y su máquina empezaba a abrasarse cuando él pudo volver a descender medio quemado!”
“Por último, el 21 de septiembre de 1812, hizo otra ascensión en Bolonia. Su globo quedó enganchado en un árbol y su lámpara volvió a incendiarlo. Zambecarri cayó y se mató.”
-Y ante estos hechos, ¿todavía vacilamos? ¡No! ¡Cuanto más alto vayamos, más gloriosa será la muerte!
Completamente deslastrado el globo de todos los objetos que contenía, fuimos arrastrados a alturas que no pude apreciar. El aerostato vibraba en la atmósfera. El menor ruido hacía estallar las bóvedas celestes. Nuestro globo, el único objeto que sorprendía mi vista en la inmensidad, parecía estar a punto de aniquilarse. Por encima de nosotros las alturas del cielo estrellado se perdían en las tinieblas profundas.
¡Vi al individuo que se ponía en pie delante de mí!
-Ha llegado la hora -me dijo-. Hay que morir. Los hombres nos rechazan. Nos desprecian. Aplastémoslos.
-Gracias -le dije.
-¡Cortemos estas cuerdas! ¡Abandonemos esta barquilla en el espacio! ¡La fuerza de atracción cambiará de dirección, y nosotros llegaremos hasta el sol!
La desesperación me galvanizó. Me precipité sobre el loco. Comenzamos a combatir cuerpo a cuerpo, en una lucha espantosa. Pero fui derribado, y mientras mantenía la rodilla sobre mi pecho, el loco iba cortando las cuerdas de la barquilla.
-¡Una! -dijo.
-¡Dios mío!
-¡Dos!… ¡Tres!…
Yo hice un esfuerzo sobrehumano, me levanté y empujé violentamente al insensato.
-¡Cuatro! -dijo.
La barquilla cayó, pero instintivamente me aferré a los cordajes y trepé por las mallas de la red.
El loco había desaparecido en el espacio.
El globo fue elevado a una altura inconmensurable. Se dejó oír un crujido espantoso… El gas, demasiado dilatado, había reventado la envoltura. Yo cerré los ojos.
Algunos instantes después, me sentí reanimado por un calor húmedo. Me hallaba en medio de nubes que ardían. El globo daba vueltas produciéndome un vértigo espantoso. Impulsado por el viento, hacía cien leguas la hora en una carrera horizontal, y a su alrededor los relámpagos iban y venían.
Sin embargo, mi caída no era muy rápida. Cuando volví a abrir los ojos, divisé tierra. Me encontraba a dos millas del mar, y el huracán me empujaba hacia él con fuerza cuando una brusca sacudida me hizo soltarme. Mis manos se abrieron, una cuerda se deslizó rápidamente entre mis dedos y me encontré en tierra.
Era la cuerda del ancla que, barriendo la superficie del suelo, se había enganchado en una grieta, y mi globo, deslastrado por última vez, iba a perderse más allá de los mares.
Cuando recuperé el conocimiento estaba tumbado en casa de un campesino, en Harderwick, pequeña aldea de la Gueldre, a quince leguas de Ámsterdam, a orillas del Zuyderzee.
Un milagro me había salvado la vida, pero mi viaje no fue más que una serie de imprudencias efectuadas por un loco al que yo no conseguí detener.
Que este terrible relato, al instruir a los que me leen, no desaliente a los exploradores de las rutas del aire.

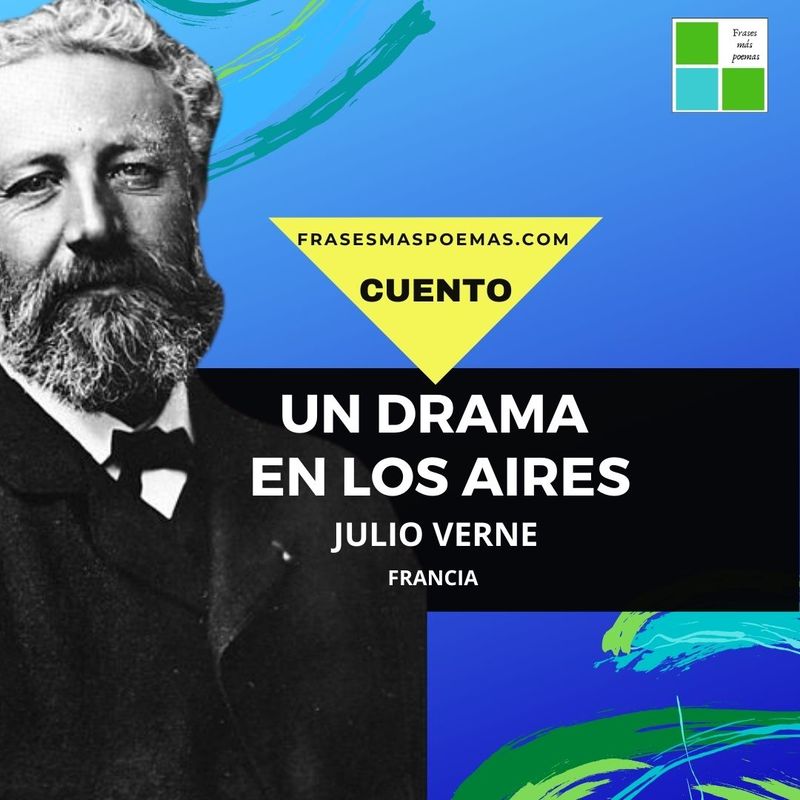

Deja un comentario