ENCRUCIJADA
ADOLFO BIOY CASARES
CUENTO/ ARGENTINA
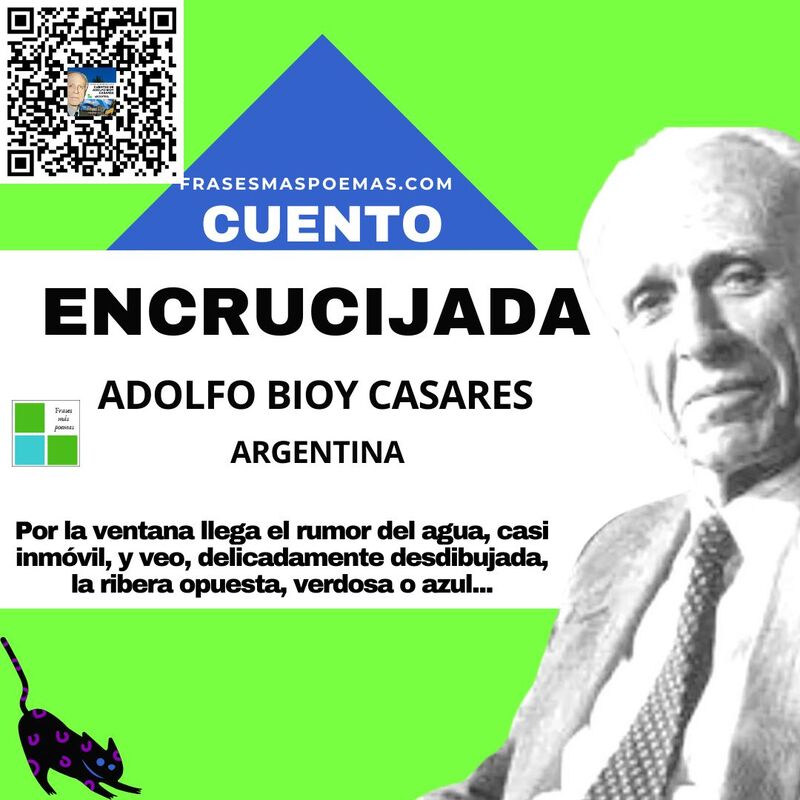
Por la ventana llega el rumor del agua, casi inmóvil, y veo, delicadamente desdibujada, la ribera opuesta, verdosa o azul en la tarde, con las primeras luces titilando en el camino que va a Niza y a Italia. Diríase que no hay límites para la paz de este golfo de Saint-Tropez, pero aquí estoy yo, sin embargo, procurando componer las frases, para reprimir un poco la angustia. Me repito que al término de la narración he de encontrar la salida de esta maraña. Lo malo es que mi maraña se compone únicamente de vacío y descampado, y no sé cómo uno puede salir cuando ya está fuera.
Nos instalamos en el Aïoli, el otro domingo. Amalia, en seguida, quedó embelesada con los muebles y con los cuadros del hotel. Yo le porfío que en materia hotelera solo cuentan las comodidades, pero debo reconocer que en este aspecto nuestro alojamiento no envidia a ninguno. Muy pronto nos vinculamos a un interesante grupo internacional, integrado por Mme. Verniaz, la mecenas de Ginebra, que no se cansa de agasajar en París a los poetas; sus protegidos, Clarence y Clark, famosos tenistas australianos, a quienes la crítica augura, si perseveran en el juego en pareja (lo que yo tengo por probable), el campeonato mundial de dobles; Bárbara, llamada por los ingleses Aussie y por los franceses Aussi, una muchacha de Arkansas, una estatua, habría que decir —sin otro defecto que el de estar noche y día al pie de los australianos—, más alta que yo, con el pelo negro, con los ojos celestes y con la piel mejor tostada que he visto: el doctor Cesare Vittorini, hombre joven, pero de lo más apagado, aunque me aseguran que es una celebridad en no sé qué sanatorio de Florencia; y algún otro personaje, no menos pintoresco para quien lo trata. De mañana el grupo se reúne en una playa de verdadera arena, próxima a Sainte-Maxime; a la tarde nos dedicamos al tenis, como jugadores los unos, como espectadores los otros, en el pinar de Beauvallon y a la noche recorremos los casinos o llegamos a Super-Cannes, donde suelen tocar A media luz, Garufa, Adiós muchachos y, cuando ando con suerte, Don Juan. Ni qué decir que ofrezco a los compañeros lecciones de tango con corte. En toda la zona abundan los fruits de mer, bouillabaisse, la quiche varoise, la becasina flambée y el vinito de Gassin; de modo que yo no me quejo.
En cuanto a mi amiga, declaro que nunca estuvo tan linda, ni tan alegre, ni tan dulce. Esto no tendría nada de extraordinario si la pobre durmiera bien; pero el aire de mar, aunque el de aquí no es el de Mar del Plata, la desvela y noche a noche toma pastillas. Los muchachos del Richmond me habían asegurado: «Hay que viajar solo. Si cargas con mujer, acabas loco y aborreciéndola». Que haya ventajas en viajar solo, no lo niego; pero a lo largo del itinerario —y no es poco lo recorrido antes de llegar a Saint-Tropez— nunca tuve ganas de librarme de Amalia. El mérito, sin duda, le corresponde a ella. ¿Por qué negarlo? Yo la miro con orgullo patriótico. Se habla de la República Argentina, más conocida en estos parajes por Sudamérica, y lo que realmente espera el extranjero es que Amalia y yo seamos un par de negros. Quedan boquiabiertos cuando la ven, con ese aire de inglesita fina (que a mi lado se acentúa, por contraste), blanca, rosada, con el pelo de oro y los ojos azules.
Ayer de mañana, en la playa, nos encontramos con el cuadro habitual: Clarence y Clark, alejándose por las aguas en pédalo, Mme. Verniaz, proponiendo a los rayos solares la plenitud del cuerpo, el doctor Vittorini, absorto en algún árido opúsculo. Desde luego, para quien tiene ojos, cada día trae su novedad. La de ayer consistió en que Bárbara no escoltaba, siquiera a la distancia, a la pareja australiana, sino que se paseaba ansiosamente por la ribera, con algo de leona joven. Tenía que ir a Sainte-Maxime antes del mediodía —explicaba a quien la oyera—, antes de que cerraran las tiendas, para buscar unas raquetas que ella había dejado para encordar y que sus amigos necesitaban a la tarde, para un importante partido de entrenamiento. Como hacía calor, mientras yo oía esta cháchara, mi atención pregustaba con delicia la inminente frescura del mar. Vittorini cerró el libro y me preguntó:
—¿No comprende que la muchacha está desesperada porque la lleven? Usted, que tiene coche, hágase ver.
Antes de que yo encontrara respuesta, Bárbara me tomó de las manos y exclamó:
—Gracias, gracias.
Amalia fue la única en defenderme:
—No sean malos —dijo—. Al pobre no le gusta perder un baño.
—¿Y su Alfa Romeo? —pregunté a Vittorini.
—Prometo que mañana estará a disposición de quien lo requiera —contestó, con irritante solemnidad—. Hoy, los mejores mecánicos de la zona, lo ponen a punto, lo afinan. Un motor nervioso, usted sabe, tiene exigencias.
Como en la hora de la derrota es inútil andar con rodeos, subí los pantalones, bajé el pullover y dije, con la satisfacción de colocar un epigrama:
—Aprés vous.
La verdad es que esta gente no sabe que para el criollo una frase en otro idioma siempre tiene algo de cómico. Para juntar fuerzas olí el pañuelo, empapado en agua de Colonia, y seguí a la muchacha hasta los pinos, a cuya sombra habíamos dejado el Renault. ¿Recuerdan el lugar? Es tan hermoso que infaliblemente serena el ánimo de quien lo mira. Yo no lo miré. En el breve trayecto manejé de manera automática y, en cuanto a Bárbara, la atendí apenas. Crispado, tenso, pensaba que si Amalia y yo partíamos en la fecha fijada, no cumpliríamos con los veintiún baños que prescribe la hidroterapia.
Ocurrió lo que debía ocurrir. En Sainte-Maxime nos encontramos con que la casa de las raquetas había cerrado y cuando llegamos de vuelta a nuestro punto de partida, Bárbara declaró:
—Yo no bajo. Con las manos vacías no me presento ante Clarence y Clark. No tengo valor. No bajo.
Esta actitud, minutos antes, me hubiera indignado; pero no hay duda de que en un lapso muy corto se operó en mi ánimo un cambio radical. Yo explicaría el fenómeno por los tamaños relativos del Renault y de Bárbara. Los Renault que uno alquila para viajar por Europa corresponden al modelo pequeño. Créanme, adentro de ese cuartito —nuestro automóvil— la muchacha resultaba inmensa e inmediata. Para que Amalia y los amigos no nos vieran desde la playa y pensaran quién sabe qué, puse de nuevo en marcha el automóvil, volví al camino y, poco después, distraídamente, enfilé por uno lateral, que se internaba en el arrière pays. Por un rato bastante largo guardamos un silencio notable.
Nada mejor puede uno hacer en medio de esa belleza tan delicada y tranquila.
No he de hallarme del todo libre del snobismo del individuo que por haber pasado una temporadita en un lugar, se cree conocedor y señala matices meritorios; pero habla mi corazón cuando afirmo que a la variada y espectacular perfección de la costa, con las rocas que recortan la intensidad de sus rojos contra el azul del cielo y bajo el azul del mar, prefiero la quietud bucólica de estos valles con olor a pasto, de estos caminos empinados, de estos pueblitos viejos y humildes, que ahí nomás, del otro lado de un recodo, están enclavados en el fin del mundo.
—Me muero por hacer una proposición deshonesta —dije en la pendiente de Grimaud.
—Ten cuidado —contestó Bárbara— porque voy a aceptarla.
Detuve el coche y, como en las películas, caímos uno en brazos del otro. No caímos también en el fondo del barranco, porque empuñé a tiempo la palanca del freno. En Grimaud —uno de los famosos villages perchés— luego de contemplar el panorama de sierras, valles y mar, bajamos en el Belvedere. Pregunté a la patrona si podía alquilarnos un cuarto.
—Eso no es difícil —respondió.
Llamó a una muchacha, le entregó una llave, le dijo:
—Denise, el once para el señor y la señora.
Seguimos a Denise por una escalera, por un corredor, hasta la puerta del once. La muchacha la abrió, encendió la luz y lo primero que vi fue el deslumbrado rostro de Bárbara. En verdad, no esperaba uno encontrar, dentro de las cuatro paredes de un hotelito de aldea, ese dormitorio admirable. Cubrían el balcón unas cortinas de seda rosada, y el empapelado, de tono gris, tenía escenas que recordaban a Fragonard y a Watteau. En algún momento, Bárbara apagó la luz y en otro abrió las cortinas; en el intervalo de penumbra enfrenté los botones del vestido; no los conté, pero afirmo que había más de veinte. Esos botones impusieron un alto, que me permitió valorar mi suerte. Después, todo pasó como un sueño. La moraleja del episodio es que las vírgenes y los mejores premios de la fortuna se nos dan gratuitamente y que tal vez para restablecer el equilibrio de la justicia resbalan como el agua entre las manos. Yo flotaba aún, mirando el techo, por íntimas lejanías, cuando Bárbara habló:
—Tengo hambre —dijo—. Vamos a almorzar. Hasta las dos no abren y yo no me presento, sin raquetas, ante Clarence y Clark.
Confieso que el tema de las raquetas me halló menos dispuesto a la credulidad que en ocasiones anteriores. Pensé en Amalia; me dije que yo no debía esperar que las mujeres velaran por su dicha; eso me tocaba a mí. También pensé que el impedir que se completaran y llegaran a su natural perfección los momentos felices de la vida era un error, de modo que apreté el timbre y ordené a Denise el almuerzo, que un rato después, en un jardín pequeño y muy florido, comimos alegremente.
A las dos y media pasadas recogimos las raquetas. En el trayecto de vuelta, Bárbara me dijo:
—A ver, mírame.
Sacó el pañuelo de mi bolsillo y me limpió los labios.
—Ahora ¿qué hago? —preguntó, mostrando las manchas rojas del pañuelo.
—Lo tiras —contesté.
Con expresión tensa, Bárbara lo olió, hundiendo la cara en él; al cruzar un puente, lo arrojó. Me excuso por relatar pormenores como éstos; indudablemente, son un poco ridículos, pero quedan en la memoria de un hombre y cuando reconoce que a pesar de todo en la vida hubo dulzuras y que vivirla valió la pena, ténganlo por seguro, está pensando en ellos. Dejé a Bárbara en la casa de Mme. Verniaz, en la misma playa de Beauvallon; vale decir que antes de llegar a mi hotel tuve que rodear el golfo. En el trayecto desperté a las responsabilidades. El primer amor, me dije, es cosa grave para una muchacha; mañana mismo la llevaré aparte y, con palabra atinada, pero firme, le anunciaré que no la quiero. Me invadió entonces una auténtica melancolía, atenuada por la satisfacción de prever mi conducta abnegada y varonil. Suspirando, llegué a la conclusión de que debemos tratar consideradamente a las mujeres, porque son tan frágiles como respetables.
El recibimiento de Amalia me sorprendió de manera ingrata. Hasta entonces mi día había sido casi perfecto y, no lo niego, me dolió que la persona más allegada mostrara esa falta absoluta de simpatía. Aquello fue un balde de agua.
—Qué desconsideración —exclamó Amalia—. Te esperé hasta no sé qué horas. Pensé que habrías tenido un accidente. Menos mal que Vittorini me acompañó; si no, tengo que dejar las cosas. Cargados como dos mulas nos arrastramos hasta el camino. Ahí hubo que esperar el ómnibus. No te digo lo que esperamos al rayo del sol. Cuando llegamos al hotel, no querían servirnos. ¿Cómo iban a servir el almuerzo a la hora del té? Qué desconsideración la tuya.
Etcétera.
Ustedes lo saben: yo estaba dispuesto a sacrificar a Bárbara, a cerrar los ojos al resplandor de su generosa juventud, a volver a Amalia con naturalidad, como quien retoma el destino, a exprimir la imaginación hasta inventar una sarta de contratiempos que justificaran, bien o mal, la demora. Traía la firme resolución de mentir, pero mis intenciones, por inmejorables que fueran, se estrellaron contra aquel recibimiento —¿cómo diré?— refractario. El sacudón debió de cambiar algo dentro de mi cerebro, porque vi el problema bajo una nueva luz. ¿Por qué nunca hacer lo que uno siente?, me pregunté. ¿Por qué vivir en la mentira? Abrí la boca y la hallé tan seca que volví a cerrarla, como si me faltara el coraje. Amalia lanzó otras andanadas de reproches. Recordé a Bárbara. El detalle físico, me dije, carece tal vez de importancia, pero la manera ¡qué elegante y qué espléndida! ¡Bárbara no tuvo una duda, no se hizo valer, no puso condiciones! Me quiere la mejor muchacha del mundo y le vuelvo la espalda. ¿Por qué? Por la pereza de provocar un momento desagradable.
Amalia no compartía esa pereza. Para no ser menos, me erguí noblemente y, en tono tranquilo, articulando las palabras con nitidez, repliqué a su lluvia de ex abruptos:
—Te aseguro que no me demoré un minuto más de lo que tardamos Bárbara y yo en descubrir que nos queremos.
Ya estaba dicho.
—No entiendo —declaró Amalia, con ingenuidad.
Repetí la frase.
—¿Hablas en serio? —preguntó.
—Sí —contesté.
Entré en el baño, para lavarme los dientes. Cuando volví al dormitorio, Amalia estaba echada en el suelo, boca abajo. A su lado vi el tubo del somnífero. Lo levanté. No quedaba una sola pastilla. Inmediatamente perdí la cabeza. Tomé a Amalia por los hombros, la sacudí, le grité que no me hiciera eso. La llamé por un nombre que solo empleo cuando nadie nos oye. Le pregunté cómo pudo creer que una chiquilla, como Bárbara, iba a reemplazarla en mi afecto, si ella era toda mi vida, estaba en todos mis recuerdos. Corrí al baño, llené el vaso, le eché agua en la cara. Abrí la puerta, para gritar por los corredores, pero esa repulsión nacional contra el escándalo, que tenemos los argentinos, me detuvo. Recordé que nuestro amigo Vittorini era médico. Fui a golpear a su puerta. Cuando abrió, murmuré:
—¡Amalia!
Debió de comprender en seguida, porque echó a correr y llegó al cuarto antes que yo. Desde un principio me trató descomedidamente. Cuando ya no fue indispensable mi ayuda, me expulsó del cuarto. No le pedí explicaciones, porque entendí que las circunstancias exigían la postergación de toda cuestión personal. Quedé en el corredor, sentado en un banco, del otro lado de la puerta cerrada, dialogando, en mi mente, con la providencia y con Amalia, rogándoles que me castigaran como quisieran, con tal de que no ocurriese nada malo, nada malo.
A las cinco o seis Vittorini salió del dormitorio para correr hasta el suyo, a buscar una medicina. Le intercepté el paso.
—¿Cómo vamos, doctor? —pregunté—. ¿Puedo verla?
—No me parece conveniente —contestó—. Hay que dejarla tranquila. Usted provocó todo y su reaparición (¡las mujeres son tan raras!) podría conmoverla.
—Pero ¿cómo vamos, doctor? —repetí.
—Ella va relativamente bien —contestó, como si me dijera: no me soborna incluyéndose o incluyéndome en el plural de ese verbo vamos—. Entienda que todo diagnóstico es aún prematuro. Dése una vuelta, tome aire. Su presencia aquí no sirve para nada.
No hablaba Vittorini, hablaba el médico y, en ese momento, yo estaba en su poder. Salí del hotel, sin rumbo fijo. Recuerdo que pensé: «Tiene razón. Mi presencia aquí no sirve para nada. Tanto hubiera valido que bajara hasta la playa a tomar el baño que esta mañana perdí. Ya es tarde». Fue un día rarísimo. Vagabundeando, llegué hasta el puerto, miré los barcos y desarrollé la peregrina teoría, que entonces me impresionó vivamente, de que los barcos eran símbolos de nuestras esperanzas y de nuestros terrores. Luego me entró sed, no sed de alcohol, como correspondía a un individuo un poco desesperado, como yo, sino sed de agua. En uno de los cafés que hay frente a la plaza, acodado a una mesa, afuera, bebí una Badois y, como si en ello me fuera la vida, estuve siguiendo el partido de unos viejos que jugaban a las bochas con bochas de metal. Por detalles como éste uno descubre que está soñando, reflexioné, cuando regresaba. En verdad, todo el día parecía un sueño. De pronto me dije: «Con tal de que pensar estas tonterías no me traiga mala suerte. Con tal de que tardar tanto no me traiga mala suerte. Con tal de que no haya pasado nada malo». El miedo lo vuelve a uno supersticioso. Desde lejos miré el hotel, como si esperara discernir en las ventanas o en las paredes un signo revelador y, cuando entré, corrí hasta la escalera, temeroso de que al verme, algún señor de la recepción exclamara: «Estoy desolado. Ha ocurrido una gran desgracia»… Por fin llegué a mi banco; suspiré con alivio, como quien se ha expuesto a un riesgo y se ha salvado. Del otro lado de la puerta, el silencio del dormitorio parecía total.
Al rato llamaron a comer. Yo no me moví de mi puesto, porque pensé: «Con esta hambre, voy a comer como un cerdo y eso, inevitablemente, traerá mala suerte». En alguna parte había un reloj que daba las horas, las medias y los cuartos. Hasta anoche yo nunca lo había oído. A las dos apareció el sereno, con una bandeja con café, sandwiches, bizcochos y tostadas. Lo que son las cosas: me paso la vida diciendo que el café es agua sucia y que las tostadas huelen a repasador húmedo, pero debo reconocer que anoche el café y las tostadas despedían un aroma exquisito. El sereno llamó a la puerta. Cuando Vittorini recibió la bandeja, le pregunté:
—¿Cómo vamos?
—Mejor. Pero ¿qué hace usted aquí? ¿No le dije que saliera?
—Salí y volví.
—Y ahora ¿por qué no se va a la cama? Disponga de mi dormitorio.
—Bueno, pero déjeme entrar, aunque sea para sacar la ropa. Estoy con lo puesto desde que me levanté.
—No está muy elegante, que digamos, pero no necesita el smoking para dormir.
Cerró la puerta. Yo me fui al dormitorio indicado. Si conseguía echar un sueño, el tiempo pasaría… En cuanto me tiré en la cama, advertí el error. En el trayecto me desvelé. Más me hubiera valido no dejar el banco, pues la cama de Vittorini me resultaba francamente maléfica. Por de pronto, calculé que el reloj tardaba una hora en dar los cuartos. Además me había invadido una tristeza pesada y concreta, como una piedra. Tan pesada, que la luz del alba, después de esa enorme noche, me encontró inmóvil en la cama. Inmóvil y con los ojos abiertos quedé hasta que apareció Vittorini, con la noticia de que Amalia ya estaba bien. No había concluido de expresarle mi júbilo, cuando tuve una ocurrencia desafortunada: para no darle el gusto de postergar otra vez mi entrada en el cuarto, la postergaría yo mismo.
—¿Qué le parece —pregunté— si ahora corro a la playa, me doy un remojón, vuelvo a mediodía, descansado y sin penas, un hombre nuevo, para presentarme ante Amalia?
—Haga lo que tenga ganas —respondió secamente.
En cuanto llegué a la playa, me zambullí. Fuerza es declararlo: el baño de mar obra en mi organismo como una panacea, aunque si lo prolongo por demás trae la secuela infalible de dolores reumáticos. Al salir del agua era otra persona. Afirmaba mis pies en la arena, me había liberado de la ansiedad supersticiosa y no veía razón —puesto que Amalia estaba sana— para descartar a Bárbara. Confieso que miré a la muchacha con alguna curiosidad, porque temí que no fuera tan linda como yo creía. Ahora doy fe de su hermosura. Me costó bastante apartarla del grupo.
—¿Hoy almorzamos de nuevo en Grimaud? —le pregunté, ni bien caminamos unos metros.
Bárbara agarró mi brazo.
—Procura ser indulgente —pidió—, porque debo decir algo que me cuesta mucho: no te quiero.
Logré balbucear:
—¿Entonces, lo de ayer?
—Lo de ayer es un buen recuerdo. Clarence, tú lo conoces, con ese horror por ciertas cosas, me dijo: Hasta que no seas mujer, no te casas conmigo. Ahora está conforme. Te lo debo a ti. Promete —porque todo fue maravilloso— que no estarás triste, que guardarás un buen recuerdo.
Insistió con el buen recuerdo, varias veces. El resto requiere pocas palabras. Un tanto alelado emprendí el regreso, pero antes de entrar en el hotel me convencí de que la mujer que yo siempre había querido era Amalia. En el Aïoli, uno de los señores de la recepción me alargó un sobre. Subí la escalera. Mi cuarto me pareció extrañamente vacío. Abrí el sobre y leí estas líneas, que Amalia ha escrito de su puño y letra: «Disculpa la locura de ayer. Te juro que la encuentro injustificada. ¿Por qué pretender que tu vida se detenga en mí? Hoy entiendo que no solo tu vida, sino la mía, debe continuar. Por eso me voy con Cesare». ¿No es increíble? Desde no sé cuándo estoy releyendo el papel. ¿Cómo Amalia pudo irse con Vittorini? ¿No sabe que es un extraño? Sin embargo, salta a la vista… Yo, en un minuto, la convencería; pero no hay que soñar en alcanzarla; ahora vuela, quien sabe por dónde, en el Alfa Romeo de ese demonio. Si por lo menos yo encontrara la manera de esfumarme en el acto… Antes debo pagar las cuentas y dar las propinas. Habrá, pues, que aguantar que estos extranjeros, con aire de no saber nada, me miren y se miren. La verdad es que hasta al hombre más cobarde le llega la hora de hacer frente. Yo no soy cobarde. Cuando sea menester, me cuadraré, si no queda otro remedio.


Deja un comentario