DESPUÉS DE LA TORMENTA
ERNEST HEMINGWAY
CUENTO/ ESTADOS UNIDOS
Fue por una bagatela; algo acerca de la preparación del punch. Luego empezamos a luchar. Resbalé y se lanzó sobre mí poniéndome las rodillas en el pecho mientras me apretaba el cuello con las dos manos, como si quisiera estrangularme. Durante toda la lucha traté de sacar el cuchillo del bolsillo para librarme de él; me ahogaba y golpeaba mi cabeza contra el suelo. Por fin saqué el cuchillo y lo abrí. Le hice un corte rápido en el brazo derecho y me dejó. No podía haber dejado de hacerlo aunque hubiera querido. Rodó por el suelo, y agarrando el brazo empezó a gritar. Yo le dije:
—¿Por qué has querido estrangularme?
Lo hubiera matado. No pude tragar durante una semana. Me había lastimado la garganta.
Bueno. Salí de allí y muchos se quedaron con él. Algunos salieron detrás de mí, pero los burlé y pronto me encontré en los muelles. Allí, un tipo me dijo algo acerca de un hombre a quien habían matado en la calle. Yo pregunté:
—¿Quién lo mató?
Y él me contestó:
—No sé quién lo ha matado, pero está bien muerto.
Oscureció y el agua corría por las calles; no había luces, las ventanas estaban rotas, los botes habían entrado en las calles con el agua del mar y el viento había derribado los árboles. Tomé una pequeña canoa y me dirigí al lugar donde había dejado fondeada mi lancha, en Cayo Mango. La encontré intacta, pero estaba llena de agua. La vacié. Salió la luna, pero todavía había muchas nubes y el viento era muy fuerte. Partí y al clarear el día estaba frente a Eastern Harbor.
Aquella había sido una buena tormenta. Mi lancha era la única que se veía. El agua estaba blanca como un barril de lejía y desde Eastern Harbor a Cayo Southwest no podía distinguirse la playa. En medio de la ribera se había abierto un gran canal. Los árboles fueron derribados y flotaban enteros, había pájaros muertos, ramas; de todo. Dentro de los Cayos volaban todos los pelicanos del mundo y aves de todas clases. Debían haberse refugiado allí cuando notaron que la tormenta se aproximaba.
Me quedé un día entero en Cayo Southwest y nadie me siguió. Mi lancha era la única que había en el mar. Vi flotar un mástil, supe que había ocurrido un naufragio y me lancé a buscarlo. Lo encontré. Era una goleta de tres palos y podía ver la punta de sus mástiles emergiendo del agua. Estaba sumergida en aguas muy profundas y no pude sacar nada de ella; de modo que salí a buscar alguna otra cosa. Les llevaba una gran delantera a todos y sabía que, pasara lo que pasara, llegaría antes que ellos. Navegué sobre los bancos de arena, partiendo de donde dejaba la goleta de tres mástiles, y como no encontrara nada, seguí alejándome. Pasé frente a las arenas movedizas y no hallé nada; seguí. Luego, cuando me encontré a la vista del faro Rebecca y vi toda clase de aves revoloteando sobre un punto determinado, me dirigí allí a ver lo que ocurría entre aquella nube de pájaros.
Pude ver algo así como un mástil emergiendo del agua y, cuando me aproximé a él, las aves levantaron el vuelo y siguieron dando vueltas a mi alrededor. En ese lugar el agua era clara y debajo se veía una enorme sombra larga. Al llegar al sitio exacto donde se hallaba el mástil, vi debajo de él un trasatlántico tan grande como el mundo entero. Comencé a navegar a su alrededor. Estaba escorado y la popa se hundía en el fondo. Todos los ojos de buey y las escotillas estaban cerrados herméticamente y los vidrios brillaban debajo del agua, a todo lo largo de la nave. Era el buque más grande que había visto en mi vida. Lo recorrí de punta a punta y después volví hacia atrás. Anclé mi lancha cerca de la cubierta de proa, la empujé, y remé con las aves volando a mi alrededor. Tenía un anteojo de agua, tal como los que usábamos para pescar esponjas, pero las manos me temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Todos los ojos de buey estaban cerrados, pero cerca del fondo debía haber alguno abierto porque había alrededor pedazos de cosas flotando en el agua. No podía saber qué eran: solo pedazos, y tras esas cosas andaban las aves. Jamás vi tantas. Estaban todas a mi alrededor chillando como enloquecidas.
Podía verlo todo claramente. Podía verlo por encima y parecía tener un kilómetro de largo bajo el agua. Yacía en un banco de arena blanca, y el mástil era una especie de trinquete o de jarcia, que surgía del agua con la misma inclinación que la nave. Su proa no se hallaba hundida a mucha profundidad. Podía pararme en las letras de su nombre, en la proa, y mi cabeza sobresalía del agua. Pero el ojo de buey más cercano estaba a tres metros de profundidad. Podía alcanzarlo con la punta del bichero, y traté de romperlo con él, pero no pude. El vidrio era demasiado grueso. Volví al bote, tomé una llave inglesa, la até a la pértiga y tampoco pude romperlo. A través de aquel vidrio podía verse el interior de la nave. Fui el primero en llegar hasta ella y no podía sacar nada de allí cuando debía tener dentro por lo menos cinco millones de dólares.
Me estremecía pensando cuánto podría haber dentro. Más allá de aquel ojo de buey cerrado se veía algo, pero a través del vidrio no distinguía con precisión qué era. Como no pude hacer nada con el bichero me quité las ropas, respiré dos veces profundamente y me sumergí, nadando hacia la proa con la llave en la mano. Pude mantenerme un segundo prendido al borde del ojo de buey y dentro vi una mujer con los cabellos flotando a su alrededor. La distinguía claramente. Por dos veces golpeé con fuerza el vidrio y oí el ruido que hacía, pero no pude romperlo y tuve que subir.
Me colgué de la borda de la lancha para recuperar el aliento. Luego trepé, hice dos profundas inspiraciones y me zambullí nuevamente, nadando en dirección al ojo de buey; me aferré a los ganchos del borde y golpeé el vidrio con la llave inglesa, tan fuerte como pude. Veía a la mujer flotando en el agua, a través del vidrio. El cabello se le pegaba a veces a la cara y luego flotaba a su alrededor. Se distinguían los anillos que llevaba en las manos. Estaba muy cerca. Golpeé otras dos veces el vidrio y no logré romperlo. Cuando subí a la superficie pensé que no podría lograrlo si no descansaba bien.
Bajé una vez más y logré rajar el vidrio; nada más que rajarlo, y al ascender nuevamente, me sangraba la nariz. Permanecí de pie sobre las letras de la proa, con la cabeza fuera del agua. Descansé allí y luego nadé hasta la lancha, trepé a ella y me senté esperando que se me pasara el dolor de cabeza Miré por el anteojo de agua, pero me salía tanta sangre que tuve que lavarlo poco después. Me tendí en el fondo de la lancha apretándome la nariz con la mano, la cabeza hacia arriba. En el aire había más de un millón de aves.
Cuando dejé de sangrar eché otra mirada por el anteojo de agua, y levantando el ancla, me lancé a remar a lo largo de la nave en busca de algo más pesado que la llave inglesa pero no pude encontrar nada; ni siquiera un gancho. Volví; el agua se mantenía clara y podía verse todo lo que se hallaba sobre el banco de arena blanca. Miré cuidadosamente para ver si había tiburones, pero no vi ninguno. El tiburón puede verse desde muy lejos. En el fondo del bote chico tenía una punta de ancla. La cogí y lanzándome por la borda, descendí con ella. Pero su peso me arrastró y pasé cerca del ojo de buey sin poder detenerme y seguí bajando y bajando, hasta que tuve que soltarla. La oí golpear en el fondo y me pareció que tardaba un año en volver a la superficie. La lancha se había alejado con la marea y tuve que nadar hasta ella con la nariz sangrando en el agua. Me alegré mucho de que no hubiera tiburones, pero estaba muy cansado.
Sentía que me estallaba la cabeza y me dejé caer en el fondo de la embarcación; descansé y luego volví. La tarde había avanzado bastante. Me zambullí nuevamente con la llave inglesa y no conseguí nada. Era demasiado liviana. No se sacaba nada bueno con bucear, a menos que tuviera un martillo grande o algo lo bastante pesado para romper los vidrios. Até de nuevo la llave inglesa al bichero, miré por el anteojo de agua y golpeé con fuerza el vidrio una y otra vez, hasta que la llave se soltó. La veía claramente en el cristal del aparato deslizándose a lo largo del casco para desaparecer luego en las arenas del fondo. No podía hacer nada. La llave había desaparecido, la punta de ancla se había ido también al fondo y tuve que nadar hasta la lancha. Estaba demasiado cansado para subir el bote a bordo, y el sol estaba muy bajo. Las aves comenzaban a dejar el lugar y me dirigí hacia Cayo Southwest; volaban delante y detrás de mí. Estaba muy cansado.
Esa noche empezó a soplar el viento y siguió así durante una semana. No hubo manera de ir hasta allá de nuevo. Vinieron a verme de la ciudad y me dijeron que el que yo había herido estaba bien, a no ser por el brazo. Volví a la ciudad y me sacaron mediante una fianza de quinientos dólares. Todo salió bien porque algunos de ellos, amigos míos, juraron que él me había perseguido con un hacha. Pero cuando pudimos volver al barco, los griegos habían volado el casco y dentro no quedaba nada. Hicieron volar la caja de seguridad con una carga de dinamita. Nadie supo nunca cuánto habían sacado de él. Llevaba oro, y desaparecieron con todo. Lo dejaron completamente limpio. Yo no pude sacar ni un céntimo.
Había sido algo horrible. Dicen que se hallaba justamente frente al puerto de La Habana cuando lo alcanzó el huracán y no pudo entrar, o los armadores no permitieron al capitán que lo intentara; dicen que él quería intentarlo. Tuvo que seguir adelante en medio de la oscuridad tratando de atravesar el golfo entre Rebecca y Tortugas cuando chocó contra el banco de arenas movedizas. Tal vez se le había roto el timón o quizás ni siquiera se preocupaban de llevarlo. Pero de todos modos no podían saber que eran arenas movedizas y, cuando chocaron, el capitán debió ordenar que abrieran todos los tanques de lastre para aligerar la nave. Pero eran arenas movedizas y cuando abrieron los tanques el buque cayó primero sobre la popa inclinándose luego sobre la borda. Había a bordo cuatrocientos cincuenta pasajeros y la tripulación, y cuando lo encontré, todos ellos debían estar dentro. Tal vez abrieron los tanques de lastre tan pronto como chocó, y un minuto después de haber encallado, las arenas movedizas lo tragaron. Más tarde debieron estallar las calderas y eso debió haber hecho saltar esos pedazos que se veían flotando a su alrededor. Era raro que no hubiera tiburones. Ni siquiera un pez. Los hubiera visto, estando el agua tan clara.
Ahora, sin embargo, hay muchos peces; guasas de la clase mayor. Gran parte de la nave se hallaba bajo la arena, pero los peces vivían dentro de ella: las guasas más grandes. Algunas pesaban de ciento veinte a ciento setenta kilos. Uno de estos días saldré a pescar algunas. Desde donde estaba el transatlántico, podía verse el faro de Rebecca. Ahora han colocado una boya sobre el sitio donde se halla enterrado en la arena. Está justamente en el extremo del banco de arenas movedizas, en el borde del golfo. Podría haber pasado, si hubiera navegado unos cien metros mar afuera. En medio de la oscuridad y la tormenta, y lloviendo de esa manera, no debieron ver el faro. Además no estaban acostumbrados a estos parajes y el capitán de un transatlántico no está habituado a navegar a tientas. Tiene que seguir una ruta y, según dicen, fijan la brújula y la nave se dirige a sí misma. Probablemente no sabían dónde se hallaban, arrastrados por el huracán, pero estuvieron a punto de salvarse. En realidad tal vez perdieron la hélice. De todos modos no les quedaba otro recurso que encallar. Debió ser algo muy feo cuando encallaron en medio de la lluvia y el viento y el capitán les ordenó que abrieran los tanques. Nadie podría haber estado sobre cubierta con el viento y la lluvia. Todos debían haber estado abajo. No podrían haber vivido en cubierta. Debieron registrarse escenas muy feas adentro, porque empezó a hundirse rápidamente. Yo vi aquella punta de anda hundirse y desaparecer en la arena. El capitán no podía saber que eran arenas movedizas cuando encalló, a menos que conociera las aguas. Solo sabía que no era roca. Quizá vió la costa desde el puente. Y tal vez lo haya sabido solo en el momento en que encalló. Me pregunto cuánto tardó en hundirse. ¿Estaría el piloto con él? ¿Cree usted que estaban dentro o fuera del castillo de proa, cuando se hundió? Nunca hallaron ningún cadáver. Ni uno. Nadie vió flotar ningún cuerpo. Y, generalmente, con los salvavidas, flotan mucho tiempo y muy lejos. Todos quedaron atrapados dentro. Bueno; los griegos se lo llevaron todo. Todo. Debieron llegar muy pronto. Lo dejaron limpio. Primero, las aves, luego yo, y detrás los griegos. Hasta las aves sacaron más de ese barco que yo.

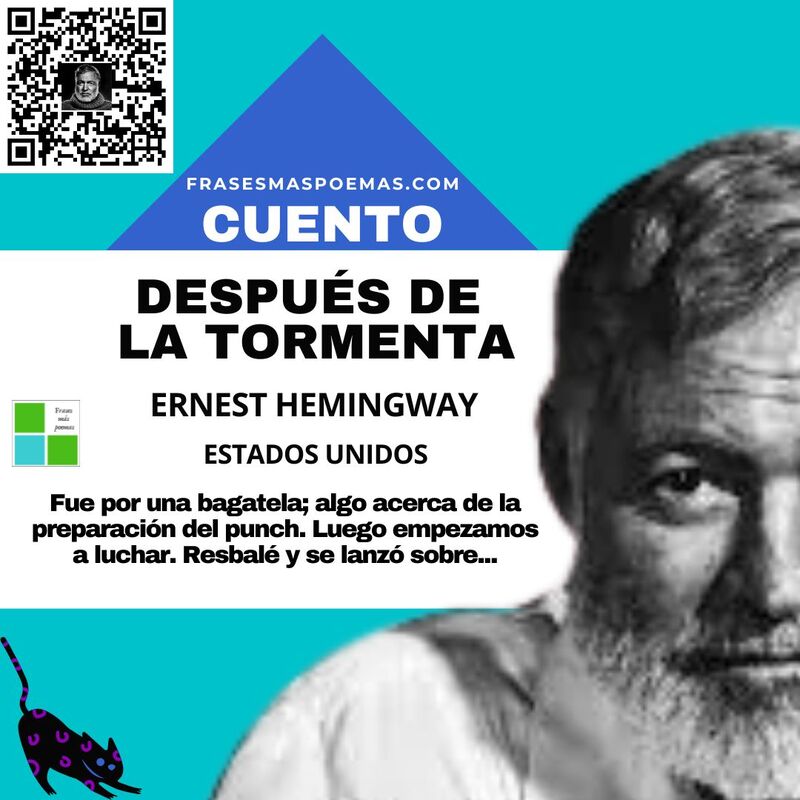

Deja un comentario