EL HOMBRE QUE PUDO REINAR
RUDYARD KIPLING
CUENTO / REINO UNIDO
Hermano de un príncipe y compañero de un mendigo ha de ser para ser digno.
La Ley, como dice la cita, establece una justa norma de vida que no es fácil de seguir. En más de una ocasión he compartido con un mendigo circunstancias que a los dos nos impedían concluir si el otro era digno. Aún me queda por ser hermano de un príncipe, aunque hubo un momento en el que estuve cerca de alcanzar este parentesco con un hombre que bien pudiera haber sido un auténtico rey y que me prometió la posesión de un reino, con su ejército, sus tribunales de justicia, sus impuestos y su gobierno al completo. Mucho me temo hoy que mi rey haya muerto, y si deseo una corona habré de procurármela yo mismo.
Todo empezó a bordo de un tren que partió de Ajmir camino de Mhow. Se había producido un déficit presupuestario que me exigía viajar, no ya en segunda clase, que es la mitad de buena que la primera, sino en clase intermedia, que es en verdad pésima. No hay cojines en clase intermedia, y sus pasajeros son intermedios, es decir, euroasiáticos o nativos, lo cual resulta horrible cuando se viaja de noche; o vagabundos, lo cual resulta divertido, aunque suelen ir ebrios. Los que viajan en clase intermedia no consumen en la cantina del tren. Llevan su propia comida en hatos y cazuelas, compran pastelillos a los vendedores nativos y beben agua en los charcos del camino, de ahí que cuando hace calor a los viajeros de clase intermedia los saquen muertos de los vagones, y es comprensible que en cualesquiera condiciones climáticas se les mire con desprecio.
Viajé solo en el vagón hasta que llegamos a Nasirabad, donde subió un caballero de cejas negras y espesas que iba en mangas de camisa y mató el tiempo como es costumbre en los de clase intermedia. Era, como yo, un trotamundos y un vago, si bien tenía un paladar bien educado para el whisky. Contaba historias de las cosas que había visto y hecho, de remotos rincones del Imperio en los que se había adentrado y de aventuras en las que había arriesgado su vida a cambio de comida para unos pocos días.
—Si la India estuviera llena de hombres como usted y como yo, sin más conocimiento que los cuervos acerca de dónde encontrarán mañana su alimento diario, este país estaría pagando setecientos millones en impuestos en lugar de setenta —dijo; y al observar su boca y su barbilla me sentí inclinado a darle la razón.
Hablamos de política —de la política del vagabundo, que ve las cosas por el reverso, donde nadie se molesta en allanar el yeso— y también del servicio postal, pues mi amigo deseaba enviar un telegrama a Ajmir desde la próxima estación, donde se halla la bifurcación de las líneas de Bombay y de Mhow, cuando se viaja hacia el oeste. Mi amigo no tenía más dinero que ocho annas que necesitaba para cenar, mientras que yo no tenía nada, a causa del problema presupuestario antes mencionado. Me dirigía hacia un desierto, donde, si bien debía restablecer contacto con la tesorería, no había oficinas de telégrafos. No podía ayudarlo en modo alguno.
—Podríamos amenazar a algún jefe de estación para que mande un cable de fiado —se le ocurrió a mi amigo—, pero se pondrían a hacer averiguaciones sobre nosotros, y yo estoy hasta el cuello en este momento. ¿Ha dicho usted que hará el camino de vuelta dentro de unos días?
—Diez días —asentí.
—¿Podrían ser ocho? —preguntó—. Mi asunto es muy urgente.
—Puedo enviar su telegrama dentro de diez días, si eso le va bien.
—Bien mirado, no estoy seguro de que él lo reciba. La cosa es como sigue. El día 23 sale de Delhi para Bombay. Eso significa que pasará por Ajmir en torno a la noche del 23.
—Pero yo voy al desierto —expliqué.
—Precisamente. Tendrá usted que cambiar de tren en la bifurcación de Marwar para entrar en Jodpur, y él pasará por la bifurcación de Marwar a primera hora de la mañana del día 24, en el tren correo de Bombay. ¿Podría esperarlo allí a esa hora? No le supondrá ninguna incomodidad; me consta que de esos estados de la India central se sacan poquísimas ganancias, aun cuando se hiciera usted pasar por corresponsal del Backwoodsman.
—¿Ha probado ese truco alguna vez?
—Muchas, pero los residentes siempre te descubren, y te escoltan hasta la frontera antes de que puedas clavarles un cuchillo. Volviendo al asunto de mi amigo, es preciso que le dé noticia de lo que ha sido de mí, pues de lo contrarío no sabrá adónde dirigirse. Le quedaré muy agradecido si pudiera usted llegar a la bifurcación de Marwar a tiempo de decirle: «Se ha marchado a pasar la semana al sur». Él sabrá entenderlo. Es un hombre corpulento, de barba roja, y muy elegante. Lo encontrará durmiendo, con todo su equipaje alrededor, en un vagón de segunda clase. No tema. Baje la ventanilla y dígale: «Se ha marchado a pasar la semana al sur». Él caerá en la cuenta. Solo le supondrá acortar dos días su estancia en esas tierras. Se lo pido como un desconocido… que se dirige al oeste —dijo con especial énfasis.
—¿De dónde viene? —me interesé.
—Del este. Y espero que le transmita usted mi mensaje con exactitud, por la memoria de mi madre y por la suya de usted.
A los ingleses no suelen enternecerles las alusiones a sus madres, sin embargo, por razones que más tarde resultarán obvias, estimé conveniente aceptar.
—El asunto no es baladí —dijo—; por eso se lo pido.
Y sé que puedo contar con que lo hará. Un vagón de segunda en la bifurcación de Marwar, y un hombre pelirrojo que duerme en él. Seguro que lo recuerda. Me apeo en la próxima estación, y allí debo esperar hasta que él venga o me envíe lo que necesito.
—Le comunicaré el mensaje si logro dar con él —dije—. Y, tanto por la memoria de su madre como de la mía, le daré un pequeño consejo. No intente recorrer los estados de la India central en este momento haciéndose pasar por un corresponsal del Backwoodsman. Hay uno de verdad que anda por ahí, y podría verse en apuros.
—Gracias —se limitó a decir—. ¿Y cuándo se marchará ese cerdo? No puedo permitirme morir de hambre porque él me arruine el trabajo. Pensaba ponerme en contacto con el rajá de Degumber de aquí para hablarle de la viuda de su padre y darle un buen susto.
—¿Pues qué le hizo a la viuda de su padre?
—La atiborró de pimienta de cayena, la colgó de una viga y le dio de zapatillazos hasta que murió. Yo lo descubrí y soy el único que se atrevería a entrar en el estado para obtener dinero a cambio de mi silencio. Intentarán envenenarme, como hicieron en Chortumna cuando les saqué los cuartos. Pero ¿le dará usted mi mensaje al hombre de la bifurcación de Marwar?
Se apeó en una pequeña estación, junto a la carretera, y yo reflexioné. Más de una vez había tenido noticia de hombres que se hacían pasar por corresponsales de prensa y sangraban a la autoridades de los pequeños estados nativos amenazando con revelar ciertos asuntos, pero era la primera vez que me topaba con uno de ellos. Llevaban una vida dura, y por lo general morían de forma repentina. Los estados nativos sienten auténtico pavor de la prensa inglesa, que puede airear sus peculiares métodos de gobierno, de ahí que se esfuercen en ahogar a los corresponsales en champán o se los quiten de encima regalándoles un lando de cuatro caballos. No saben que a nadie le importa un rábano la administración interna de los estados nativos, en tanto la opresión y el delito se mantengan dentro de unos límites decentes y el gobernador no se pase el año drogado, borracho o enfermo. Son los lugares oscuros del planeta, donde la crueldad es inimaginable y el ferrocarril y el telégrafo conviven con los días de Harun-al-Rashid. Cuando bajé del tren hice negocios con distintos reyezuelos, y cambié numerosas veces de vida en el plazo de ocho días. Unas veces me vestía de mujer y trataba con príncipes y políticos, bebía en copas de cristal y comía en vajilla de plata. Otras veces me tiraba al suelo y devoraba lo que podía, en un plato improvisado con hojas, bebía el agua de los charcos y dormía bajo la misma manta que mi criado. De todo podía haber en un mismo día de trabajo.
Me encaminé hacia el gran desierto indio en la fecha señalada, según lo prometido, y el tren correo nocturno me llevó hasta la bifurcación de Marwar, de donde parte una pintoresca y despreocupada línea férrea gestionada por los nativos, en dirección a Jodpur. El tren correo procedente de Delhi con destino a Bombay hace una breve parada en Marwar. Llegamos justo a la par, el tren y yo, y tuve que correr hasta el andén y recorrer sus vagones. Solo había un vagón de segunda clase. Bajé la ventanilla, me asomé y vi una barba roja como el fuego, medio oculta bajo una manta de viaje. Allí estaba mi hombre, adormilado. Le di un suave codazo en las costillas y se despertó con un gruñido, y entonces vi su rostro a la luz de las farolas. Era notable y magnífico.
—¿Billetes otra vez? —preguntó.
—No —dije—. Vengo a decirle que él se ha marchado a pasar la semana en el sur. ¡Se ha marchado a pasar la semana en el sur!
El tren había empezado a moverse. El hombre pelirrojo se frotó los ojos.
—Se ha marchado a pasar la semana en el sur —repitió—. ¡Qué desfachatez! ¿Le dijo que yo debía entregarle algo? Porque no pienso hacerlo.
—No lo dijo —respondí.
Salté de la ventanilla y me quedé mirando hasta que las luces rojas se extinguieron en la oscuridad. Hacía un frío terrible, porque el viento soplaba del desierto. Subí a mi tren —esta vez no iba en clase intermedia— y me quedé dormido.
Si el hombre de la barba roja me hubiera dado una rupia, la habría guardado como recuerdo de un asunto bastante curioso. Pero la conciencia de haber cumplido con mi deber fue mi única recompensa.
Cavilé más tarde que dos caballeros como mis amigos no tramaban nada bueno cuando se hacían pasar por corresponsales de prensa y, en caso de concluir con éxito su chantaje; en alguno de los pequeños estados de mala muerte de la India central o del sur de Rajputana, podrían verse en serios apuros. Me tomé la molestia de describirlos con la mayor exactitud posible a personas que pudieran estar interesadas en su deportación, y conseguí, según supe más tarde, que los hicieran volver desde la frontera de Degumber.
Luego me volví respetable y regresé a una oficina donde no había reyes, ni más incidentes de los que se producen en la elaboración diaria de un periódico. La redacción de un periódico parece atraer a toda clase imaginable de personas, con gran perjuicio para la disciplina. Se presentan allí las damas de la misión de Zenana y suplican que el director abandone al instante sus obligaciones para ponerle al corriente de una cristiana entrega de premios en alguna barriada de un pueblo inaccesible; coroneles relevados del mando se sientan a esbozar las líneas generales de una serie de diez, doce o veinticuatro artículos de primera plana sobre Veteranía versus Selección; los misioneros desean saber por qué no se les ha permitido emplear unos medios de abuso distintos de los habituales para vilipendiar a un hermano misionero debidamente protegidos por el plural mayestático en la sección editorial; compañías de teatro sin recursos acuden en pleno para explicar que en ese momento no pueden afrontar el pago de su publicidad, pero que lo harán con intereses, en cuanto regresen de Nueva Zelanda o de Tahití; inventores de máquinas patentadas para mover punkahs, enganches para vagones de tren, espadas irrompibles y árboles de eje acuden con sus especificaciones en el bolsillo y abundantes horas a su disposición; las compañías del té se presentan y utilizan las plumas de la redacción para escribir sus folletos; los secretarios de comités de baile exigen a gritos que se describa con mayor lujo de detalles la gloria de su última actuación; extrañas damas hacen su aparición entre un frufrú de sedas, diciendo: «Necesito cien tarjetas de invitación para ahora mismo, por favor», lo cual, como es notoriamente sabido, forma parte de las obligaciones de un director de periódico; y hasta el último rufián disoluto que en alguna ocasión haya pateado la gran carretera principal se atreve a pedir trabajo como corrector de pruebas. La campanilla del teléfono no deja de sonar, enloquecida, en ningún momento, pues están asesinando a reyes en Europa, y los Imperios dicen «Ahora reinarás tú», y el señor Gladstone maldice los dominios británicos, y los jóvenes meritorios negros acosan como moscas, implorando «kaa-pi chay-ha-yeh» («encárgueme un artículo»), y la mayor parte del papel sigue tan vacío como el escudo de Modred.
Pero ésa es la época divertida del año. Hay otros seis meses durante los cuales ni siquiera suena el teléfono, el mercurio asciende centímetro a centímetro hasta lo más alto del termómetro y la redacción se mantiene en penumbra, con la luz justa para leer, y las prensas están al rojo vivo, y nadie escribe más que obituarios o crónicas de las diversiones en las estaciones de montaña. El timbre del teléfono inspira entonces terror, porque anuncia la repentina muerte de hombres y mujeres a los que uno acaso conocía íntimamente, y el sarpullido del calor lo cubre a uno como una prenda de vestir, y uno se sienta y escribe: «El distrito de Juda Yanta Jan advierte de un ligero repunte de la enfermedad. La naturaleza del brote es puramente esporádica y, gracias a los enérgicos esfuerzos de las autoridades del distrito, ya casi se da por concluido. No obstante, con hondo pesar, damos cuenta de la muerte de…», etc.
Es más adelante cuando la enfermedad se declara de verdad, y cuanto menos se registre y se informe, tanto mejor para la tranquilidad de los suscriptores. Pese a todo, los imperios y los reyes continúan disfrutando con el mismo egoísmo de siempre, y el presidente piensa que un diario debe salir realmente cada veinticuatro horas, y los que se divierten en las estaciones de montaña exclaman: «¡Válgame Dios! ¿Por qué no es más animado este periódico? ¡Con la de cosas que están pasando aquí!».
Ésa es la cara oculta de la luna, y, como reza el anuncio, «hay que vivirlo para apreciarlo».
Fue durante esta época, una temporada especialmente dura, cuando el periódico empezó a tirar la última edición semanal los sábados por la noche, lo que es lo mismo que decir las madrugadas del domingo, según la costumbre de los diarios londinenses. Las ventajas no eran desdeñables, pues cuando cerrábamos la edición, a punto de amanecer, el termómetro bajaba de 36 a 29 grados por espacio de media hora, y con ese fresquito —no se hace uno idea del fresco que puede hacer a 29 grados hasta que no se ha rezado por ello—, un hombre cansado podía quedarse dormido hasta que el calor lo despertaba.
Un sábado por la noche tuve el grato deber de cerrar la edición solo. Un rey o un cortesano o una cortesana estaban a punto de morir, o una comunidad a punto de dotarse de una nueva Constitución, o algo importante iba a ocurrir en el otro extremo del planeta, y el periódico no podía cerrar hasta el último minuto, en espera del telegrama.
Era una noche negra como la boca del lobo, todo lo bochornosa que puede llegar a ser una noche de junio, y el loo, el ardiente viento del oeste, azotaba los árboles secos como la yesca, fingiendo que la lluvia le iba a la zaga. De tanto en tanto, una gota de agua casi hirviendo caía al suelo con el golpe seco de una rana, pero el hastiado mundo sabía que todo era impostado. En la sala de las prensas la temperatura era ligeramente inferior que en la redacción, y allí me senté, entre el chasquido y el traqueteo de la rotativa y el ulular de los chotacabras en las ventanas, mientras los cajistas, casi desnudos, se enjugaban el sudor de la frente y pedían agua. Lo que nos estaba retrasando, fuera lo que fuese, no llegaba, aunque el loo había amainado y la última página estaba ya compuesta, y toda la tierra, con un dedo sobre los labios, parecía haberse detenido bajo el sofocante calor, a la espera del acontecimiento. Me adormilé un rato, preguntándome si el telégrafo era una bendición y si el hombre que agonizaba o el pueblo que peleaba serían conscientes de las molestias que la demora nos estaba ocasionando. No había ninguna razón en especial para estar tenso, más allá del calor y la preocupación, pero cuando las manecillas del reloj llegaron a las tres y los volantes de las máquinas giraron dos y tres veces para comprobar que todo estaba a punto antes de que yo diera la orden de impresión, podría haberme puesto a gritar.
El rugido y el estruendo de las máquinas hizo añicos la calma. Me levanté para marcharme, pero dos hombres con traje blanco estaban de pie frente a mí. El primero dijo:
—¡Es él!
Y el segundo asintió:
—¡Es él!
Se echaron a reír casi con tanto estrépito como la rotativa, al tiempo que se secaban la frente.
—Vimos que había una luz encendida desde el otro lado de la calle, donde pensábamos dormir junto a la acequia para estar algo más frescos, y le dije aquí a mi amigo: «La redacción está abierta. Vayamos a saludarlo ahora que hemos vuelto de Degumber» —dijo el más bajo de los dos. Era el hombre al que había conocido en el tren de Mhow, y su amigo el barbudo pelirrojo de la bifurcación de Marwar. No cabía duda, por las cejas del uno y la barba del otro.
No me alegré de verlos, pues tenía ganas de irme a dormir, no de pelearme con un par de haraganes.
—¿Qué quieren? —pregunté.
—Media hora de conversación con usted, frescos y cómodos en la oficina —dijo el pelirrojo barbudo—. Y nos gustaría beber algo… El contrato aún no ha entrado en vigor, Peachey; no pongas esa cara… Lo que queremos en realidad es consejo. No queremos dinero. Venimos a pedirle un favor, porque nos enteramos de que nos jugó una mala pasada con lo del estado de Degumber.
Salí de la sala de impresión a la redacción sofocante, con sus mapas en las paredes, y el pelirrojo se frotó las manos.
—Aquí se está bien —dijo—. Hemos venido al lugar indicado. Y ahora, señor, permítame presentarle al hermano Peachey Carnehan, que es él, y al hermano Daniel Dravot, que soy yo; y cuanto menos digamos de nuestra profesión tanto mejor, porque lo cierto es que hemos hecho de todo en la vida: soldado, marinero, cajista, fotógrafo, corrector de pruebas, predicador ambulante y corresponsal del Backwoodsman, cuando pensábamos que el periódico lo necesitaba. Carnehan está sobrio, y yo también. Mírenos y comprobará que es cierto. Eso le ahorrará interrumpirme. Cogeremos uno de sus cigarros cada uno, y usted verá cómo los encendemos.
Observé la demostración. Estaban completamente sobrios, de modo que les serví un whisky tibio con soda.
—Estupendo —dijo Carnehan, el de las cejas densas, mientras se limpiaba la espuma del bigote—. Déjame hablar a mí, Dan. Hemos recorrido toda la India, generalmente a pie. Hemos sido caldereros, maquinistas, pequeños contratistas y todo eso, y hemos llegado a la conclusión de que este país no es suficientemente grande para gente como nosotros.
La verdad es que eran demasiado grandes para la oficina. Sentados a la mesa, la barba de Dravot parecía ocupar la mitad de la habitación, y los hombros de Carnehan la otra mitad. Carnehan siguió diciendo:
—El país no está ni medio explotado todavía, porque los que gobiernan no te dejan tocarlo. Malgastan todo su santo tiempo en gobernarlo, y no puedes levantar una pala ni picar una roca, ni buscar petróleo o cualquier cosa por el estilo sin que el gobierno diga: «No hagas nada. Déjanos gobernar». Así las cosas, lo dejaremos estar y nos marcharemos a otra parte, donde los hombres no vivan hacinados y puedan demostrar su valía. No somos unos chiquilicuatres y no tememos a nada más que a la bebida; y a ese respecto hemos firmado un contrato. Por lo tanto, nos vamos de aquí para ser reyes.
—Reyes por derecho propio —musitó Dravot.
—Sí, claro —dije—. Han estado andando bajo el sol, y hace una noche muy calurosa; ¿no creen que sería mejor consultarlo con la almohada? Vuelvan mañana.
—Ni borrachos ni con insolación —dijo Dravot—. Llevamos medio año consultándolo con la almohada; hemos visto algunos libros y atlas, y hemos decidido que en este momento solo hay un lugar en el mundo donde dos hombres fuertes puedan reinar como el Rajá de Sarawhack. Lo llaman Kafiristán. Tengo entendido que está en la esquina superior derecha de Afganistán, a unos quinientos kilómetros de Peshawar. Allí tienen treinta y dos ídolos paganos, y nosotros seremos los números treinta y tres y treinta y cuatro. Es un país montañoso, y sus mujeres son muy bellas.
—Pero eso lo prohíbe el contrato —apostilló Carnehan—. Ni mujeres ni alcohol, Daniel.
—Y eso es todo lo que sabemos, además de que nadie ha entrado nunca en ese lugar, y de que son un pueblo belicoso, y allí donde hay guerras un hombre capaz de ofrecer instrucción militar siempre puede convertirse en rey. Iremos a esas tierras y le diremos al rey, si es que lo encontramos: «¿Quieres derrotar a tus enemigos?». Y le enseñaremos a entrenar a los hombres; de eso sabemos más que de ninguna otra cosa. Luego derrocaremos al rey, ocuparemos su trono y fundaremos una dinastía.
—No podrán recorrer ni cien kilómetros al otro lado de la frontera sin que les corten en pedazos —les advertí—. Para llegar a ese país tienen que cruzar todo Afganistán. Es una masa de montañas, picos y glaciares, donde ningún inglés se ha internado jamás. Sus habitantes son auténticos salvajes, y aun cuando los encontraran no tendrían nada que hacer.
—Es posible —dijo Carnehan—. Nos gustaría que nos considerase un poco más locos. Hemos acudido a usted para aprender sobre ese país, para leer algún libro y consultar mapas. Queremos que nos diga que estamos chalados y nos muestre sus libros. —Se volvió hacia las estanterías.
—¿De verdad hablan en serio?
—Un poco —dijo Dravot amablemente—. El mapa más grande que tenga, aunque no figure Kafiristán, y cualquier libro. Sabemos leer, aunque no somos muy cultos.
Saqué el mapa de la India a escala 1: 200 000 junto con dos mapas fronterizos más pequeños y el volumen de la Enciclopedia británica correspondiente a las letras INF-KAN, y los hombres los consultaron.
—¡Fíjese en esto! —dijo Dravot, con el pulgar sobre el mapa—. Peachey y yo conocemos el camino hasta Yagdallak. Estuvimos allí con el ejército de Roberts. Una vez en Yagdallak tenemos que torcer a la derecha, por territorio Laghmann. Luego cruzar las montañas… a más de cuatro mil metros de altitud; hará frío, pero no parece estar muy lejos.
Le pasé las Fuentes del Oxo, de Wood. Carnehan parecía absorto en la enciclopedia.
—Son gente mestiza —reflexionó Dravot—, y saber los nombres de sus tribus no nos servirá de nada. A más tribus, más guerras, y mejor para nosotros. De Yagdallak a Ashang. ¡Umm!
—Pero toda esta información sobre el país es esquemática y poco exacta —observé—. En realidad nadie sabe nada. Aquí está el informe del United Services Institute. Lea lo que dice Bellew.
—¡Al infierno Bellew! —exclamó Carnehan—. Son un atajo de paganos apestosos, Dan, pero este libro dice que creen estar emparentados con nosotros, con los ingleses.
Me dediqué a fumar mientras ellos estudiaban a Raverty, a Wood, los mapas y la enciclopedia.
—No es necesario que espere —dijo cortésmente Dravot—. Son casi las cuatro. Puede irse a dormir si lo desea. Nos marcharemos antes de las seis y no le robaremos ningún papel. No se preocupe. Somos dos lunáticos inofensivos, y si viene mañana por la noche al serrallo nos despediremos de usted.
—Son un par de chiflados —contesté—. Les obligarán a dar media vuelta en la frontera o los cortarán en pedazos en cuanto pongan un pie en Afganistán. ¿Necesitan dinero o una carta de recomendación? La semana que viene puedo ayudarles a encontrar trabajo.
—La semana que viene estaremos muy ocupados, gracias —dijo Dravot—. Ser rey no es tan fácil como parece. Cuando nuestro reino funcione debidamente se lo haremos saber, y puede venir para ayudarnos a gobernarlo.
—¿Firmarían dos lunáticos un contrato como éste? —preguntó Carnehan con disimulado orgullo, mientras me mostraba un grasiento papel en el que habían escrito las siguientes palabras, que copié allí mismo por curiosidad:
Poniendo a Dios por testigo de este Contrato entre tú y yo… Amén, etcétera.
(Uno): que yo y tú resolveremos este asunto juntos; p. ej., ser reyes de Kafiristán.
(Dos): que en tanto resolvamos este asunto ni yo ni tú nos acercaremos al alcohol o a ninguna mujer, negra, blanca o morena, para no mezclarnos nocivamente ni con lo uno ni con la otra.
(Tres): que nos conduciremos con Dignidad y Discreción, y si uno de los dos tiene problemas, el otro permanecerá a su lado.
Firmado con fecha de hoy por ti y por mí.
Peachey Taliaferro Carnehan
Daniel Dravot
Ambos caballeros sin domicilio establecido…
—El último artículo era innecesario —dijo Carnehan, sonrojándose ligeramente—; pero es lo habitual. Ahora ya sabe qué clase de hombres son los vagabundos… Tú y yo somos vagabundos, Dan, hasta que salgamos de la India. ¿Cree que firmaríamos un contrato así si no habláramos en serio? Prometemos alejarnos de las dos cosas por las que merece la pena vivir.
—No creo que puedan disfrutar de la vida por mucho tiempo si se embarcan en esa estúpida aventura. No prendan fuego a la oficina —les advertí—. Y salgan de aquí antes de las nueve.
Los dejé enfrascados en los mapas, tomando notas en el reverso del «Contrato».
No deje de pasar mañana por el serrallo —fueron sus palabras de despedida.
El serrallo de Kumharsen es un cuadrado de cuatro menos de lado, la gran cloaca de la humanidad, donde cargan y descargan las caravanas de camellos y caballos que vienen desde el norte. Allí se dan cita personas de todos los pueblos del Asia central, así como de la mayoría de los pueblos de la India propiamente dicha. Los llegados de Baj o de Bojara se dan la mano con los de Bengala o Bombay y tratan de hincarse el diente. En el serrallo de Kumharsen se compran y se venden ponis, turquesas, gatos persas, alforjas, ovejas y almizcle, y se consiguen muchos objetos raros a cambio de nada. Esa tarde bajé a fin de comprobar si mis amigos tenían intención de cumplir su palabra o estaban tirados por ahí, borrachos.
Un sacerdote ataviado con pedazos de cinta y jirones de tela se me acercó con paso majestuoso, haciendo girar un molinillo de papel como ésos con los que juegan los niños. Tras él caminaba su criado, doblado bajo el peso de un cajón de juguetes de arcilla. Cargaban dos camellos, mientras los habitantes del serrallo los observaban riendo a carcajadas.
—El sacerdote está loco —me confió un traficante de caballos—. Se va a Kabul a vender juguetes al emir. O lo colman de honores o le cortan la cabeza. Llegó esta mañana, y desde entonces se ha comportado como un chiflado.
—Dios protege a los locos —farfulló un uzbeko de cara chata en un hindi imperfecto—. Predicen el porvenir.
—¡Pues ya podían haber predicho que los shinwari iban a atacar mi caravana a un tiro de piedra del Paso! —gruñó el agente yusufzai de una casa de comercio de Rajputana, cuyas mercancías se habían repartido otros ladrones nada más cruzar la frontera, y cuyo infortunio era el hazmerreír del bazar—. ¡Eh, sacerdote! ¿De dónde vienes y adónde vas?
—De Roum vengo —voceó el sacerdote, agitando su molinillo—; ¡de Roum, atravesando el mar, impulsado por el aliento de cien demonios! ¡Ah, ladrones, bellacos, embusteros, que Pir Jan bendiga a los perros, a los cerdos y a los perjuros! ¿Quién llevará hasta el norte al Protegido de Dios para venderle al emir amuletos nunca vistos? No flaquearán los camellos, ni enfermarán los hijos, y las mujeres guardarán fidelidad a los hombres que me ofrezcan un lugar en su caravana. ¿Quién me ayudará a azotar al rey del Roos con el tacón de plata de una zapatilla de oro? ¡Que Pir Jan proteja sus afanes! —Se abrió los faldones de la gabardina y empezó a hacer piruetas entre la hilera de caballos amarrados.
—Dentro de veinte días sale una caravana de Peshawar a Kabul, Huzrut —dijo el comerciante yusufzai—. Mis camellos van con ella. Ven tú también y tráenos buena suerte.
—¡Yo parto ahora mismo! —gritó el sacerdote—. ¡Parto a lomos de mis camellos alados, y en un día llegaré a Peshawar! ¡Eh! Hazar Mir Jan —le gritó a su criado—, saca a los camellos, pero deja que yo monte primero el mío.
Se subió de un salto a su montura, que se había arrodillado, y, volviéndose hacia mí, dijo:
—Ven tú también, sahib, y durante el camino te venderé un amuleto; un amuleto que te convertirá en rey de Kafiristán.
Entonces lo vi todo claro y seguí a los camellos hasta que salimos del serrallo y llegamos a una carretera, donde el sacerdote se detuvo:
—¿Qué le ha parecido? —preguntó en inglés—. Carnehan no habla su lengua, por eso lo he convertido en mi criado. Es un criado muy apuesto. No en vano llevo catorce años pateando este país. ¿Verdad que he hablado bien? Nos sumaremos a una caravana en Peshawar hasta que lleguemos a Yagdallak; allí trataremos de cambiar los camellos por burros y nos pondremos en camino hacia Kafiristán. ¡Molinillos para el emir, oh Señor! Meta la mano en las alforjas y dígame qué toca.
Palpé la culata de un Martini, y de otro, y de otro más.
—Veinte —dijo Dravot muy complacido—. Veinte, con su correspondiente munición, bajo los molinillos y las muñecas de barro.
—¡Que el cielo les asista si les sorprenden con esto! —exclamé—. Un Martini vale su peso en plata para los pastunes.
—Un capital de mil quinientas rupias. Hasta la última rupia que hemos mendigado, robado o pedido prestada la hemos invertido en estos dos camellos —explicó Dravot—. No nos cogerán. Cruzaremos el Jaiber con una caravana corriente. ¿Quién le pondría la mano encima a un sacerdote chiflado?
—¿Tienen todo lo necesario? —pregunté sin salir de mí asombro.
—Todavía no, pero pronto lo tendremos. Denos algún recuerdo de su amabilidad, hermano. Ayer nos hizo un favor, y otro esa vez, en Marwar. La mitad de mi reino será suyo, como reza el dicho. —Saqué un pequeño amuleto en forma de brújula de la cadena de mi reloj y se la ofrecí al sacerdote.
—Adiós —dijo Dravot, tendiéndome la mano con cautela—. Es la última vez que estrechamos la mano de un inglés en muchos días. Dale la mano, Carnehan —gritó mientras el segundo camello pasaba a mi lado.
Carnehan se agachó y me dio la mano. Los camellos se alejaron por la carretera polvorienta, y allí me quedé, a solas con mi perplejidad. Mis ojos no detectaron fallo alguno en sus disfraces. La escena del serrallo demostraba que a ojos de los nativos eran lo que parecían. Cabía pues la posibilidad de que Carnehan y Dravot lograsen cruzar Afganistán sin ser detenidos. Pero más allá encontrarían la muerte: una muerte segura y atroz.
Diez días más tarde, el corresponsal nativo que me comunicaba las noticias del día en Peshawar comenzaba su misiva diciendo: «Ha habido por aquí mucha diversión a costa de un sacerdote chiflado con intención de vender a su majestad el emir de Bojara baratijas y fruslerías a las que atribuye grandes poderes. Pasó por Peshawar, donde se incorporó a la segunda caravana estival, la que se dirige a Kabul. Los comerciantes están contentos, porque son supersticiosos y creen que ese tipo de locos trae buena suerte».
Así pues, los dos habían cruzado la frontera. De buena gana hubiera rezado por ellos, pero esa noche falleció en Europa un rey de verdad, y debía escribir su necrológica.
La rueda del mundo repite el mismo ciclo una y otra vez.
Pasó el verano y le sucedió el invierno, y otro verano y otro invierno. El periódico seguía su curso, y yo con él; y el tercer verano hubo una noche de fuerte calor y tensa espera de un telegrama que debía llegar del otro lado del mundo, tal como ya ocurriera en otras ocasiones. Un puñado de grandes hombres había muerto en el curso de los dos últimos años; las máquinas trabajaban con mayor estruendo, y algunos árboles del jardín de la redacción habían crecido al menos diez centímetros. Por lo demás, nada había cambiado.
Entré en la sala de impresión y me encontré una escena como la descrita anteriormente. La tensión nerviosa era mayor que dos años atrás, y yo acusaba más el calor. A las tres en punto grité: «¡Rotativa en marcha!». Me disponía a irme cuando vi que lo que quedaba de un hombre se arrastraba hasta mi silla. Parecía enroscado, la cabeza hundida entre los hombros, y andaba torpemente, como un oso. Apenas distinguía si caminaba o gateaba… y el hombre, quejumbroso, tullido y harapiento, se dirigió a mí llamándome por mi nombre para anunciar, gimoteante, que había regresado.
—¿Puede darme un trago? —sollozó—. ¡Por Dios, deme un trago!
Volví a la oficina, mientras él seguía gimiendo de dolor, y encendí la lámpara.
—¿No me reconoce? —jadeó, desplomándose sobre una silla y volviendo hacia la luz el rostro demacrado, el pelo desgreñado y gris.
Lo miré fijamente. En alguna parte había visto unas cejas que se unían por encima de la nariz, formando una franja negra de más de dos centímetros de ancho, pero en ese momento era incapaz de decir dónde.
—No lo conozco —dije, pasándole el whisky—. ¿Puedo ayudarle en algo?
Bebió un trago de alcohol y tembló como si lo recorriera un escalofrío, a pesar del calor sofocante.
—He vuelto —repitió—. Y fui rey de Kafiristán. ¡Dravot y yo fuimos coronados reyes! Lo planeamos todo en esta oficina; usted estaba ahí y nos dio los libros. Soy Peachey… Peachey Taliaferro Carnehan, y usted sigue aquí desde entonces. ¡Ah, Dios!
Estaba más que asombrado y así lo manifesté.
—Es cierto —dijo Carnehan, con una risa socarrona y seca, acariciándose los pies, que llevaba envueltos en harapos—. Cierto como el Evangelio. Fuimos reyes, y lucimos coronas sobre nuestras cabezas… Dravot y yo… Pobre Dan. ¡Ah, pobre, pobre Dan! ¡No debería haberme hecho caso, ni aunque se lo hubiera suplicado!
—Quédese con el whisky —le dije— y tómese el tiempo necesario. Cuénteme todo lo que recuerde, de principio a fin. Cruzaron la frontera en los camellos. Dravot disfrazado de sacerdote y usted de criado. ¿Recuerda eso?
—No estoy loco, aunque no tardaré en estarlo. Naturalmente que lo recuerdo. No deje de mirarme, de lo contrario puede que mis palabras se hagan pedazos. No deje de mirarme a los ojos, y no diga nada.
Me incliné hacia delante y lo miré con la mayor fijeza que pude. Dejó caer una mano sobre la mesa y le cogí por la muñeca. La tenía retorcida, como la garra de un pájaro, y en el dorso de la mano mostraba una cicatriz enrojecida, con forma de diamante.
—No; no mire ahí. Míreme a mí —dijo Carnehan—. Eso viene después. Pero ¡por el amor de Dios, no me distraiga! Partimos con la caravana, Dravot y yo, haciendo toda clase de extravagancias para divertir a nuestros compañeros de viaje. Dravot nos hacía reír de noche, mientras los demás preparaban la cena… preparaban la cena y… ¿qué hacían a continuación? Encendían fogatas de las que saltaban chispas que llegaban hasta la barba de Dravot, y todos nos moríamos de risa. Eran pequeñas hogueras rojas que volaban hasta la barba roja de Dravot… ¡qué divertido! —Dejó de mirarme a los ojos y sonrió como alelado.
—Llegaron hasta Yagdallak con esa caravana —me atreví a decir—, después de lo de las hogueras. Hasta Yagdallak, y desde allí se dirigieron a Kafiristán.
—No; no hicimos ninguna de las dos cosas. ¿De qué está hablando? Nos desviamos antes de Yagdallak, porque oímos decir que las rutas eran buenas, aunque no lo suficiente para nuestros camellos. Cuando nos separamos de la caravana, Dravot se deshizo de su ropa y de la mía; dijo que seríamos bárbaros, porque los kafir no permiten que los mahometanos se dirijan a ellos. De modo que no nos vestimos ni de lo uno ni de lo otro. Yo nunca había visto, y espero no volver a ver, a nadie con una pinta como la de Daniel Dravot. Se quemó media barba y se echó una piel de oveja sobre los hombros; y se afeitó la cabeza, formando dibujos. Luego me rapó a mí, y me obligó a ponerme una ropa terrible, para que pareciera un bárbaro. Estábamos en un país muy montañoso, y los camellos no podían seguir avanzando por las montañas. Eran altas y negras, y a mi regreso las vi pelear como cabras salvajes… hay montones de cabras en Kafiristán. Y esas montañas nunca se están quietas, como las cabras. Siempre están peleando, no te dejan dormir de noche.
—Beba un poco más —le ofrecí, muy despacio—. ¿Qué hicieron usted y Daniel Dravot cuando los camellos no pudieron continuar por esos difíciles caminos que llevan a Kafiristán?
—¿Qué hicieron quiénes? El que iba con Dravot se llamaba Peachey Taliaferro Carnehan. ¿Quiere que le hable de él? Murió allí, de frío. El pobre Peachey cayó desde un puente, girando y retorciéndose en el aire como esos molinillos de un penique que llevábamos para venderle al emir. No; vendíamos dos molinillos por tres peniques, si no me equivoco y no estoy irremediablemente enfermo… Los camellos ya no nos servían de nada, y Peachey le dijo a Dravot: «Por el amor de Dios, salgamos de aquí antes de que nos rompamos la crisma». Dicho lo cual mataron a los camellos allí mismo, en las montañas, pues no tenían nada que comer; pero antes descargaron las cajas con las armas y la munición, hasta que aparecieron dos hombres en mulas. Dravot se puso a dar saltos y a bailar delante de ellos, cantando «Véndeme cuatro mulas». Y el primero de los hombres dijo: «Si eres rico para comprar, eres rico para que te roben». Pero antes de que pudiera echar mano al cuchillo, Dravot le partió el pescuezo de un rodillazo, y el otro echó a correr. Carnehan cargó a las mulas con los rifles que hasta entonces habían llevado los camellos, y juntos nos adentramos en las montañas, donde el frío es atroz y no hay camino más ancho que la palma de una mano.
Se detuvo un momento, y le pregunté si recordaba cómo era la naturaleza en aquel país.
—Se lo estoy contando lo mejor que puedo, pero mi cabeza ya no rige como debiera. Me la atravesaron con clavos para que pudiese oír mejor cómo moría Dravot. Era un país montañoso, y las mulas eran muy tercas; los habitantes vivían desperdigados y aislados. Siguieron subiendo y subiendo, y bajando y bajando; y el otro, Carnehan, le imploró a Dravot que no cantara y silbara con tanta fuerza, por miedo a provocar una temible avalancha. Pero Dravot decía que si un rey no puede cantar no valía la pena ser rey, y arreó a las mulas por la pendiente, y por espacio de siete fríos días hizo caso omiso de este ruego. Llegamos a un valle amplio y plano entre las montañas; las mulas estaban medio muertas y decidimos matarlas, porque no teníamos comida, ni para ellas ni para nosotros. Nos sentamos en las cajas y jugamos a pares y nones con los cartuchos quemados.
De pronto, diez hombres provisto de arcos y flechas bajaron corriendo hacia el valle, persiguiendo a otros veinte, también con arcos y flechas, y la pelea fue tremenda. Eran hombres blancos; más blancos que usted o que yo, de pelo rubio y notable constitución. Dravot sacó las armas y dijo: “Aquí empieza el negocio. Lucharemos con los diez”. Y empezó a disparar dos rifles a una distancia de doscientos metros contra los otros veinte, derribando a uno de ellos de la roca donde estaba sentado. Los demás se dieron a la fuga, pero Carnehan y Dravot, sentados sobre las cajas, los alcanzaban a cualquier distancia, valle arriba y valle abajo. Subimos entonces hasta donde se encontraban los diez hombres que habían salido corriendo por la nieve, y nos lanzaron una flecha muy rudimentaria. Dravot respondió con un disparo que les pasó rozando por encima de la cabeza, y todos se echaron al suelo. Luego se acercó a ellos, les dio un puntapié, los levantó y les estrechó a todos la mano, para que se mostraran amistosos. Les pidió que llevaran las cajas y saludó al mundo, como si ya fuera rey. Los hombres cargaron con las cajas a través del valle y montaña arriba, hasta un pinar que había en la cima, donde vimos media docena de ídolos de piedra. Dravot se acercó al más grande (un tal Imbra), dejó un rifle y un cartucho a sus pies, se frotó respetuosamente la nariz contra la nariz del ídolo, le acarició la cabeza e hizo una reverencia. Después se volvió hacia los demás, asintió con la cabeza y dijo: “Muy bien. Yo también estoy en el ajo, y estos viejos demonios son mis amigos”. Abrió la boca y señaló hacia dentro, y cuando el primero de los hombres le ofreció comida, dijo: “No”. Y cuando el segundo le ofreció comida, dijo: “No”. Pero cuando uno de los sacerdotes y el jefe de la aldea le ofrecieron comida, dijo: “Sí”. Muy altivo, y empezó a comer despacio. Así fue como llegamos sin problemas a nuestra primera aldea, como si hubiéramos caído del cielo. De lo que nos caímos fue de uno de esos malditos puentes de cuerda, y después de eso no se puede esperar de un hombre que ría a menudo.
—Beba un poco más de whisky y continúe —dije—. Ésa fue la primera aldea a la que llegaron. ¿Cómo lograron convertirse en reyes?
—Yo no era rey —dijo Carnehan—. El rey era Dravot, y estaba muy atractivo con su corona de oro en la cabeza y todo lo demás. Se quedaron los dos en la aldea, y todas las maña nas, Dravot se sentaba junto a Imbra y la gente acudía a venerarlo. Ésa era la orden de Dravot. Poco después llegaron muchos hombres al valle, y Carnehan y Dravot les dispararon con los rifles antes de que pudieran darse cuenta de dónde estaban; corrieron valle abajo, subieron por la ladera de otra montaña y encontraron otra aldea, igual que la primera, con gente de cara chata, y Dravot preguntó: «¿Qué problema hay entre vuestras aldeas?». La gente señaló a una mujer más blanca que usted o que yo, a la que habían raptado, y Dravot la devolvió a su aldea y contó los muertos: ocho en total. Derramó un poco de leche en el suelo por cada hombre muerto, agitó los brazos como un molinillo y dijo: «Así está bien». Carnehan y él tomaron del brazo al jefe de cada aldea, los llevaron hasta el valle y les enseñaron a abrir una zanja en la tierra con una lanza; luego dieron a cada uno un trozo de tierra a cada lado de la zanja. Entonces bajaron los demás, gritando como locos, y Dravot dijo: «Id a labrar la tierra, sed provechosos y multiplicaos». Ellos obedecieron, aunque no lo entendían. Preguntamos los nombres de las cosas en su jerga: pan, agua, fuego, ídolos y cosas por el estilo, y Dravot condujo a los sacerdotes de cada aldea hasta donde se encontraba el ídolo y les dijo que él tenía que sentarse allí para impartir justicia y que si algo salía mal podían pegarle un tiro.
Una semana más tarde todos arando la tierra del valle, laboriosos como abejas y mucho más hermosos; los sacerdotes escuchaban las quejas del pueblo y mediante gestos explicaban a Dravot de qué se trataba. “Esto no es más que el principio”, dice Dravot. “Creen que somos dioses”. Entre Carnehan y él eligen a veinte hombres fuertes y les enseñan a disparar un rifle, a formar de cuatro en fondo y a avanzar en línea, y todos parecen muy contentos y dispuestos, y enseguida le cogen el tranquillo. Dravot saca entonces su pipa y su bolsa de tabaco y deja una cosa en una aldea y otra cosa en la otra, y se marcha con Carneham a ver qué pueden hacer en el siguiente valle. Era todo de roca y en él había una pequeña aldea, y Carnehan dice: “Llévalos a sembrar al otro valle y dales un poco de tierra que todavía no sea de nadie”. Eran muy pobres, y antes de permitirles entrar en el nuevo reino los ungimos con la sangre de un cabrito. Lo hicimos para impresionarlos, y después de eso se establecieron tranquilamente. Y entonces Carnehan fue en busca de Dravot, que se había marchado a otro valle, todo cubierto de nieve y de hielo, muy montañoso. Allí no había nadie, y el ejército se asustó; Dravot disparó a uno de los soldados y siguió avanzando hasta que encontró otro valle habitado. El ejército explica a los aldeanos que más les vale no disparar sus mosquetes, porque tenían mosquetes de mecha, si no quieren que nadie muera. Hacemos buenas migas con el sacerdote, y yo me quedo allí solo con dos soldados, para ocuparme de la instrucción de los hombres; y un jefe de tamaño imponente llega entre la nieve, tañendo cuernos y timbales, porque ha oído que un nuevo dios anda por los alrededores. Carnehan apunta con su rifle hacia la masa humana a más de medio kilómetro de distancia y abate a uno. Acto seguido le envía un mensaje al jefe para comunicarle que, si no desea morir, debe venir a estrecharme la mano, desarmado. El jefe viene solo, y Carnehan le da la mano y lo abraza, como hacía Dravot. Y el jefe se queda muy sorprendido y me acaricia las cejas. Poco después, Carnehan va solo a hablar con el jefe y mediante gestos le pregunta si tiene algún enemigo al que odie. “Lo tengo”, dice el jefe. Carnehan escoge entonces a los mejores hombres y ordena a sus dos soldados que les den instrucción, y al cabo de dos semanas los aldeanos son capaces de manejarse como un ejército de voluntarios. Carnehan parte entonces en compañía del jefe hasta una gran llanura en la cima de una montaña, mientras sus hombres asaltan un valle y lo toman; somos tres Martini disparando a bulto contra el enemigo. Conquistamos también ese valle, y yo le entrego al jefe un jirón de mi abrigo y le digo:
—Ocúpalo hasta mi regreso, como se dice en las Escrituras.
A modo de advertencia, cuando ya me he alejado de allí unos dos kilómetros con mis tropas, disparo una bala a sus pies, en la nieve, y todos se echan de bruces al suelo. Le envío luego una carta a Dravot, esté donde esté, por tierra o por mar.
A riesgo de que el pobre hombre perdiera el hilo, le pregunté:
—¿Cómo podía enviar una carta desde allí?
—¿La carta? ¡Ah! ¡La carta! No deje de mirarme a los ojos, por favor. Era una carta de cuerda parlante; lo aprendimos de un mendigo ciego en el Punyab.
Recordé que en cierta ocasión se presentó en la redacción un hombre ciego con un rama nudosa y un trozo de cuerda enrollado en la rama según cierto código propio. Al cabo de horas o de días, podía repetir la frase que había anudado. Había reducido el alfabeto a once sonidos elementales; intentó enseñarme su método, pero no logré entenderlo.
—Le envié esa carta a Dravot —dijo Carnehan—. Le pedía que regresara, porque su reino empezaba a ser demasiado grande para que yo pudiera manejarlo solo, y me puse en camino hacia el primer valle, para ver cómo trabajaban los sacerdotes. Dieron a la aldea que tomamos con ayuda del jefe el nombre de Bashkai, y a la que habíamos tomado anteriormente el de Er-Heb. Los sacerdotes de Er-Heb lo estaban haciendo muy bien, pero tenían que consultarme muchas causas pendientes sobre la tierra, y algunos hombres de otra aldea los habían atacado con flechas durante la noche. Salí en busca de esa aldea y lancé cuatro descargas a mil metros de distancia. Con eso me quedé sin munición y mantuve a mi gente tranquila mientras esperaba el regreso de Dravot, que llevaba dos o tres meses fuera.
Una mañana oí un ruido infernal de cuernos y tambores, y vi que Dan Dravot marchaba con un ejército montaña abajo, seguido por un séquito de cientos de hombres, y, lo más extraordinario de todo, que llevaba una corona de oro en la cabeza.
—¡Dios mío, Carnehan! —me dijo—. Este negocio es estupendo; y tenemos toda la tierra que queramos. Soy el hijo de Alejandro y de la reina Semíramis, y tú eres mi hermano pequeño, y un dios como yo. Es lo más grande que hemos visto en la vida. Llevo seis semanas avanzando y combatiendo con mi ejército, y hasta el último poblacho en ochenta kilómetros a la redonda se ha sumado con regocijo. Pero lo mejor de todo es que tengo la clave de todo el tinglado, como no tardarás en ver, ¡y una corona para ti! Ordené que labrasen dos coronas en un lugar llamado Shu, donde las rocas están cubiertas de oro como los corderos de lana. He visto oro y he arrancado turquesas de los barrancos, y hay granates en las arenas del río, y mira el trozo de ámbar que me ha regalado un hombre. Avisa a todos los sacerdotes y, toma, ponte mi corona.
Uno de los hombres abre un morral de pelo negro y yo no me pongo la corona. Era demasiado grande y pesaba mucho, pero la luzco para la gloria. De oro batido… más de dos kilos pesaba, como el aro de un tonel.
—Peachey —me dice Dravot—. Se acabaron las balas. ¡La solución está en la Hermandad! Tienes que ayudarme.
Hace venir al mismo jefe que yo dejé en Bashkai. A partir de ese momento lo llamamos Billy Fish, porque se parecía mucho a Billy Fish, el que conducía la locomotora de Mach en el Bolán, en los viejos tiempos.
—Dale la mano —dice Dravot.
Le doy la mano y casi me caigo al suelo del apretón que me dio Billy Fish. Yo no digo nada, pero lo pongo a prueba con el apretón del hermano en la Orden. El otro responde a la perfección, y pruebo entonces el apretón del maestre, pero no responde.
—¡Es un hermano de la Orden! —le digo a Dan—. ¿Conoce la Palabra?
—La conoce —dice Dan—. Como todos los sacerdotes. ¡Es un milagro! Los jefes y los sacerdotes forman una logia muy parecida a la nuestra; han tallado las marcas en la roca, pero no conocen el tercer grado y han venido a aprenderlo. Es el destino. Llevo muchos años oyendo decir que los afganos conocían hasta el grado de aprendiz, pero esto es un milagro. Un dios soy y un gran maestre de la Orden, y fundaré una logia de tercer grado, y ascenderemos a los principales sacerdotes y a los jefes de las aldeas.
—Va en contra de la ley fundar una logia sin autorización; además, tú sabes que nunca hemos pertenecido a ninguna logia —le digo.
—Es un golpe maestro que nos permitirá gobernar el país con la misma facilidad con que un vagón de cuatro ruedas corre cuesta abajo. Si empezamos a hacer indagaciones se volverán contra nosotros. Tengo cuarenta jefes a mis pies, y todos serán admitidos y ascendidos según sus méritos. Aloja a estos hombres en las aldeas y ocúpate de crear una logia. El templo de Imbra nos servirá de sala de reuniones. Enseñarás a las mujeres a hacer delantales. Esta noche convocaré a los jefes y mañana se reunirá el consejo de la logia —me dice Dravot.
Yo tenía mucho trabajo, pero no era tan idiota para no ver la ventaja que nos daba el asunto de la Hermandad. Enseñé a las familias de los sacerdotes a confeccionar los mandiles para los distintos rangos; en el de Dravot, la cenefa y las marcas azules se adornaron con trozos de turquesa sobre cuero blanco en lugar de tela. Colocamos un gran sillar de piedra en el templo a modo de asiento para el maestre, junto a otros de menor tamaño para los oficiales, pintamos cuadrados blancos sobre el empedrado negro e hicimos cuanto pudimos para que todo saliera bien.
En la recepción que esa noche se celebró en la ladera de la montaña con graneles hogueras, Dravot comunicó a los presentes que él y yo éramos dioses, hijos de Alejandro, y grandes maestres de la Hermandad, y que estábamos allí para hacer de Kafiristán un país donde todo hombre pudiera comer en paz y beber con tranquilidad, pero, ante todo, obedecernos. Los jefes se formaron en círculo para estrecharnos la mano; eran tan blancos y rubios que fue como saludar a un grupo de viejos amigos. Les pusimos los nombres de gente a la que habíamos conocido en la India: Billy Fish, Holly Dilworth, Pikky Kergan, que era el jefe del bazar cuando estuve en Mhow, y así sucesivamente.
La noche siguiente se obraron en la logia los más asombrosos milagros. Uno de los sacerdotes más ancianos no nos quitaba ojo de encima, y yo me sentía incómodo, porque teníamos que amañar el rito, sin saber cuánto sabían ellos. El mayor de los sacerdotes era un extranjero llegado de más allá de la aldea de Bashkai. En cuanto Dravot se pone el mandil de maestre que las muchachas han hecho para él, el sacerdote lanza un aullido e intenta volcar el sillar sobre la que está sentado Dravot.
—Se acabó —dije entonces—. ¡Esto es lo que pasa por crear una logia sin autorización!
Dravot ni siquiera parpadeó cuando diez sacerdotes volcaron el asiento del gran maestre, que equivalía a la piedra de Imbra. Un sacerdote empieza a frotar la parte inferior de la piedra para eliminar la tierra y muestra a todos los demás la marca del maestro, la misma que figuraba en el delantal de Dravot, tallada en la piedra. Ni siquiera los sacerdotes del templo de Imbra sabían que estaba allí. El anciano cayó entonces de bruces para besar los pies de Dravot.
—La suerte vuelve a sonreímos —me dice Dravot—. Dicen que es la marca perdida, que nadie había logrado encontrar. Ahora estamos a salvo. —Y usando la culata de su rifle a la manera de un mazo, anuncia—: En virtud de la autoridad que me ha sido concedida por mi propia mano derecha, y con la ayuda de Peachey, me proclamo gran maestre de toda la masonería en Kafiristán en esta logia madre del país, así como rey de Kafiristán, en igualdad con Peachey. —Dicho lo cual se ciñe su corona y yo me pongo la mía (yo hacía de Venerable) e inauguramos la logia de la manera más solemne. ¡Fue un milagro prodigioso! Los sacerdotes superaron los dos primeros grados casi sin necesidad de indicarles nada, como si recobraran una memoria perdida. A partir de ese momento, Peachey y Dravot ascendieron, según sus méritos, a los sumos sacerdotes y a los jefes de aldeas remotas. Billy Fish fue el primero, y le aseguro que casi se muere del susto. Lo que hacíamos no tenía nada que ver con el rito oficial, pero a nosotros nos servía. No ascendimos más que a diez de los hombres más notables, para no convertir el privilegio en procedimiento común. Y ellos clamaban por ascender.
—En el plazo de seis meses —dijo Dravot—, celebraremos otra reunión para comprobar qué tal lo estáis haciendo. —Luego se interesó por sus aldeas y supo que luchaban unas contra otras, y que estaban hartos de pelear. Y cuando no luchaban entre sí luchaban contra los mahometanos—. Ya lucharéis contra ellos cuando se adentren en nuestro país —dijo Dravot—. Enviad a diez hombres de cada tribu a vigilar la frontera, y a otros doscientos a este valle para que los instruyamos militarmente. Nadie más morirá por disparo o herida de lanza si aprende a combatir, y sé que no me engañaréis, porque sois blancos, hijos de Alejandro, no como los mahometanos, que son negros. ¡Vosotros sois mi pueblo, y vive Dios que os convertiré en una gran nación o moriré en el intento! —concluyó en inglés.
No puedo relatar todo lo que hicimos en el curso de esos seis meses, porque Dravot hizo muchas cosas que yo no entendía, y aprendió a hablar su lengua de un modo que yo fui incapaz. Mi tarea consistía en ayudar a la gente a trabajar la tierra y en salir de vez en cuando con algunos soldados para comprobar cómo marchaban las cosas en otras aldeas y enseñarles a tender puentes de cuerda sobre los espeluznantes barrancos que cortaban el país. Dravot se mostraba muy amable conmigo, pero cuando se ponía a dar vueltas por el bosque de pinos tirándose de la barba roja con los puños, yo sabía que tramaba cosas sobre las que no podía aconsejarle y me limitaba a esperar órdenes.
Dravot en ningún momento me faltó al respeto en presencia de los demás. Todos nos temían, al ejército y a mí, aunque a él lo adoraban. Se hizo íntimo amigo de los sacerdotes y de los jefes, y cuando alguien llegaba desde una aldea con cualquier queja, Dravot lo escuchaba con atención, convocaba a cuatro sacerdotes y con ellos decidía lo que había de hacerse. Solía llamar a Billy Fish, de Bashkai, a Pikky Kergan, de Shu, y a un jefe de bastante edad al que llamábamos Kafuzelum, porque sonaba bastante parecido a su verdadero nombre, y deliberaba con ellos cuando era preciso pelear en alguna de las aldeas pequeñas. Éste era su consejo de guerra, mientras que los cuatro sacerdotes de Bashkai, Shu, Khawak y Madora integraban su consejo privado. Entre todos decidieron enviarme, con cuarenta hombres y veinte rifles, y otros sesenta hombres cargados con turquesas, al país de Ghorband, a comprar esos rifles Martini artesanales que salían de los talleres del emir de Kabul en uno de los regimientos Herati, donde los soldados eran capaces de vender hasta sus dientes para conseguir turquesas.
Pasé un mes en Ghorband y allí entregué al gobernador el contenido de mis cestos a cambio de su silencio, y soborné también al coronel del regimiento, y entre ellos dos y la gente de las tribus conseguimos más de doscientos Martini, un centenar de buenos Kohat Jezail, que eran capaces de alcanzar un blanco a una distancia de seiscientos metros, y cuarenta cargas de pésima munición para los rifles. Volví con lo que había conseguido y lo distribuí entre los hombres que los jefes me enviaron para que les diera instrucción. Dravot estaba demasiado ocupado para prestar atención a estas cosas, pero conté con la ayuda del primero de los ejércitos que habíamos formado, y resultó que éramos quinientos los hombres capaces de dirigir la instrucción y doscientos los que sabían sostener un arma con bastante firmeza. Hasta esos sacacorchos hechos a mano les parecían un milagro. Dravot hablaba mucho de fábricas y almacenes de pólvora, mientras daba vueltas por el bosque cuando se acercaba el invierno.
—No construiré una nación —dijo—. ¡Construiré un Imperio! ¡Estos hombres no son negros; son ingleses! Fíjate en su ojos… fíjate en su boca. Mira cómo andan. Se sientan en sillas dentro de sus casas. Son las tribus perdidas, o algo por el estilo, y están preparados para ser ingleses. En la primavera haré un censo de población, si los sacerdotes no se asustan. Deben de ser como poco dos millones en estas montañas. Las aldeas están llenas de niños. Dos millones de personas… doscientos cincuenta mil soldados… ¡y todos ingleses! Solo necesitan rifles y un poco de instrucción. ¡Doscientos cincuenta mil hombres preparados para romper el flanco derecho de Rusia cuando intente conquistar la India! —dice, mordisqueando mechones de barba—. Seremos emperadores, Peachey… ¡Emperadores de la Tierra! El rajá Brooke será un niño de pecho a nuestro lado. Trataré con el virrey en pie de igualdad. Le pediré que me envíe a doce ingleses escogidos, doce de mi confianza, para que nos ayuden a gobernar. Está Mackray, el sargento retirado de Segowli, que me ha pagado mis buenas comidas, y su esposa un par de pantalones. Está Donkin, el guardián de la prisión de Tounghoo; hay cientos a los que podría recurrir si estuviera en la India. El virrey lo hará por mí; en primavera enviaré a un hombre en su busca, y solicitaré por escrito a la Gran Logia su dispensa por lo que he hecho como gran maestre. Y con eso… todos entregarán sus Snider cuando el ejército nativo de la India empuñe sus Martini. Estarán agotados, pero nos servirán para combatir en estas montañas. Doce ingleses y cien mil Snider que se extenderán como una mancha de aceite por el país del emir… me conformaría con que fuesen veinte mil en un año…, y seremos un Imperio. Cuando todo esté en orden, entregaré la corona, ésta que ahora llevo, a la reina Victoria, de rodillas. Y ella dirá: “Ponte en pie, sir Daniel Dravot”. ¡Es fantástico! ¡Es fantástico! Te lo aseguro. Pero hay mucho por hacer en todas partes: Bashkai, Khawak, Shu, y en las demás aldeas.
—¿Cómo lo harás? —le dije—. Este otoño ya no vendrán más hombres para recibir instrucción. Mira esas nubes negras. Traen nieve.
—Eso no importa —respondió Daniel, apretándome el hombro con fuerza—. No quiero decir nada contra ti, porque ningún otro hombre me habría seguido como has hecho tú para convertirme en lo que ahora soy. Eres un comandante en jefe de primera clase, y el pueblo te conoce; sin embargo… el país es grande, y por alguna razón, Peachey, no puedes proporcionarme la ayuda que necesito.
—¡Acude entonces a tus malditos sacerdotes! —le espeté, y al momento me arrepentí de haberlo dicho, pero me dolió enormemente el tono de superioridad de Daniel, cuando yo había instruido a los hombres y cumplido todas las órdenes que él me había dado.
—No nos peleemos, Peachey —dijo Daniel, sin alterarse—. Tú también eres rey, y la mitad de este reino te pertenece; pero debes comprender que ahora necesitamos hombres más listos que nosotros, Peachey… tres o cuatro a los que podamos dispersar por ahí y nombrar regentes. Tenemos un estado enorme, y yo no siempre sé decidir qué es lo más correcto, ni tengo tiempo para hacer todo lo que me propongo, y se acerca el invierno. —Se metió en la boca media barba, roja como el oro de su corona.
—Lo siento, Daniel —me disculpé—. He hecho todo lo que he podido. He instruido a los hombres y les he enseñado a amontonar la avena; he traído esos rifles de hojalata de Ghorband… pero sé lo que te propones. Supongo que los reyes siempre viven bajo esa presión.
—Hay una cosa más —añadió Dravot, que no paraba de ir y venir—. Se acerca el invierno, y esta gente no causará demasiados problemas; y si lo hicieran podemos marcharnos. Quiero una esposa.
—¡Olvídate de las mujeres! Hemos hecho todo el trabajo entre los dos, a pesar de que soy un inútil. Recuerda el contrato y no te acerques a las mujeres.
—El contrato solo tenía validez hasta que fuésemos reyes; y ya lo somos desde hace meses —respondió Dravot, sopesando la corona en su mano—. Busca una mujer tú también, Peachey… una moza guapa, fuerte y rolliza que te dé calor en el invierno. Las de aquí son más bonitas que las chicas inglesas, y podemos elegir la que más nos guste. Las escaldamos un par de veces con agua caliente, y quedarán tiernas como un pastel de pollo.
—¡No me tientes! —le dije—. No quiero tener trato con ninguna mujer hasta que estemos mucho mejor instalados. Yo he estado haciendo el trabajo de dos hombres, y tú el de tres. Descansemos un poco y veamos si podemos conseguir mejor tabaco afgano y un poco de alcohol; pero nada de mujeres.
—¿Quién ha hablado de mujeres? —dijo Dravot—. Yo he dicho una “esposa”: una reina, para que le dé al rey un hijo. Una reina de la tribu más fuerte; de ese modo todos serán hermanos de sangre, y se pondrán de tu lado y te dirán lo que la gente piensa de ti y de sus propios asuntos. Eso es lo que quiero. ¿Recuerdas a la mujer bengalí con la que estuve en el serrallo mongol cuando trabajé en la construcción del ferrocarril? —me preguntó—. Se portaba muy bien conmigo. Me enseñó su jerga y muchas otras cosas; pero ¿qué pasó? Se fugó con el criado del jefe de estación y la mitad de mi paga del mes. Pasado un tiempo apareció en la bifurcación de Dadur cargada con un mestizo y tuvo la desfachatez de decir que yo era su marido, ¡en presencia de todos los maquinistas!
Eso se acabó —siguió diciendo—. Esas mujeres son peores que tú y que yo, pero te digo que este invierno tendré una reina.
—Por última vez te lo pido, Dan; no lo hagas —dije—. Solo nos traerá problemas. La Biblia dice que los reyes no deben malgastar sus fuerzas con mujeres, sobre todo cuando tienen un nuevo reino que organizar.
—Por última vez te lo digo yo. Lo haré —concluyó Dravot; y se alejó entre los pinos como un gran diablo rojo, con el sol reflejado en la barba y la corona.
Sin embargo, encontrar una mujer no era tan fácil como Dan imaginaba. Planteó el asunto al consejo, pero no hubo respuesta hasta que Billy Fish propuso que él mismo preguntara a las muchachas. Dravot se puso furioso.
—¿Acaso tengo algo malo? —vociferó, junto al ídolo Imbra—. ¿Soy un perro o no soy suficientemente hombre pura vuestras muchachas? ¿No he cubierto este país con la sombra de mi mano? ¿Quién contuvo el último ataque de los afganos? —En realidad había sido yo, pero Dravot estaba demasiado enfurecido para recordarlo—. ¿Quién os trajo armas? ¿Quién reparó los puentes? ¿Quién es el gran maestre del símbolo tallado en la roca? —preguntó, asestando un puñetazo al sillar en el que solía sentarse en las sesiones de la logia y del consejo, que se iniciaba siempre como la logia.
Billy Fish no respondió, y los demás tampoco. Yo le dije:
—No te alteres y pregunta a las muchachas. Así es como se hace en casa, y esta gente es muy parecida.
—El matrimonio de un rey es una cuestión de Estado— gritó Dan, encendido de ira, pues comprendía, creo yo, que estaba actuando con poca inteligencia. Salió de la sala del consejo y los demás quedaron en silencio, con la mirada fija en el suelo.
—Billy Fish —le dije al jefe de Bashkai—, ¿cuál es el problema? Dale una respuesta sincera a un amigo de verdad.
—Tú lo sabes —respondió Billy Fish—. ¿Qué puedo decirle yo a un hombre que lo sabe todo? ¿Cómo vamos a casar a nuestras hijas con dioses o diablos? No está bien.
Recordé que en la Biblia se decía algo parecido, pero me dije que si después de tanto tiempo seguían tomándonos por dioses, no sería yo quien los sacara del engaño.
—Un dios lo puede todo —dije—. Si el rey se interesa por una muchacha no permitirá que ella muera.
—Eso es imposible —dijo Billy Fish—. Estas montañas están llenas de dioses y de diablos. De vez en cuando una muchacha se casa con uno de ellos, y nunca más se vuelve a saber de ella. Además, los dos conocéis la marca tallada en la piedra. Eso solo lo conocen los dioses. Creimos que erais hombres hasta que vimos el signo del maestre.
En ese momento lamenté no haberles explicado desde el principio los verdaderos secretos de un maestre de la masonería, pero no dije nada. Los cuernos sonaron durante toda la noche en un templo pequeño y oscuro que se encontraba a medio camino, montaña abajo, y oí el llanto de una muchacha, como si estuviera a punto de morir. Uno de los sacerdotes me dijo que había sido la elegida para casarse con el rey.
—No toleraré esa clase de tonterías —dijo Dan—. No deseo interferir en vuestras costumbres, pero estoy decidido a tomar una esposa.
—La muchacha está un poco asustada —explicó el sacerdote—. Cree que va a morir, y están intentando convencerla, allá en el templo.
—En ese caso, que la convenzan con dulzura —replicó Dravot—. De lo contrario yo os convenceré con la culata de un arma, y no os quedarán ganas de que nadie vuelva a convenceros.
Se humedeció los labios y pasó más de la mitad de la noche en vela, dando vueltas, pensando en la esposa que obtendría a la mañana siguiente. Yo no estaba en absoluto tranquilo, pues sabía que ese tipo de situaciones con una mujer en un país extranjero, por mucho que a uno lo coronasen rey veinte veces, entrañaba grandes riesgos. Me levanté muy temprano, cuando Dravot aún dormía, y vi a los sacerdotes reunidos, hablando entre susurros, y a los jefes debatiendo; observé que me miraban de soslayo.
—¿Qué pasa, Fish? —le pregunté al jefe de Bashkai, que estaba envuelto en sus pieles y ofrecía una imagen espléndida.
—No estoy seguro —respondió—, pero si lograras que el rey renuncie a esta insensatez, nos harías un gran favor, a él, a mí y también a ti.
—Yo también lo creo —dije—. Pero tú sabes tan bien como yo, Billy, porque has luchado contra nosotros y por nosotros, que el rey y yo tan solo somos los hombres más perfectos que Dios Todopoderoso haya creado jamás. Solo eso. Te lo aseguro.
—Puede ser —dijo Billy Fish—. Y si así fuera yo lo lamentaría. —Escondió la cabeza bajo su gran manto de piel y reflexionó por espacio de un minuto. Luego dijo—: Ya seas hombre o dios o diablo, hoy estaré a tu lado, rey. He venido con veinte de mis hombres, y ellos me seguirán. Regresaremos a Bashkai hasta que haya pasado la tormenta.
Había caído algo de nieve durante la noche, y todo estaba blanco, menos las densas nubes que descendían desde el norte. Dravot apareció tocado con su corona, balanceando los brazos y pisando con fuerza, más contento que unas pascuas.
—Por última vez, Dan; no lo hagas —le susurré—. Billy Fish asegura que habrá una sublevación.
—¡Una sublevación entre mi pueblo! —exclamó Dravot—. Eso es imposible. Peachey, eres idiota si no tomas una esposa. ¿Dónde está la muchacha? —preguntó, con voz tan bronca como el rebuzno de un asno—. Que vengan los jefes y los sacerdotes para que el emperador pueda ver si la esposa es de su agrado.
No hubo necesidad de llamar a nadie. Estaban todos allí, apoyados en sus rifles y sus lanzas, alrededor del claro que había en el centro del bosque. Un grupo de sacerdotes había bajado hasta el templo para traer a la muchacha, y los cuernos sonaban con una fuerza capaz de despertar a los muertos. Billy Fish echó a andar despacio y se acercó a Dan cuanto pudo, seguido de sus veinte hombres armados con mosquetes. Ninguno medía menos de metro ochenta. Yo estaba junto a Dravot, y veinte hombres del ejército regular me cubrían las espaldas. En ese momento apareció la muchacha, que era muy buena moza, cubierta de plata y turquesas, pero estaba blanca como un cadáver, y se volvía a cada poco para mirar a los sacerdotes.
—Es apta —proclamó Dan, cuando la hubo mirado de arriba abajo—. ¿De qué tienes miedo, pequeña? Ven y dame un beso. —La rodeó con sus brazos. Ella cerró los ojos, lanzó un grito ahogado y hundió la cara en la encendida barba de Dan.
—¡Esta zorra me ha mordido! —exclamó Dan, llevándose una mano al cuello y sacándola luego manchada de sangre.
Billy Fish y dos de sus hombres sujetaron a Dan de los hombros y lo llevaron junto a la gente de Bashkai, mientras los sacerdotes aullaban en su jerga:
—¡Ni dios ni diablo, sino hombre!
Me quedé muy sorprendido cuando un hombre me cortó el paso y el ejército que se encontraba tras él abrió fuego contra los hombres de Bashkai.
—¡Por Dios Todopoderoso! —dijo Dan—. ¿Qué significa esto?
—¡Retroceded! ¡Alejaos! —gritó Billy Fish—. Ruina y sublevación es lo que significa. Nos refugiaremos en Bashkai, si es que podemos.
Intenté dar algunas órdenes a mis hombres, los hombres del ejército regular, pero de nada sirvió. Disparé entonces a bulto con un Martini inglés y atravesé a tres de un disparo. El valle se llenó de gritos y alaridos; todos chillaban: “¡Ni dios ni diablo, sino hombre!”. Los soldados de Bashkai se mantuvieron fieles a Billy Fish, pero sus mosquetes no eran ni la mitad de buenos que las armas con recámara traídas de Kabul, y cuatro de ellos cayeron. Dan rugía como un toro, loco de ira, y Billy Fish a duras penas podía contenerlo para que no corriera al encuentro de la multitud.
—No podemos resistir —dijo Billy Fish—. ¡Corred valle abajo! Vienen todos a por nosotros. —Los hombres obedecieron, y huimos valle abajo, a pesar de Dravot. Blasfemaba de un modo atroz y clamaba que era un rey. Los sacerdotes nos atacaron haciendo rodar grandes rocas, mientras el ejército regular disparaba a discreción, y no pasó de media docena el número de hombres que llegaron con vida al pie de la montaña, además de Dan, Billy Fish y yo.
Dejaron entonces de disparar, y sonaron de nuevo los cuernos en el templo.
—¡Hay que salir de aquí… por el amor de Dios… hay que salir de aquí! —dijo Billy Fish—. Enviarán mensajeros a todas las aldeas antes de que logremos llegar a Bashkai. Allí os protegeré, pero aquí nada puedo hacer.
Mi impresión es que Dan empezó a perder la cabeza a partir de ese momento. Miraba aquí y allá como una fiera acorralada. Luego se empeñó en regresar solo para matar a los sacerdotes con sus propias manos; y sin duda habría sido capaz.
—Soy emperador —decía—. Y el año que viene seré caballero de la reina.
—Claro que sí, Dan —le dije—. Pero ahora debemos irnos antes de que sea tarde.
—Tú tienes la culpa —me espetó—. Por no ocuparte mejor de tu ejército. Se produce un motín y no sabes reaccionar… ¡maldito maquinista, obrero de mierda, sabueso de misionero ambulante! —Se sentó en una roca y me lanzó los peores insultos que se le ocurrieron. Yo estaba demasiado abatido para que pudiera importarme, por más que su locura fuese la causa del desastre.
—Lo siento, Dan —dije—; los nativos son imprevisibles. Éste es nuestro trabajo número cincuenta y siete. Puede que aún podamos resolverlo cuando lleguemos a Bashkai.
—Vayamos a Bashkai entonces —aceptó—. Pero ¡por Dios que cuando vuelva aquí arrasaré este valle hasta que no quede ni una chinche en una manta!
Pasamos todo el día caminando. Llegó la noche, y Dan no paró de ir y venir por la nieve, mordiéndose la barba y musitando para sí.
—No hay esperanza de conseguirlo —dijo Billy Fish—. Los sacerdotes habrán enviado emisarios a todas las aldeas para comunicar que no sois más que hombres. ¿Por qué no habéis seguido siendo dioses hasta que las cosas se tranquilizaran un poco? Soy hombre muerto —dijo. Se hincó de rodillas en la nieve y se puso a rezar a sus dioses.
A la mañana siguiente nos encontrábamos en una zona inhóspita, muy escarpada, sin un solo espacio llano, y para colmo sin comida. Los seis hombres de Bashkai miraban a Billy Fish con avidez, como si desearan preguntar algo, aunque no llegaron a abrir la boca. A mediodía alcanzamos la cima de una meseta nevada, ¡y cuando nos adentramos en ella nos topamos con todo un ejército en posición que nos esperaba en el centro!
—Los mensajeros han sido muy rápidos —observó Billy Fish, con un remedo de carcajada—. Nos están esperando.
Tres o cuatro hombres empezaron a disparar desde el bando enemigo, y una bala alcanzó a Daniel en la pantorrilla. Eso le hizo volver en sí. Miró hacia donde se encontraba el ejército y vio los rifles que nosotros mismos les habíamos proporcionado.
—Estamos acabados —dijo—. Estos hombres son ingleses… y ha sido mi maldita estupidez la que os ha metido en esto. Vuelve, Billy Fish, y llévate a tus hombres contigo; ya habéis hecho más de lo posible. Carnehan, dame la mano y ve con Billy. Puede que a ti no te maten. Yo saldré a su encuentro solo. Soy yo quien ha provocado todo esto. ¡Yo, el rey!
—¡Vete al infierno, Dan! Yo me quedo contigo. Tú márchate, Billy Fish; nosotros nos enfrentaremos a ellos.
—Yo soy un jefe —dijo Billy Fish, muy tranquilo—. Me quedo con vosotros. Mis hombres pueden irse.
Los soldados salieron corriendo, sin esperar una palabra más. Dan, Billy Fish y yo echamos a andar en dirección a los tambores y los cuernos. Hacía frío, un frío espantoso. Sigo con ese frío metido en la cabeza. Como si tuviera un témpano dentro.
Los abanicadores se habían retirado a dormir. Dos lámparas de queroseno iluminaban la redacción, y el sudor que me corría por el rostro cayó sobre el papel secante cuando me incliné. Carnehan temblaba y yo temía que pudiera estar perdiendo la razón. Me sequé la cara, agarré con fuerza sus manos destrozadas, que inspiraban compasión, y dije:
—¿Qué pasó después?
Un desvío momentáneo de mi mirada había interrumpido el flujo de sus recuerdos.
—¿Qué quiere decir? —gimió Carnehan—. Se los llevaron sin el menor ruido. Ni siquiera un crujido en la nieve, aunque el rey abatió al primer hombre que se le echó encima a pesar de que el pobre Peachey disparó hasta su último cartucho contra ellos. Ni un sonido salió de aquellos cerdos. Nos rodearon, y recuerdo que sus pieles apestaban. Había un hombre que se llamaba Billy Fish, un buen amigo nuestro, y lo degollaron allí mismo, como a un cochino. El rey levantó de una patada la nieve ensangrentada y dijo: «En una buena nos hemos metido por dinero. ¿Y ahora qué?». Pero Peachey, Peachey Taliaferro, en confianza se lo digo, señor, como a un amigo, perdió la cabeza. No, no fue él. Fue el rey quien perdió la cabeza, en uno de esos ingeniosos puentes de cuerda. Permítame que coja el abrecartas, señor. Estaba así de inclinado. Le hicieron andar más de un kilómetro sobre la nieve hasta un puente que colgaba sobre un barranco; abajo había un río. Seguro que ha visto alguno igual. Lo empujaban como a un buey.
—¡Malditos seáis! —dijo el rey—. ¿Creéis que no moriré como un caballero? —Luego se volvió hacia Peachey, que lloraba como un niño—: Yo te he metido en esto, Peachey. Yo te saqué de una vida feliz para venir a morir a Kafiristán, donde fuiste el último comandante en jefe de los ejércitos Imperiales. Di que me perdonas, Peachey.
—Te perdono —dijo Peachey—. Te perdono por completo, Dan.
—Dame la mano, Peachey. Debo irme—. Y allá fue, sin mirar a derecha ni a izquierda, y cuando se vio colgado en mitad de las cuerdas, que se movían de un modo que mareaba, gritó—: ¡Cortadlas, imbéciles! —Y las cortaron. Y Dan cayó, dando vueltas y vueltas, desde una altura de más de tres mil metros; tardó media hora en llegar al agua, y encontré su cuerpo atrapado en una roca, con la corona de oro al lado.
¿Y sabe lo que le hicieron a Peachey entre dos pinos? Lo crucificaron, señor; sus manos se lo dirán. Le clavaron estacas de madera en las manos y los pies; pero no murió. Lo dejaron allí colgado, aullando, y al día siguiente lo liberaron y dijeron que era un milagro que no hubiese muerto. Se llevaron al pobre Peachey, que nunca les había hecho ningún daño… nunca les había hecho ningún daño.
Se balanceaba adelante y atrás, llorando amargamente, secándose los ojos con el dorso de las manos repletas de cicatrices y gimiendo como un niño; así estuvo diez minutos.
—Tuvieron la crueldad de darle de comer en el templo; dijeron que era más dios que Daniel, que tan solo era un hombre. Luego lo sacaron a la nieve y le dijeron que volviera a casa, y Peachey tardó casi un año en regresar, mendigando por los caminos, sin peligro; porque Daniel Dravot caminaba ante él y le decía: «Vamos, Peachey. Lo que estamos haciendo es algo grande». Las montañas bailaban de noche; intentaban desplomarse sobre la cabeza de Peachey, pero Dan las contenía con las manos, y Peachey pasaba por debajo, encogido. Nunca se deshizo de la mano de Dan y nunca se deshizo de la cabeza de Dan. Se las dieron como regalo en el templo, para recordarle que no volviera jamás por allí; y aunque la corona era de oro puro, y Peachey se moría de hambre, Peachey nunca quiso venderla. ¡Usted conoció a Dravot, señor! ¡Usted conoció al venerable hermano Dravot! ¡Mírelo ahora!
Buscó con los dedos entre el montón de harapos en torno a la cintura, sacó una bolsa de pelo de caballo bordada con hilo de plata, y allí, sobre mi mesa, depositó la cabeza seca y marchita de Daniel Dravot. El sol de la mañana, que desde hacía rato eclipsaba las lámparas, se reflejó en la barba roja y en los ojos ciegos y hundidos; alcanzó también un aro de oro macizo, tachonado de turquesas sin pulir, que Carnehan colocó delicadamente sobre las sienes machacadas.
—Ahora puede contemplar al emperador tal como fue en vida… al rey de Kafiristán con su corona en la cabeza. ¡Al pobre Daniel, que llegó a ser monarca!
Me estremecí, pues a pesar de su terrible desfiguración, reconocí la cabeza del hombre al que había conocido en la bifurcación de Marwar. Carnehan se levantó para marcharse. Intenté detenerlo. No estaba en condiciones de ir a ningún sitio.
—Deje que me lleve el whisky y deme algo de dinero —dijo, casi sin voz—. En otro tiempo fui rey. Iré a ver al comisionado y le pediré que me aloje en un asilo para indigentes hasta que recupere la salud. No, gracias. No puedo esperar que un coche venga a recogerme. Tengo asuntos privados muy urgentes… en el sur… en Marwar.
Salió tambaleándose de la redacción y se alejó en dirección a la casa del comisionado. Ese mismo mediodía fui hasta el mercado bajo un sol cegador y vi a un hombre encogido que se arrastraba por el polvo blanco de la cuneta con el sombrero en la mano, cantando con voz trémula y dolorida, como los que cantaban por las calles de Inglaterra. No había ni un alma a la vista, y se encontraba muy lejos de cualquier casa para que nadie pudiera oírlo. Cantaba con timbre nasal, moviendo la cabeza a derecha e izquierda:
El Hijo del Hombre se marcha a la guerra,
para ganar una corona de oro;
a lo lejos ondea su estandarte rojo como la sangre.
¿Quién sigue sus pasos?
No esperé más; subí al pobre desgraciado a mi coche y lo llevé hasta la misión más cercana, para que desde allí lo trasladaran al manicomio. Repitió el himno dos veces mientras estuve con él, sin que me reconociera en ningún momento, y cantando lo dejé en la misión.
Dos días más tarde pregunté por él al director del manicomio.
—Tenía una insolación. Murió ayer, a primera hora de la mañana —me comunicó el director—. ¿Es cierto que estuvo media hora bajo el sol de mediodía con la cabeza descubierta?
—Así es —dije—. ¿Por casualidad sabe usted si llevaba algo encima cuando murió?
—No, que yo sepa —respondió el director.
Y así quedaron las cosas.

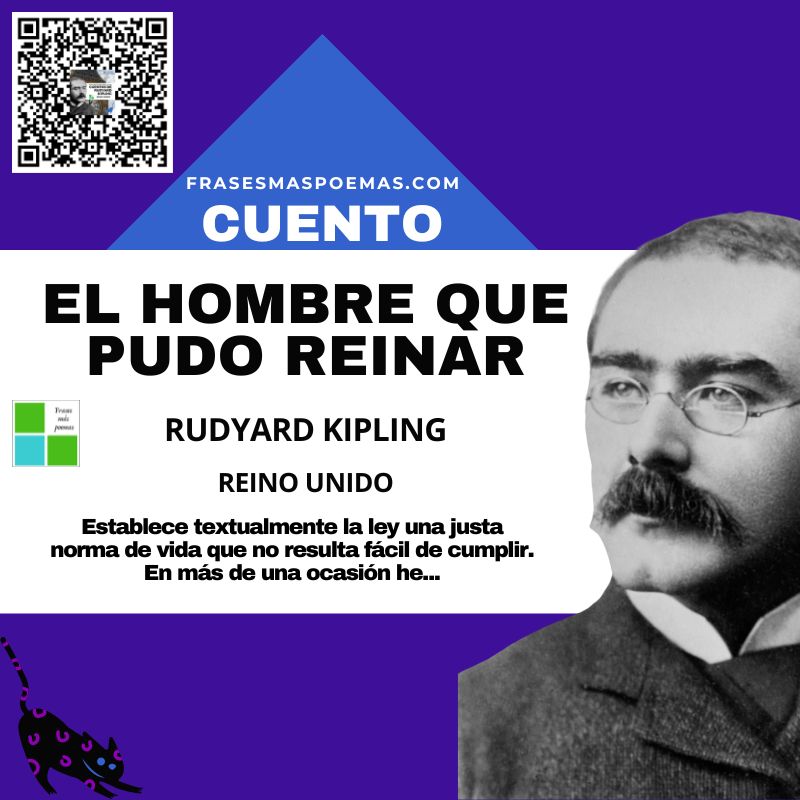

Deja un comentario