DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA
MIGUEL DE UNAMUNO
Ensayista /España

I.- El hombre de carne y hueso
Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo abstracto humanitas, la humanidad. Ni lo humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple, ni el sustantivado, sino el sustantivo concreto: el hombre. El hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere -sobre todo muere-, el que come y bebe y juega y duerme y piensa y quiere, el hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano.
Porque hay otra cosa, que llaman también hombre, y es el sujeto de no pocas divagaciones más o menos científicas. Y es el bípedo implume de la leyenda, el ~a–ov zoAtrucóv de Aristóteles, el contratante social de Rousseau, el homo oeconomicus de los manchesterianos, el homo sapiens de Linneo o, si se quiere, el mamífero vertical. Un hombre que no es de aquí o de allí ni de esta época o de la otra, que no tiene ni sexo ni patria, una idea, en fin. Es decir, un no hombre.
El nuestro es otro, el de carne y hueso; yo, tú, lector mío; aquel otro de más allá, cuantos pensamos sobre la Tierra.
Y este hombre concreto, de carne y hueso, es el sujeto y el supremo objeto a la vez de toda filosofía, quiéranlo o no ciertos sedicentes filósofos.
En las más de las historias de la filosofía que conozco se nos presenta a los sistemas como originándose los unos de los otros, y sus autores, los filósofos, apenas aparecen sino como meros pretextos. La íntima biografía de los filósofos, de los hombres que filosofaron, ocupa un lugar secundario. Y es ella, sin embargo, esa íntima biografía la que más cosas nos explica.
Cúmplenos decir, ante todo, que la filosofía se acuesta más a la poesía que no a la ciencia. Cuantos sistemas filosóficos se han fraguado como suprema concinación de los resultados finales de las ciencias particulares, en un período cualquiera, han tenido mucha menos consistencia y menos vida que aquellos otros que representaban el anhelo integral del espíritu de su autor.
Y es que las ciencias, importándonos tanto y siendo indispensables para nuestra vida y nuestro pensamiento, nos son, en cierto sentido, más extrañas que la filosofía. Cumplen un fin más objetivo, es decir, más fuera de nosotros. Son, en el fondo, cosa de economía. Un nuevo descubrimiento científico, de los que llamamos teóricos, es como un descubrimiento mecánico; el de la máquina de vapor, el teléfono, el fonógrafo, el aeroplano, una cosa que sirve para algo. Así, el teléfono puede servirnos para comunicarnos a distancia con la mujer amada. ¿Pero esta para qué nos sirve? Toma uno el tranvía eléctrico para ir a oír una ópera; y se pregunta: ¿cuál es, en este caso, más útil, el tranvía o la ópera?
La filosofía responde a la necesidad de formarnos una concepción unitaria y total del mundo y de la vida, y como consecuencia de esa concepción, un sentimiento que engendre una actitud íntima y hasta una acción. Pero resulta que ese sentimiento, en vez de ser consecuencia de aquella concepción, es causa de ella. Nuestra filosofía, esto es, nuestro modo de comprender o de no comprender el mundo y la vida, brota de nuestro sentimiento respecto a la vida misma. Y esta, como todo lo afectivo, tiene raíces subconscientes, inconscientes tal vez.
No suelen ser nuestras ideas las que nos hacen optimistas o pesimistas, sino que es nuestro optimismo o nuestro pesimismo, de origen filosófico o patológico quizá, tanto el uno como el otro, el que hace nuestras ideas.
El hombre, dicen, es un animal racional. No sé por qué no se haya dicho que es un animal afectivo o sentimental. Y acaso lo que de los demás animales le diferencia sea más el sentimiento que no la razón. Más veces he visto razonar a un gato que no reír o llorar. Acaso llore o ría por dentro, pero por dentro acaso también el cangrejo resuelva ecuaciones de segundo grado.
Y así, lo que en un filósofo nos debe más importar es el hombre.
Tomad a Kant, al hombre Manuel Kant, que nació y vivió en Koenigsberg, a forales del siglo xviII y hasta pisar los umbrales del XIX. Hay en la filosofía de este hombre Kant, hombre de corazón y de cabeza, es decir, hombre, un significativo salto, como habría dicho Kierkegaard, otro hombre -¡y tan hombre!-, el salto de la Crítica de la razón pura a la Crítica de la razón práctica. Reconstruye en esta, digan lo que quieran los que no ven al hombre, lo que en aquella abatió, después de haber examinado y pulverizado con su análisis las tradicionales pruebas de la existencia de Dios, del Dios aristotélico, que es el Dios que corresponde al ~oov zoAlrlKóv; del Dios abstracto, del primer motor inmóvil, vuelve a reconstruir a Dios, pero al Dios de la conciencia, al autor del orden moral, al Dios luterano, en fin. Ese salto de Kant está ya en germen en la noción luterana de la fe.
El un Dios, el Dios racional, es la proyección al infinito de fuera del hombre por definición, es decir, del hombre abstracto, el hombre no hombre, y el otro Dios, el Dios sentimental o volitivo, es la proyección al infinito de dentro del hombre por vida, del hombre concreto, de carne y hueso.
Kant reconstruyó con el corazón lo que con la cabeza había abatido. Y es que sabemos, por testimonio de los que le conocieron y por testimonio propio, en sus cartas y manifestaciones privadas, que el hombre Kant, el solterón un sí es no es egoísta, que profesó filosofía en Koenigsberg a fines del siglo de la Enciclopedia y de la diosa Razón, era un hombre muy preocupado del problema. Quiero decir del único verdadero problema vital, del que más a las entrañas nos llega, del problema de nuestro destino individual y personal, de la inmortalidad del alma. El hombre Kant no se resignaba a morir del todo. Y porque no se resignaba a morir del todo, dio el salto aquel, el salto inmortal de una a otra crítica.
Quien lea con atención y sin anteojeras la Crítica de la razón práctica, verá que, en rigor, se deduce en ella la existencia de Dios de la inmortalidad del alma, y no esta de aquella. El imperativo categórico nos lleva a un postulado moral que exige a su vez, en el orden teológico, o más bien escatológico, la inmortalidad del alma, y para sustentar esta inmortalidad aparece Dios. Todo lo demás es escamoteo de profesional de la filosofía.
El hombre Kant sintió la moral como base de la escatología, pero el profesor de la filosofía invirtió los términos. Ya dijo no sé dónde otro profesor, el profesor y hombre Guillermo James, que Dios para la generalidad de los hombres es el productor de inmortalidad. Sí, para la generalidad de los hombres, incluyendo al hombre Kant, al hombre James y al hombre que traza estas líneas, que estás, lector, leyendo.
Un día, hablando con un campesino, le propuse la hipótesis de que hubiese, en efecto, un Dios que rige cielo y tierra, Conciencia del Universo, pero que no por eso sea el alma de cada hombre inmortal en el sentido tradicional y concreto. Y me respondió: «Entonces, ¿para qué Dios?» Y así se respondían en el recóndito foro de su conciencia el hombre Kant y el hombre James. Sólo que al actuar como profesores tenían que justificar racionalmente esa actitud tan poco racional. Lo que no quiere decir, claro está, que sea absurda.
Hegel hizo célebre su aforismo de que todo lo racional es real y todo lo real racional; pero somos muchos los que, no convencidos por Hegel, seguimos creyendo que lo real, lo realmente real, es irracional; que la razón construye sobre las irracionalidades. Hegel, gran definidor, pretendió reconstruir el universo con definiciones, como aquel sargento de artillería decía que se construyeran los cañones: tomando un agujero y recubriéndolo de hierro.
Otro hombre, el hombre José Butler, obispo anglicano, qué vivió a principios del siglo xvni, y de quien dice el cardenal católico Newman que es el hombre más grande de la Iglesia anglicana, al foral del capítulo primero de su gran obra sobre la analogía de la religión (The Analogy of Religion), capítulo que trata de la vida futura, escribió estas pequeñas palabras: «Esta credibilidad en una vida futura, sobre lo que tanto aquí se ha insistido, por poco que satisfaga nuestra curiosidad, parece responder a los propósitos todos de la religión tanto como respondería una prueba demostrativa. En realidad, una prueba, aun demostrativa, de una vida futura, no sería una prueba de religión. Porque el que hayamos de vivir después de la muerte es cosa que se compadece tan bien con el ateísmo, y que puede ser por este tan tomada en cuenta como el que ahora estamos vivos, y nada puede ser, por lo tanto, más absurdo que argüir del ateísmo que no puede haber estado futuro.»
El hombre Butler, cuyas obras acaso conociera el hombre Kant, quería salvar la fe en la inmortalidad del alma, y para ello la hizo independiente de la fe en Dios. El capítulo primero de su Antología trata, como os digo, de la vida futura, y el segundo del gobierno de Dios por premios y castigos. Y es que, en el fondo, el buen obispo anglicano deduce la existencia de Dios de la inmortalidad del alma. Y como el buen obispo anglicano partió de aquí, no tuvo que dar el salto que a fines de su mismo siglo tuvo que dar el buen filósofo luterano. Era un hombre el obispo Butler, y era otro hombre el profesor Kant.
Y ser un hombre es ser algo concreto, unitario y sustantivo es ser cosa, res. Y ya sabemos lo que otro hombre, al hombre Benito Spinoza, aquel judío portugués que nació y vivió en Holanda a mediados del siglo XVII, escribió de toda cosa. La proposición 6.a de la parte III de su Ética dice: unaquaeque res, quatenus in se est, in suo esse perseverare conatur, es decir, cada cosa, en cuanto es en sí, se esfuerza por perseverar en su ser. Cada cosa es cuanto es en sí, es decir, en cuanto sustancia, ya que, según él, sustancia es id quod in se est et per se concipitur; lo que es por sí y por sí se concibe. Y en la siguiente proposición, la 7.a, de la misma parte añade: conatus, quo unaquaeque res in suo esse perseverare conatur nihil est praeter ipsius rei actualem essentiam; esto es, el esfuerzo con que cada cosa trata de perseverar en su ser no es sino la esencia actual de la cosa misma. Quiere decirse que tu esencia, lector, la mía, la del hombre Spinoza, la del hombre Butler, la del hombre Kant y la de cada hombre que sea hombre, no es sino el conato, el esfuerzo que pone en seguir siendo hombre, en no morir. Y la otra proposición que sigue a estas dos, la 8.a, dice: conatus, quo unaquaeque res in suo esse perseverare conatur, nullum tempus finitum, sed indefinitum involvit, o sea: el esfuerzo con que cada cosa se esfuerza por perseverar en su ser, no implica tiempo finito, sino indefinido. Es decir, que tú, yo y Spinoza queremos no morirnos nunca y que este nuestro anhelo de nunca morirnos es nuestra esencia actual. Y, sin embargo, este pobre judío portugués, desterrado en las tinieblas holandesas, no pudo llegar a creer nunca en su propia inmortalidad personal, y toda su filosofía no fue sino una consolación que fraguó para esta su falta de fe. Como a otros les duele una mano o un pie o el corazón o la cabeza, a Spinoza le dolía Dios. ¡Pobre hombre! ¡Y pobres hombres los demás!
Y el hombre, esta cosa, ¿es una cosa? Por absurda que parezca la pregunta, hay quienes se la han propuesto. Anduvo no ha mucho por el mundo una cierta doctrina que llamábamos positivismo, que hizo muy bien y mucho mal. Y entre otros males que hizo, fue el de traernos un género tal de análisis que los hechos se pulverizaban con él, reduciéndose a polvo de hechos. Los más de los que el positivismo llamaba hechos, no eran sino fragmentos de hechos. En psicología su acción fue deletérea. Hasta hubo escolásticos metidos a literatos -no digo filósofos metidos a poetas, porque poeta y filósofo son hermanos gemelos, si es que no la misma cosa- que llevaron el análisis psicológico positivista a la novela y al drama, donde hay que poner en pie hombres concretos, de carne y hueso, y en fuerza de estados de conciencia las conciencias desaparecieron. Les sucedió lo que dicen sucede con frecuencia al examinar y ensayar ciertos complicados compuestos químicos orgánicos, vivos, y es que los reactivos destruyen el cuerpo mismo que se trata de examinar, y lo que obtenemos son no más que productos de su composición.
Partiendo del hecho evidente de que por nuestra conciencia desfilan estados contradictorios entre sí, llegaron a no ver claro la conciencia, el yo. Preguntarle a uno por su yo, es como preguntarle por su cuerpo. Y cuenta que al hablar del yo, hablo del yo concreto y personal; no del yo de Fichte, sino de Fichte mismo, del hombre Fichte.
Y lo que determina a un hombre, lo que le hace un hombre, uno y no otro, el que es y no el que no es, es un principio de unidad y un principio de continuidad. Un principio de unidad primero, en el espacio, merced al cuerpo, y luego en la acción y en el propósito. Cuando andamos, no va un pie hacia adelante, el otro hacia atrás: ni cuando miramos mira un ojo al Norte y el otro al Sur, como estemos sanos. En cada momento de nuestra vida tenemos un propósito, y a él conspira la sinergia de nuestras acciones. Aunque al momento siguiente cambiemos de propósito. Y es en cierto sentido un hombre tanto más hombre, cuanto más unitaria sea su acción. Hay quien en su vida toda no persigue sino un solo propósito, sea el que fuere.
Y un principio de continuidad en el tiempo. Sin entrar a discutir -discusión ociosa- si soy o no el que era hace veinte años, es indiscutible, me parece, el hecho de que el que soy hoy proviene, por serie continua de estados de conciencia, del que era en mi cuerpo hace veinte años. La memoria es la base de la personalidad individual, así como la tradición lo es de la personalidad colectiva de un pueblo. Se vive en el recuerdo y por el recuerdo, y nuestra vida espiritual no es, en el fono, sino el esfuerzo de nuestro recuerdo por perseverar, por hacerse esperanza, el esfuerzo de nuestro pasado por hacerse porvenir.
Todo esto es de una perogrullería chillante, bien lo sé: pero es que, rodando por el mundo, se encuentra uno con hombres que parece no se sienten a sí mismos. Uno de mis mejores amigos, con quien he paseado a diario durante muchos años enteros, cada vez que yo le hablaba de este sentimiento de la propia personalidad, me decía: «Pues yo no me siento a mí mismo, no se qué es eso.»
En cierta ocasión, este amigo a que aludo me dijo: «Quisiera ser fulano» (aquí un nombre), y le dije: Eso es lo que yo no acabo nunca de comprender, que uno quiera ser otro cualquiera. Querer ser otro, es querer dejar de ser uno el que es. Me explico que uno desee tener lo que otro tiene, sus riquezas o sus conocimientos; pero ser otro, es cosa que no me la explico.
Más de una vez se ha dicho que todo hombre desgraciado prefiere ser el que es, aun con sus desgracias, a ser otro sin ellas. Y es que los hombres desgraciados, cuando conservan la sanidad en su desgracia, es decir, cuando se esfuerzan por perseverar en su ser, prefieren la desgracia a la no existencia. De mí sé decir, que cuando era un mozo, y aun de niño, no lograron conmoverme las patéticas pinturas que del infierno se me hacían, pues ya desde entonces nada se me aparecía tan horrible como la nada misma. Era una furiosa hambre de ser, un apetito de divinidad como nuestro ascético dijo.
Irle a uno con la embajada de que se haga otro, es irle con la embajada de que deje de ser él. Cada cual defiende su personalidad, y sólo acepta un cambio en su modo de pensar o de sentir en cuanto este cambio pueda entrar en la unidad de su espíritu y engarzar en la continuidad de él; en cuanto ese cambio pueda armonizarse e integrarse con todo el resto de su modo de ser, pensar y sentir, y pueda a la vez enlazarse a sus recuerdos. Ni a un hombre, ni a un pueblo -que es, en cierto sentido, un hombre también- se le puede exigir un cambio que rompa la unidad y la continuidad de su persona. Se le puede cambiar mucho, hasta por completo casi; pero dentro de continuidad.
Cierto es que se da en ciertos individuos eso que se llama un cambio de personalidad; pero eso es un caso patológico, y como tal lo estudian los alienistas. En esos cambios de personalidad, la memoria, base de la conciencia, se arruina por completo, y sólo le queda al pobre paciente, como substrato de continuidad individual -ya que no personal-, el organismo físico. Tal enfermedad equivale a la muerte para el sujeto que la padece; para quienes no equivale a su muerte es para los que hayan de heredarle, si tiene bienes de fortuna. Y esa enfermedad no es más que una revolución, una verdadera revolución.
Una enfermedad es, en cierto respecto, una disociación orgánica; es un órgano o un elemento cualquiera del cuerpo vivo que se rebela, rompe la sinergia vital y conspira a un fin distinto del que conspiran los demás elementos con él coordinados. Su fin puede ser, considerado en sí, es decir, en abstracto, más elevado, más noble, más… todo lo que se quiera, pero es otro. Podrá ser mejor volar y respirar en el aire que nadar y respirar en el agua; pero si las aletas de un pez dieran en querer convertirse en alas, el pez, como pez, perecería. Y no sirve decir que acabaría por hacerse ave; si es que no había en ello un proceso de continuidad. No lo sé bien, pero acaso se pueda dar que un pez engendre un ave, u otro pez que está más cerca del ave que él; pero un pez, este pez, no puede él mismo, y durante su vida, hacerse ave.
Todo lo que en mí conspire a romper la unidad y la continuidad de mi vida, conspira a destruirme, y, por lo tanto, a destruirse. Todo individuo que en un pueblo conspira a romper la unidad y la continuidad espirituales de ese pueblo, tiende a destruirlo y a destruirse como parte de ese pueblo. ¿Que tal otro pueblo es mejor? Perfectamente, aunque no entendamos bien qué es eso de mejor o peor. ¿Que es más rico? Concedido. ¿Que es más culto? Concedido también. ¿Que vive más feliz? Esto ya…, pero, en fin, ¡pase! ¿Que vence, eso que llaman vencer, mientras nosotros somos vencidos? Enhorabuena. Todo esto está bien, pero es otro. Y basta. Porque para mí, el hacerme otro, rompiendo la unidad y la continuidad de mi vida, es dejar de ser el que soy, es decir, es sencillamente dejar de ser. Y esto no: ¡todo antes que esto!
¿Que otro llenaría tan bien o mejor que yo el papel que lleno? ¿Que otro cumpliría mi función social? Sí, pero no yo.
«¡Yo, yo, yo, siempre yo! -dirá algún lector-; y ¿quién eres tú?» Podría aquí contestarle con Obermann, con el enorme hombre Obermann: «para el universo nada, para mí todo»; pero no, prefiero recordarle una doctrina del hombre Kant, y es la de que debemos considerar a nuestros prójimos, a los demás hombres, no como medios, sino como fines. Pues no se trata de mí tan sólo: se trata de todos y de cada uno. Los juicios singulares tienen valor de universales, dicen los lógicos. Lo singular no es particular, es universal.
El hombre es un fin, no un medio. La civilización toda se endereza al hombre, a cada hombre, a cada yo. ¿O qué es ese ídolo, llámese Humanidad o como se llamare, a que se han de sacrificar todos y cada uno de los hombres? Porque yo me sacrifico por mis prójimos, por mis compatriotas, por mis hijos, y estos a su vez por los suyos, y los suyos por los de ellos, y así en serie inacabable de generaciones. ¿Y quién recibe el fruto de ese sacrificio?
Los mismos que nos hablan de ese sacrificio fantástico, de esa dedicación sin objeto, suelen también hablarnos del derecho a la vida. ¿Y qué es el derecho a la vida? Me dicen que he venido a realizar no sé qué fin social; pero yo siento que yo, lo mismo que cada uno de mis hermanos, he venido a realizarme, a vivir.
Sí, sí, lo veo; una enorme actividad social, una poderosa civilización, mucha ciencia, mucho arte, mucha industria, mucha moral, y luego, cuando hayamos llenado el mundo de maravillas industriales, de grandes fábricas, de caminos, de museos, de bibliotecas, caeremos agotados al pie de todo esto, y quedará ¿para quién? ¿Se hizo el hombre para la ciencia o se hizo la ciencia para el hombre?
«¡Ea! -exclamará de nuevo el mismo lector-, volvemos a aquello del catecismo. P ¿Para quién hizo Dios el mundo? R. Para el hombre.» Pues bien, sí, así debe responder el hombre que sea hombre. La hormiga, si se diese cuenta de esto, y fuera persona, consciente de sí misma contestaría que para la hormiga, y contestaría bien. El mundo se hace para la conciencia, para cada conciencia.
Una alma humana vale por todo el universo, ha dicho no sé quién, pero ha dicho egregiamente. Un alma humana, ¿eh? No una vida. La vida esta no. Y sucede que a medida que se cree menos en el alma, es decir, en su inmortalidad consciente, personal y concreta, se exagerará más el valor de la pobre vida pasajera. De aquí arrancan todas las afeminadas sensiblerías contra la guerra. Sí, uno no debe querer morir, pero la otra muerte. «El que quiera salvar su vida, la perderá», dice el Evangelio; pero no dice el que quiera salvar su alma, el alma inmortal. O que creemos y queremos que lo sea.
Y todos los definidores del objetivismo no se fijan, o mejor dicho, no quieren fijarse, que al afirmar un hombre su yo, su conciencia personal, afirma al hombre, al hombre concreto y real, afirma el verdadero humanismo -fue no es el de las cosas del hombre, sino el del hombre-, y al afirmar al hombre, afirma la conciencia. Porque la única conciencia de que tenemos conciencia es la del hombre.
El mundo es para la conciencia. O, mejor dicho, este para, esta noción de finalidad, y mejor que noción sentimiento, este sentimiento teológico no nace sino donde hay conciencia. Conciencia y finalidad son la misma cosa en el fondo.
Si el Sol tuviese conciencia, pensaría vivir para alumbrar a los mundos, sin duda; pero pensaría también, y sobre todo, que los mundos existen para que él los alumbre y se goce en alumbrarlos y así viva. Y pensaría bien.
Y toda esa trágica batalla del hombre por salvarse, ese inmortal anhelo de inmortalidad que le hizo al hombre Kant dar aquel salto inmortal de que os decía, todo eso no es más que una batalla por la conciencia. Si la conciencia no es, como ha dicho algún pensador inhumano, nada más que un relámpago entre dos eternidades de tinieblas, entonces no hay nada más execrable que la existencia.
Alguien podrá ver un fondo de contradicción en todo cuanto voy diciendo, anhelando unas veces la vida inacabable, y diciendo otras que esa vida no tiene el valor que se le da. ¿Contradicción? ¡Ya lo creo! ¡La de mi corazón, que dice que sí, mi cabeza, que dice no! Contradicción, naturalmente. ¿Quién no recuerda aquellas palabras del Evangelio: «¡Señor, creo; ayuda a mi incredulidad!»? ¡Contradicción!, ¡naturalmente! Como que sólo vivimos de contradicciones, y por ellas; como que la vida es tragedia, y la tragedia es perpetua lucha, sin victoria ni esperanza de ella; es contradicción.
Se trata, como veis, de un valor afectivo, y contra los valores afectivos no valen razones. Porque las razones no son nada más que razones, es decir, ni siquiera son verdades. Hay definidores de esos pedantes por naturaleza y por gracia, que me hacen el efecto de aquel señor que va a consolar a un padre que acaba de perder un hijo, muerto de repente en la flor de sus años, y le dice: «¡Paciencia, amigo, que todos tenemos que morirnos!» ¿Os chocaría que este padre se irritase contra semejante impertinencia? Porque es una impertinencia. Hasta un axioma puede llegar a ser en ciertos casos una impertinencia. Cuántas veces no cabe decir aquello de
para pensar cual tú, sólo es preciso
no tener nada más que inteligencia.
Hay personas, en efecto, que parecen no pensar más que con el cerebro, o con cualquier otro órgano que sea el específico para pensar; mientras otros piensan con todo el cuerpo y toda el alma, con la sangre, con el tuétano de los huesos, con el corazón, con los pulmones, con el vientre, con la vida. Y las gentes que no piensan más que con el cerebro, dan en definidores; se hacen profesionales del pensamiento. ¿Y sabéis lo que es un profesional? ¿Sabéis lo que es un producto de la diferenciación del trabajo?
Aquí tenéis un profesional del boxeo. Ha aprendido a dar puñetazos con tal economía, que reconcentra sus fuerzas en el puñetazo, y apenas pone en juego sino los músculos precisos para obtener el fin inmediato y concentrado de su acción: derribar al adversario. Un boleo dado por un no profesional, podrá no tener tanta eficacia objetiva inmediata, pero vitaliza mucho más al que lo da, haciéndole poner en juego casi todo su cuerpo. El uno es un puñetazo de boxeador, el otro de hombre. Y sabido es que los hércules de circo, que los atletas de feria, no suelen ser sanos. Derriban a los adversarios, levantan enormes pesas, pero se mueren, o de tisis o de dispepsia.
Si un filósofo no es un hombre, es todo menos un filósofo; es, sobre todo, un pedante, es decir, un remedo de hombre. El cultivo de una ciencia cualquiera, de la química, de la física, de la geometría, de la filología, puede ser, y aun esto muy restringidamente y dentro de muy estrechos límites, obra de especialización diferenciada; pero la filosofía, como la poesía, o es obra de integración, de concinación, o no es sino filosofería, erudición seudofilosófica.
Todo conocimiento tiene una finalidad. Lo de saber para saber, no es, dígase lo que se quiera, sino una tétrica petición de principio. Se aprende algo, o para un fin práctico inmediato, o para completar nuestros demás conocimientos. Hasta la doctrina que nos aparezca más teórica, es decir, de menor aplicación inmediata a las necesidades no intelectuales de la vida, responde a una necesidad -que también lo es- intelectual, a una razón de economía en el pensar, a un principio de unidad y continuidad de la conciencia. Pero así como un conocimiento científico tiene su finalidad en los demás conocimientos, la filosofía extrínseca se refiere a nuestro destino todo, a nuestra actitud frente a la vida y al universo. Y el más trágico problema de la filosofía es el de conciliar las necesidades intelectuales con las necesidades afectivas y con las volitivas. Como que ahí fracasa toda filosofía que pretende deshacer la eterna y trágica contradicción, base de nuestra existencia. ¿Pero afrontan todos esta contradicción?
Poco puede esperarse, verbigracia, de un gobernante que alguna vez, aun cuando sea por modo oscuro, no se ha preocupado del principio primero y del fin último de las cosas todas, y sobre todo de los hombres, de su primer por qué y de su último para qué.
Y esta suprema preocupación no puede ser puramente racional, tiene que ser afectiva. No basta pensar, hay que sentir nuestro destino. Y el que, pretendiendo dirigir a sus semejantes, dice y proclama que le tienen sin cuidado las cosas de tejas arriba, no merece dirigirlos. Sin que esto quiera decir, ¡claro está!, que haya de pedírsele solución alguna determinada. ¡Solución! ¿La hay acaso?
Por lo que a mí hace, jamás me entregaré de buen grado, y otorgándole mi confianza, a conductor alguno de pueblos que no esté penetrado de que, al conducir un pueblo, conduce hombres, hombres de carne y hueso, hombres que nacen, sufren, y aunque no quieran morir, mueren; hombres que son fines en sí mismos, no sólo medios; hombres que han de ser lo que son y no otros; hombres, en fin, que buscan eso que llamamos la felicidad. Es inhumano, por ejemplo, sacrificar una generación de hombres a la generación que le sigue, cuando no se tiene sentimiento del destino de los sacrificados. No de su memoria, no de sus nombres, sino de ellos mismos.
Todo eso de que uno vive en sus hijos, o en sus obras, o en el universo, son vagas elucubraciones con que sólo se satisfacen los que padecen de estupidez afectiva, que pueden ser, por lo demás, personas de una cierta eminencia cerebral. Porque puede uno tener un gran talento, lo que llamamos un gran talento, y ser un estúpido del sentimiento y hasta un imbécil moral. Se han dado casos.
Estos estúpidos afectivos con talento suelen decir que no sirve querer zahondar en lo inconocible ni dar coces contra el aguijón. Es como si se le dijera a uno a quien le han tenido que amputar una pierna, que de nada le sirve pensar en ello. Y a todos nos falta algo; sólo que unos lo sienten y otros no. O hacen como que no lo sienten, y entonces son unos hipócritas.
Un pedante que vio a Solón llorar la muerte de un hijo, le dijo: «¿Para qué lloras así, si eso de nada sirve?» Y el sabio le respondió: «Por eso precisamente, porque no sirve.» Claro está que el llorar sirve de algo, aunque no sea más que de desahogo; pero bien se ve el profundo sentido de la respuesta de Solón al impertinente. Y estoy convencido de que resolveríamos muchas cosas si saliendo todos a la calle, y poniendo a luz nuestras penas, que acaso resultasen una sola pena común, nos pusiéramos en común a llorarlas y a dar gritos al cielo y a llamar a Dios. Aunque no nos oyese, que sí nos oiría. Lo más santo de un templo es que es el lugar a que se va a llorar en común. Un Miserere, cantado en común por una muchedumbre, azotada del destino, vale tanto como una filosofía. No basta curar la peste, hay que saber llorarla. ¡Sí, hay que saber llorar! Y acaso esta es la sabiduría suprema. ¿Para qué? Preguntádselo a Solón.
Hay algo que, a falta de otro nombre, llamaremos el sentimiento trágico de la vida, que lleva tras sí toda una concepción de la vida misma y del universo, toda una filosofía más o menos formulada, más o menos consciente. Y ese sentimiento pueden tenerlo, y lo tienen, no sólo hombres individuales, sino pueblos enteros. Y ese sentimiento, más que brotar de ideas, las determina, aun cuando luego, claro está, estas ideas reaccionan sobre él, corroborándolo. Unas veces puede provenir de una enfermedad adventicia, de una dispepsia, verbigracia, pero otras veces es constitucional. Y no sirve hablar, como veremos, de hombres sanos e insanos. Aparte de no haber una noción normativa de la salud, nadie ha probado que el hombre tenga que ser naturalmente alegre. Es más: el hombre, por ser hombre, por tener conciencia, es ya, respecto al burro o a un cangrejo, un animal enfermo. La conciencia es una enfermedad.
Ha habido entre los hombres de carne y hueso ejemplares típicos de esos que tienen el sentimiento trágico de la vida. Ahora recuerdo a Marco Aurelio, San Agustín, Pascal, Rousseau, René, Obermann, Thomson, Leopardi, Vigny, Lenau, Kleist, Amiel, Quental, Kierkegaard: hombres cargados de sabiduría más bien que de ciencia.
Habrá quien crea que uno cualquiera de estos hombres adoptó su actitud -como si actitudes así cupiese adoptar, como quien adopta una postura-, para llamar la atención o tal vez para congraciarse con los poderosos, con sus jefes acaso, porque no hay nada más menguado que el hombre cuando se pone a suponer intenciones ajenas; pero honni soit qui mal y pense. Y esto por no estampar ahora y aquí otro proverbio, este español, mucho más enérgico, pero que acaso raye en grosería.
Y hay, creo, también pueblos que tienen el sentimiento trágico de la vida.
Es lo que hemos de ver ahora, empezando por eso de la salud y la enfermedad.
II.-El punto de partida
Acaso las reflexiones que vengo haciendo puedan parecer a alguien de un cierto carácter morboso. ¿Morboso? ¿Pero qué es eso de la enfermedad? ¿Qué es la salud?
Y acaso la enfermedad misma sea la condición esencial de lo que llamamos progreso, y el progreso mismo una enfermedad.
¿Quién no conoce la mítica tragedia del Paraíso? Vivían en él nuestros primeros padres en estado de perfecta salud y de perfecta inocencia, y Yavé les permitía comer del árbol de la vida, y había creado todo para ellos; pero les prohibió probar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ellos, tentados por la serpiente, modelo de prudencia para el Cristo, probaron de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal, y quedaron sujetos a las enfermedades todas y a la que es corona y acabamiento de ellas, la muerte, y al trabajo y al progreso. Porque el progreso arranca, según esta leyenda, del pecado original. Y así fue cómo la curiosidad de la mujer, de Eva, de la más presa a las necesidades orgánicas y de conservación, fue la que trajo la caída y con la caída la redención, la que nos puso en el camino de Dios, de llegar a Él y ser en Él.
¿Queréis una versión de nuestro origen? Sea. Según ella, no es en rigor el hombre, sino una especie de gorila, orangután, chimpancé o cosa así, hidrocéfalo o algo parecido. Un mono antropoide tuvo una vez un hijo enfermo, desde el punto de vista estrictamente animal o zoológico, enfermo, verdaderamente enfermo, y esa enfermedad resultó, además de una flaqueza, una ventaja para la lucha por la persistencia. Acabó por ponerse derecho el único mamífero vertical: el hombre. La posición erecta le libertó las manos de tener que apoyarse en ellas para andar, y pudo oponerse el pulgar a los otros cuatro dedos, y escoger objetos y fabricarse utensilios, y son las manos, como es sabido, grandes fraguadoras de inteligencia. Y esa misma posición le puso pulmones, tráquea, laringe y boca en aptitud de poder articular lenguaje, y la palabra es inteligencia. Y esa posición también, haciendo que la cabeza pese verticalmente sobre el tronco, permitió un mayor peso y desarrollo de aquella, en que el pensamiento se asienta. Pero necesitando para esto unos huesos de la pelvis más resistentes y recios que en las especies cuyo tronco y cabeza descansan sobre las cuatro extremidades, la mujer, la autora de la caída, según el Génesis, tuvo que dar salida en el parto a una criatura de mayor cabeza por entre unos huesos más duros. Y Yavé la condenó, por haber pecado, a parir con dolor sus hijos.
El gorila, el chimpancé, el orangután y sus congéneres deben de considerar como un pobre animal enfermo al hombre, que hasta almacena sus muertos. ¿Para qué?
Y esa enfermedad primera y las enfermedades todas que le siguen, ¿no son acaso el capital elemento del progreso? La artritis, pongamos por caso, inficiona la sangre, introduce en ella cenizas, escurrajas de una imperfecta combustión orgánica; pero esta impureza misma, ¿no hace por ventura más excitante a esa sangre? ¿No provocará acaso esa sangre impura, y precisamente por serlo, a una más aguda celebración? El agua químicamente pura es impotable. Y la sangre fisiológicamente pura, ¿no es acaso también inapta para el cerebro del mamífero vertical que tiene que vivir del pensamiento?
La historia de la Medicina, por otra parte, nos enseña que no consiste tanto el progreso en expulsar de nosotros los gérmenes de las enfermedades, o más bien las enfermedades mismas, cuanto en acomodarlas a nuestro organismo, enriqueciéndolo tal vez, en macerarlas en nuestra sangre. ¿Qué otra cosa significan la vacunación y los sueros todos, qué otra cosa la inmunización por el transcurso del tiempo?
Si eso de la salud no fuera una categoría abstracta, algo que en rigor no se da, podríamos decir que un hombre perfectamente sano no sería ya un hombre, sino un animal irracional. Irracional por falta de enfermedad alguna que encendiera su razón. Y es una verdadera enfermedad, y trágica, la que nos da el apetito de conocer por gusto del conocimiento mismo, por el deleite de probar de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal.
17áva–s áv0pamol zóv s1 CS£Va1 óp–yovaal (pv6–1 «todos los hombres se empeñan por naturaleza en conocer». Así empieza Aristóteles su Metafísica, y desde entonces se ha repetido miles de veces que la curiosidad o deseo de saber, lo que, según el Génesis, llevó a nuestra primer madre al pecado, es el origen de la ciencia.
Mas es menester distinguir aquí entre el deseo o apetito de conocer, aparentemente y a primera vista, por amor al conocimiento mismo, entre el ansia de probar del fruto del árbol de la ciencia, y la necesidad de conocer para vivir. Esto último, que nos da el conocimiento directo e inmediato, y que en cierto sentido, si no pareciese paradójico, podría llamarse conocimiento inconsciente, es común al hombre con los animales, mientras lo que nos distingue de estos es el conocimiento reflexivo, el conocer del conocer mismo.
Mucho han disputado y mucho seguirán todavía disputando los hombres, ya que a sus disputas fue entregado el mundo, sobre el origen del conocimiento; mas dejando ahora para más adelante lo que de ello sea en las hondas entrañas de la existencia, es lo averiguado y cierto que en el orden aparencial de las cosas, en la vida de los seres dotados de algún conocer o percibir, más o menos brumoso, o que por sus actos parecen estar dotados de él, el conocimiento se nos muestra ligado a la necesidad de vivir y de procurarse sustento para lograrlo. Es una secuela de aquella esencia misma del ser, que, según Spinoza, consiste en el conato por perseverar indefinidamente en su ser mismo. Con términos en que la concreción raya acaso en grosería, cabe decir que el cerebro, en cuanto a su función, depende del estómago. En los seres que figuran en lo más abajo de la escala de los vivientes, los actos que presentan caracteres de voluntariedad, los que parecen ligados a una conciencia más o menos clara, son actos que se enderezan a procurarse subsistencia el ser que los ejecuta.
Tal es el origen que podemos llamar histórico del conocimiento, sea cual fuere su origen en otro respecto. Los seres que parecen dotados de percepción, perciben para poder vivir, y sólo en cuanto para vivir lo necesitan, perciben. Pero tal vez, atesorados estos conocimientos que empezaron siendo útiles y dejaron de serlo, han llegado a constituir un caudal que sobrepuja con mucho al necesario para la vida.
Hay, pues, primero la necesidad de conocer para vivir, y de ella se desarrolla ese otro que podríamos llamar conocimiento de lujo o de exceso, que puede a su vez llegar a constituir una nueva necesidad. La curiosidad, el llamado deseo innato de conocer, sólo se despierta, y obra luego que está satisfecha la necesidad de conocer para vivir; y aunque alguna vez no sucediese así en las condiciones actuales de nuestro linaje, sino que la curiosidad se sobreponga a la necesidad y la ciencia al hombre, el hecho primordial es que la curiosidad brotó de la necesidad de conocer para vivir, y este es el peso muerto y la grosera materia que en su seno la ciencia lleva; y es que aspirando a ser un conocer por conocer, un conocer la verdad por la verdad misma, las necesidades de la vida fuerzan y tuercen a la ciencia a que se ponga al servicio de ellas, y los hombres, mientras creen que buscan la verdad por ella misma, buscan de hecho la vida en la verdad. Las variaciones de la ciencia dependen de las variaciones de las necesidades humanas, y los hombres de ciencia suelen trabajar, queriéndolo o sin quererlo, a sabiendas o no, al servicio de los poderosos o al del pueblo que les pide confirmación de sus anhelos.
¿Pero es esto realmente un peso muerto y una grosera materia de la ciencia, o no es más bien la íntima fuente de su redención? El hecho es que es ello así, y torpeza grande pretender rebelarse contra la condición misma de la vida.
El conocimiento está al servicio de la necesidad de vivir, y primariamente al servicio del instinto de conservación personal. Y esta necesidad y este instinto han creado en el hombre los órganos del conocimiento, dándoles el alcance que tienen. El hombre ve, oye, toca, gusta y huele lo que necesita ver, oír, tocar, gustar y oler para conservar su vida; la merma o la pérdida de uno cualquiera de esos sentidos aumenta los riesgos de que su vida está rodeada, y si no los aumenta tanto en el estado de sociedad en que vivimos, es porque los unos ven, oyen, tocan, gustan o huelen por los otros. Un ciego solo, sin lazarillo, no podría vivir mucho tiempo. La necesidad es otro sentido, el verdadero sentido común.
El hombre, pues, en su estado de individuo aislado, no ve, ni oye, ni toca, ni gusta, ni huele más que lo que necesita para vivir y conservarse. Si no percibe colores ni por debajo del rojo ni por encima del violeta, es acaso porque le bastan los otros para poder conservarse. Y los sentidos mismos son aparatos de simplificación, que eliminan de la realidad objetiva todo aquello que no nos es necesario conocer para poder usar de los objetos a fin de conservar la vida. En la completa oscuridad, el animal que no perece, acaba por volverse ciego. Los parásitos, que en las entrañas de otros animales viven de los jugos nutritivos por estos otros preparados ya, como no necesitan ni ver ni oír, ni ven ni oyen, sino que convertidos en una especie de saco, permanecen adheridos al ser de quien viven. Para estos parásitos no deben de existir ni el mundo visual ni el mundo sonoro. Basta que vean y oigan aquellos que en sus entrañas los mantienen.
Está, pues, el conocimiento primariamente al servicio del instinto de conservación, que es más bien, como con Spinoza dijimos, su esencia misma. Y así cabe decir que es el instinto de conservación el que nos hace la realidad y la verdad del mundo perceptible, pues del campo insondable e ilimitado de lo posible es ese instinto el que nos saca y separa lo para nosotros existente. Existe, en efecto, para nosotros todo lo que, de una o de otra manera, necesitamos conocer para existir nosotros; la existencia objetiva es, en nuestro conocer, una dependencia de nuestra propia existencia personal. Y nadie puede negar que no pueden existir y acaso existan aspectos de la realidad desconocidos, hoy al menos, de nosotros, y acaso inconocibles, porque en nada nos son necesarios para conservar nuestra propia existencia actual.
Pero el hombre ni vive solo ni es individuo aislado, sino que es miembro de sociedad, encerrando no poca verdad aquel dicho de que el individuo, como el átomo, es una abstracción. Sí, el átomo fuera del universo es tan abstracción como el universo aparte de los átomos. Y si el individuo se mantiene es por el instinto de perpetuación de aquel. Y de este instinto, mejor dicho, de la sociedad, brota la razón.
La razón, lo que llamamos tal, el conocimiento reflejo y reflexivo, el que distingue al hombre, es un producto social.
Debe su origen acaso al lenguaje. Pensamos articulada, o sea reflexivamente, gracias al lenguaje articulado, y este lenguaje brotó de la necesidad de transmitir nuestro pensamiento a nuestros prójimos. Pensar es hablar consigo mismo, y hablamos cada uno consigo mismo gracias a haber tenido que hablar los unos con los otros, y en la vida ordinaria acontece con frecuencia que llega uno a encontrar una idea que buscaba, llega a darle forma, es decir, a obtenerla, sacándola de la nebulosa de percepciones oscuras a que representa, gracias a los esfuerzos que hace para presentarla a los demás. El pensamiento es lenguaje interior, y el lenguaje interior brota del exterior. De donde resulta que la razón es social y común. Hecho preñado de consecuencias, como hemos de ver.
Y si hay una realidad que es en cuanto conocida obra del instinto de conservación personal y de los sentidos al servicio de este, ¿no habrá de haber otra realidad, no menos real que aquella, obra, en cuanto conocida, del instinto de perpetuación, el de la especie, y al servicio de él? El instinto de conservación, el hambre, es el fundamento del individuo humano; el instinto de perpetuación, amor en su forma más rudimentaria y fisiológica, es el fundamento de la sociedad humana. Y así como el hombre conoce lo que necesita conocer para que se conserve, así la sociedad o el hombre, en cuanto ser social conoce lo que necesita conocer para perpetuarse en sociedad.
Hay un mundo, el mundo sensible, que es hijo del hambre, y otro mundo, el ideal, que es hijo del amor. Y así como hay sentidos al servicio del conocimiento del mundo sensible los hay también, hoy en su mayor parte dormidos, porque apenas si la conciencia social alborea, al servicio del conocimiento del mundo ideal. ¿Y por qué hemos de negar la realidad objetiva a las creaciones del amor, del instinto de perpetuación, ya que se lo concedemos a las del hambre o instinto de conservación? Porque si se dice que estas otras creaciones no lo son más que de nuestra fantasía, sin valor objetivo, ¿no puede decirse igualmente de aquellas que no son sino creaciones de nuestros sentidos? ¿Quién nos dice que no haya un mundo invisible e intangible, percibido por el sentido íntimo, que vive al servicio del instinto de perpetuación?
La sociedad humana, como tal sociedad, tiene sentidos de que el individuo, a no ser por ella, carecería, lo mismo que este individuo, el hombre, que es a su vez una especie de sociedad, tiene sentidos de que carecen las células que le componen. Las células ciegas del oído, en su oscura conciencia, deben de ignorar la existencia del mundo visible, y si de él les hablasen, lo estimarían acaso creación arbitraria de las células sordas de la vista, las cuales, a su vez, habrán de estimar ilusión el mundo sonoro que aquellas crean.
Mentábamos antes a los parásitos que, viviendo en las entrañas de los animales superiores, de los jugos nutritivos que estos preparan, no necesitan ver ni oír, y no existe, por lo tanto, para ellos mundo visible ni sonoro. Y si tuviesen cierta conciencia y se hicieran cargo de que aquel a cuyas expensas viven cree en otro mundo, juzgaríanlo acaso desvaríos de la imaginación. Y así hay parásitos sociales, como hace muy bien notar Mr. Balfour, que recibiendo de la sociedad en que viven los móviles de su conducta moral, niegan que la creencia en Dios y en otra vida sean necesarias para fundamentar una buena conducta y una vida soportables, porque la sociedad les ha preparado ya los jugos espirituales de que viven. Un individuo suelto puede soportar la vida y vivirla buena, y hasta heroica, sin creer en manera alguna ni en la inmortalidad del alma ni en Dios, pero es que vive vida de parásito espiritual. Lo que llamamos sentimiento del honor es, aun en los no cristianos, un producto cristiano. Y aun digo más, y es, que si se da en un hombre la fe en Dios unida a una vida de pureza y elevación moral, no es tanto que el creer en Dios le haga bueno, cuanto que el ser bueno, gracias a Dios, le hace creer en Él. La bondad es la mejor fuente de clarividencia espiritual.
No se me oculta tampoco que podrá decírseme que todo esto de que el hombre crea el mundo sensible, y el amor el ideal, todo lo de las células ciegas del oído y las sordas de la vista, lo de los parásitos espirituales, etc., son metáforas. Así es, y no pretendo otra cosa sino discurrir por metáforas. Y es que ese sentido social, hijo del amor, padre del lenguaje y de la razón y del mundo ideal que de él surge, no es en el fondo otra cosa que lo que llamamos fantasía e imaginación. De la fantasía brota la razón. Y si se toma a aquella como una facultad que fragua caprichosamente imágenes, preguntaré qué es el capricho, y en todo caso también los sentidos y la razón yerran.
Y hemos de ver que es esa facultad íntima social, la imaginación que lo personaliza todo, la que, puesta al servicio del instinto de perpetuación, nos revela la inmortalidad del alma y a Dios, siendo así Dios un producto social.
Pero esto para más adelante.
Y ahora bien; ¿para qué se filosofa?, es decir, ¿para qué se investigan los primeros principios y los fines últimos de las cosas? ¿Para qué se busca la verdad desinteresada? Porque aquello de que todos los hombres tienden por naturaleza a conocer, está bien; pero ¿para qué?
Buscan los filósofos un punto de partida teórico o ideal a su trabajo humano, el de filosofar; pero suelen descuidar buscarle el punto de partida práctico y real, el propósito. ¿Cuál es el propósito al hacer filosofía, al pensarla y exponerla luego a los semejantes? ¿Qué busca en ello y con ello el filósofo? ¿La verdad por la verdad misma? ¿La verdad para sujetar a ella nuestra conducta y determinar conforme a ella nuestra actitud espiritual para con la vida y el universo?
La filosofía es un producto humano de cada filósofo, y cada filósofo es un hombre de carne y hueso que se dirige a otros hombres de carne y hueso como él. Y haga lo que quiera, filosofa, no con la razón sólo, sino con la voluntad, con el sentimiento, con la carne y con los huesos, con el alma toda y con todo el cuerpo. Filosofa el hombre.
Y no quiero emplear aquí el yo, diciendo que al filosofar filosofo yo y no el hombre, para que no se confunda este yo concreto, circunscrito, de carne y hueso, que sufre del mal de muelas y no encuentra soportable la vida si la muerte es la aniquilación de la conciencia personal, para que no se le confunda con ese otro yo de matute, el Yo con letra mayúscula, el Yo teórico que introdujo en la filosofía Fichte, ni aun con el único, también teórico, de Max Stirner. Es mejor decir nosotros. Pero nosotros los circunscritos en espacios.
¡Saber por saber! ¡La verdad por la verdad! Eso es inhumano. Y si decimos que la filosofía teórica se endereza a la práctica, la verdad al bien, la ciencia a la moral, diré: y el bien ¿para qué? ¿Es acaso un fin en sí? Bueno no es sino lo que contribuye a la conservación, perpetuación y enriquecimiento de la conciencia. El bien se endereza al hombre, al mantenimiento y perfección de la sociedad humana, que se compone de hombres. Y esto; ¿para qué? «Obra de modo que tu acción pueda servir de norma a todos los hombres», nos dice Kant. Bien ¿y para qué? Hay que buscar un para qué.
En el punto de partida, en el verdadero punto de partida, el práctico, no el teórico, de toda filosofía, hay un para qué. El filósofo filosofa para algo más que para filosofar. Primum vivere, deinde philosophari, dice el antiguo adagio latino, y como el filósofo, antes que filósofo es hombre, necesita vivir para poder filosofar, y de hecho filosofa para vivir. Y suele filosofar, o para resignarse a la vida, o para buscarle alguna finalidad, o para divertirse y olvidar penas, o por deporte y juego. Buen ejemplo de este último, aquel terrible ironista ateniense que fue Sócrates, y de quien nos cuenta Jenofonte, en sus Memorias, que de tal modo le expuso a Teodota la cortesana las artes de que debía valerse para atraer a su casa amantes, que le pidió ella al filósofo que fuese su compañero de caza, avvOilpazds, su alcahuete, en una palabra. Y es que, de hecho, en arfe de alcahuetería, aunque sea espiritual, suele no pocas veces convertirse la filosofía. Y otras en opio para adormecer pesares.
Tomo al azar un libro de metafísica, el que encuentro más a mano. Time and Espace. A metaphysical essay, de Shayworth H. Hodgson; lo abro, y en el párrafo quinto del primer capítulo de su parte primera leo: «La metafísica no es, propiamente hablando, una ciencia, sino una filosofía; esto es, una ciencia cuyo fin está en sí misma, en la gratificación y educación de los espíritus que la cultivan, no en propósito alguno externo, tal como el de fundar un arte conducente al bienestar de la vida.» Examinemos esto. Y veremos primero que la metafísica no es, hablando con propiedad properly speaking-, una ciencia, «esto es», that is, que es una ciencia cuyo fin etcétera. Y esta ciencia, que no es propiamente una ciencia, tiene su fin en sí, en la gratificación y educación de los espíritus que la cultivan. ¿En qué, pues, quedamos? ¿Tiene su fin en sí, o es su fin gratificar y educar los espíritus que la cultivan? ¡O lo uno o lo otro! Luego añade Hodgson que el fin de la metafísica no es propósito alguno externo, como el de fundar un arte conducente al bienestar de la vida. Pero es que la gratificación del espíritu de aquel que cultiva la filosofía, ¿no es parte del bienestar de su vida? Fíjese el lector en ese pasaje del metafísico inglés, y dígame si no es un tejido de contradicciones.
Lo cual es inevitable, cuando se trate de fijar humanamente eso de una ciencia, de un conocer, cuyo fin esté en sí mismo; eso de un conocer por el conocer mismo de un alcanzar la verdad por la misma verdad. La ciencia no existe sino en la conciencia personal, y gracias a ella; la astronomía, las matemáticas, no tienen otra realidad que la que como conocimiento tienen en las mentes de los que las aprenden y cultivan. Y si un día ha de acabarse toda conciencia personal sobre la tierra; si un día ha de volver a la nada, es decir, a la absoluta inconsciencia de que brotara el espíritu humano, y no ha de haber espíritu que se aproveche de toda nuestra ciencia acumulada, ¿para qué esta? Porque no se debe perder de vista que el problema de la inmortalidad personal del alma implica el porvenir de la especie humana toda.
Esa serie de contradicciones en que el inglés cae, al querer explicarnos lo de una ciencia cuyo fin está en sí misma, es fácilmente comprensible tratándose de un inglés que ante todo es hombre. Tal vez un especialista alemán, un filósofo que haya hecho de la filosofía su especialidad, y en esta haya enterrado, matándola antes, su humanidad, explicara mejor eso de la ciencia, cuyo fin está en sí misma, y lo del conocer por conocer.
Tomad al hombre Spinoza, aquel judío portugués desterrado en Holanda; leed su Ética, como lo que es, como un desesperado poema elegiaco, y decidme si no se oye allí, por debajo de las escuetas y al parecer serenas proposiciones expuestas more geometrico, el eco lúgubre de los salmos proféticos. Aquella no es la filosofía de la resignación, sino la de la desesperación. Y cuando escribía lo de que el hombre libre en todo piensa menos en la muerte, y es su sabiduría meditación no de la muerte, sino de la vida humana -homo librr de nulla re minus quam de morte cogitat et euis sapientiam non mortis, sed vitae meditatio est (Ethice, pars. IV prop. LXVII); cuando escribía, sentíase, como nos sentimos todos, esclavo, y pensaba en la muerte, y para libertarse, aunque en vano, de este pensamiento, lo escribía. Ni al escribir la proposición XLII de la parte V de que «la felicidad no es premio de la virtud, sino la virtud misma», sentía, de seguro, lo que escribía. Pues para eso suelen filosofar los hombres, para convencerse a sí mismos, sin lograrlo. Y este querer convencerse, es decir, este querer violentar la propia naturaleza humana, suele ser el verdadero punto de partida íntimo de no pocas filosofías.
¿De dónde vengo yo y de dónde viene el mundo en que vivo y del cual vivo? ¿Adónde voy y adónde va cuanto me rodea? ¿Qué significa esto? Tales son las preguntas del hombre, así que se liberta de la embrutecedora necesidad de tener que sustentarse materialmente. Y si miramos bien, veremos que debajo de esas preguntas no hay tanto el deseo de conocer un por qué como el de conocer el para qué; no de la causa, sino de la finalidad. Conocida es la definición que de la filosofía daba Cicerón llamándola «ciencia de lo divino y de lo humano y de las causas en que ellos se contienen», retum divinarum et humanarum, causarumque quibus hae res continentur; pero en realidad, esas causas son para nosotros, fines. Y la Causa Suprema, Dios, ¿qué es sino el Supremo Fin? Sólo nos interesa el por qué en vista del para qué; sólo queremos saber de dónde venimos para mejor poder averiguar adónde vamos.
Esta definición ciceroniana, que es estoica, se halla también en aquel formidable intelectualista que fue Clemente de Alejandría, por la Iglesia católica canonizado, el cual la expone en el capítulo V del primero de sus Stromata. Pero este mismo filósofo cristiano -¿cristiano?- en el capítulo XXII de su cuarto stroma nos dice que debe bastarle al gnóstico, es decir, al intelectual, el conocimiento, la gnosis, y añade: «y me atrevería a decir que no por querer salvarse escogerá el conocimiento el que lo siga por la divina ciencia misma: el conocer tiende, mediante el ejercicio, al siempre conocer; pero el conocer siempre, hecho esencia del conocimiento por continua mezcla y hecho contemplación eterna queda sustancia viva; y si alguien por su posición propusiese al intelectual qué prefería, o el conocimiento de Dios o la salvación eterna, y se pudieran dar estas cosas separadas, siendo como son, más bien una sola, sin vacilar escogería el conocimiento de Dios». ¡Que Él, que Dios mismo, a quien anhelamos gozar y poseer eternamente, nos libre de este gnosticismo o intelectualismo clementino!
¿Por qué quiero saber de dónde vengo y adónde voy, de dónde viene y adónde va lo que me rodea, y qué significa todo esto? Porque no quiero morirme del todo, y quiero saber si he de morirme o no definitivamente. Y si no muero, ¿qué será de mí?; y si muero, ya nada tiene sentido. Y hay tres soluciones: a) o sé que me muero del todo y entonces la desesperación irremediable, o b) sé que no muero del todo, y entonces la resignación, o c) no puedo saber ni una cosa ni otra cosa, y entonces la resignación en la desesperación o esta en aquella, una resignación desesperada, o una desesperación resignada, y la lucha.
«Lo mejor es -dirá algún lector- dejarse de lo que no se puede conocer.» ¿Es ello posible? En su hermosísimo poema El sabio antiguo (The ancient sage), decía Tennyson: «No puedes probar lo inefable (The Nameless), ¡oh hijo mío, ni puedes probar el mundo en que te mueves; no puedes probar que eres cuerpo sólo, ni puedes probar que eres sólo espíritu, ni que eres ambos en uno; no puedes probar que eres inmortal, ni tampoco que eres mortal; sí, hijo mío, no puedes probar que yo, que contigo hablo, no eres tú que hablas contigo mismo, porque nada digno de probarse puede ser probado ni des-probado, por lo cual sé prudente, agárrate siempre a la parte más soleada de la duda y trepa a la Fe allende las formas de la Fe!» Sí, acaso, como dice el sabio, nada digno de probarse puede ser probado ni des-probado.
for nothing worthy proving can be proven,
nor yet disproven;
¿Pero podemos contener a ese instinto que lleva al hombre a querer conocer y sobre todo a querer conocer aquello que a vivir, y a vivir siempre, conduzca? A vivir siempre, no a conocer siempre como el gnóstico alejandrino. Porque vivir es una cosa y conocer otra, y como veremos, acaso hay entre ellas una tal oposición que podamos decir que todo lo vital es antirracional, no ya sólo irracional, y todo lo racional, antivital. Y esta es la base del sentimiento trágico de la vida.
Lo malo del discurso del método de Descartes no es la duda previa metódica; no que empezara queriendo dudar de todo, lo cual no es más que un mero artificio; es que quiso empezar prescindiendo de sí mismo, del Descartes, del hombre real, de carne y hueso, del que no quiere morirse, para ser un mero pensador, esto es, una abstracción. Pero el hombre real volvió y se le metió en la filosofía.
«Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée.» Así comienza el Discurso del Método, y ese buen sentido le salvó. Y sigue hablando de sí mismo, del hombre Descartes, diciéndonos, entre otras cosas, que estimaba mucho la elocuencia y estaba enamorado de la poesía; que se complacía sobre todo en las matemáticas, a causa de la certeza y evidencia de sus razones, y que veneraba nuestra teología, y pretendía, tanto como cualquier otro, ganar en el cielo, et prétendais autant qu’aucun autre á gagner le ciel. Y esta pretensión, por lo demás creo que muy laudable, y sobre todo muy natural, fue la que le impidió sacar todas las consecuencias de la duda metódica. El hombre Descartes pretendía, tanto como otro cualquiera, ganar el cielo; «pero habiendo sabido, como cosa muy segura, que no está su camino menos abierto a los más ignorantes que a los más doctos, y que las verdades reveladas que a él llevan están por encima de nuestra inteligencia, no me hubiera atrevido a someterlas a la flaqueza de mi razonamiento y pensé que para emprender el examinarlos y lograrlo era menester tener alguna extraordinaria asistencia del cielo y ser más que hombre». Y aquí está el hombre. Aquí está el hombre que no se sentía, a Dios gracias, en condición que le obligase a hacer de la ciencia un oficio -métier- para alivio de su fortuna, y que no se hacía una profesión de despreciar, en cínico, la gloria. Y luego nos cuenta cómo tuvo que detenerse en Alemania, y encerrado en una estufa, poele, empezó a filosofar su método. En Alemania, ¡pero encerrado en una estufa! Y así es, un discurso de estufa, y de estufa alemana, aunque el filósofo en ella encerrado haya sido un francés que se proponía ganar el cielo.
Y llega al cogito ergo sum, que ya san Agustín preludiara; pero el ego implícito en este entimema ego cogito, ergo ego sum, es un ego, un yo irreal, o sea ideal, y su sum, su existencia, algo irreal también, «pienso luego soy», no puedo querer decir sino «pienso, luego soy pensante»; ese ser del soy que se deriva de pienso no es más que un conocer; ese ser es conocimiento, mas no vida. Y lo primitivo no es que pienso, sino que vivo, porque también viven los que no piensan. Aunque ese vivir no sea un vivir verdadero. ¡Qué de contradicciones, Dios mío, cuando queremos casar la vida y la razón!
La verdad es sum, ergo cogito: soy, luego pienso, aunque no todo lo que es piense. La conciencia de pensar, ¿no será ante todo conciencia de ser? ¿Será posible acaso un pensamiento puro, sin conciencia de sí, sin personalidad? ¿Cabe acaso conocimiento puro, sin sentimiento, sin esta especie de materialidad que el sentimiento le presta? ¿No se siente acaso el pensamiento y se siente uño a sí mismo a la vez que se conoce y se quiere? ¿No puede decir el hombre de la estufa: «siento, luego soy»; o «quiero, luego soy»? Y sentirse, ¿no es acaso sentirse imperecedero? Quererse, ¿no es quererse eterno, es decir, no querer morirse? Lo que el triste judío de Amsterdam llamaba la esencia de la cosa, el conato que pone en perseverar indefinidamente en su ser, el amor propio, el ansia de inmortalidad, ¿no será acaso la condición primera y fundamental de todo conocimiento reflexivo o humano? ¿Y no será, por lo tanto, la verdadera base, el verdadero punto de partida de toda filosofía, aunque los filósofos, pervertidos por el intelectualismo, no lo reconozcan?
Y fue además el cogito el que introdujo una distinción que, aunque fecunda en verdades, lo ha sido también en confusiones, y es la distinción entre objeto, cogito, y sujeto, sum. Apenas hay distinción que no sirva también para confundir. Pero a esto volveremos.
Quedémonos ahora en esta vehemente sospecha de que el ansia de no morir, el hambre de la inmortalidad personal, el conato con que tendemos a persistir indefinidamente en nuestro ser propio y que es, según el trágico judío, nuestra misma esencia, eso es la base afectiva de todo conocer y el íntimo punto de partida personal de toda filosofía humana, fraguada por un hombre y para hombres. Y veremos cómo la solución a ese íntimo problema afectivo, solución que puede ser la renuncia desesperada de solucionarlo, es la que tiñe todo el resto de la filosofía. Hasta debajo del llamado problema del conocimiento no hay sino el afecto ese humano, como debajo de la inquisición del por qué de la causa no hay sino la rebusca del para qué, de la finalidad. Todo lo demás es o engañarse o querer engañar a los demás. Y querer engañar a los demás para engañarse a sí mismo.
Y ese punto de partida personal y afectivo de toda filosofía y de toda religión es el sentimiento trágico de la vida. Vamos a verlo.
III.-El hambre de inmortalidad
Parémonos en esto del inmortal anhelo de inmortalidad, aunque los gnósticos o intelectuales puedan decir que es retórica lo que sigue y no filosofía. También el divino Platón, al disertar en su Fedón sobre la inmortalidad del alma, dijo que conviene hacer sobre ella leyendas, uv0o, oy–i v.
Recordemos ante todo una vez más, y no será la última, aquello de Spinoza de que cada ser se esfuerza por perseverar en él, y que este esfuerzo es su esencia misma actual, e implica tiempo indefinido, y que el ánimo, en fin, ya en sus ideas distintas y claras, ya en las confusas, tiende a perseverar en su ser con duración indefinida y es sabedor de este su empeño (Ethice, part. HI, props. VI-1X).
Imposible nos es, en efecto, concebirnos como no existentes, sin que haya esfuerzo alguno que baste a que la conciencia se dé cuenta de la absoluta inconsciencia, de su propio anonadamiento. Intenta, lector, imaginarte en plena vela cuál sea el estado de tu alma en el profundo sueño; trata de llenar tu conciencia con la representación de la inconsciencia, y lo verás. Causa congojosísimo vértigo el empeñarse en comprenderlo. No podemos concebirnos como no existiendo.
El universo visible, el que es hijo del instinto de conservación, me viene estrecho, esme como una jaula que me resulta chica, y contra cuyos barrotes da en sus revuelos mi alma; fáltame en él aire que respirar. Más, más y cada vez más; quiero ser yo, y sin dejar de serlo, ser además los otros, adentrarme a la totalidad de las cosas visibles e invisibles, extenderme a lo ilimitado del espacio y prolongarme a lo inacabable del tiempo. De no serlo todo y por siempre, es como si no fuera, y por lo menos ser todo yo, y serlo para siempre jamás. Y ser yo, es ser todos los demás. ¡O todo o nada!
¡O todo o nada! ¡Y qué otro sentido puede tener el «ser o no ser»! To be or no to be shakesperiano, el de aquel mismo poeta que hizo decir a Marcio en su Coriolano (V, 4) que sólo necesitaba la eternidad para ser dios; he wants nothing of a god but eternity? ¡Eternidad!, ¡eternidad! Este es el anhelo: la sed de eternidad es lo que se llama amor entre los hombres; y quien a otro ama es que quiere eternizarse en él. Lo que no es eterno tampoco es real.
Gritos de las entrañas del alma ha arrancado a los poetas de los tiempos todos esta tremenda visión del fluir de las olas de la vida, desde el «sueño de una sombra» óxtas óvap de Píndaro, hasta el «la vida es sueño», de Calderón y el «estamos hechos de la madera de los sueños», de Shakespeare, sentencia esta última aún más trágica que la del castellano, pues mientras en aquella sólo se declara sueño a nuestra vida, mas no a nosotros los soñadores de ella, el inglés nos hace también a nosotros sueño, sueño que sueña.
La vanidad del mundo y el cómo pasa, y el amor son las dos notas radicales y entrañadas de la verdadera poesía. Y son dos notas que no pueden sonar la una sin que la otra a la vez resuene. El sentimiento de la vanidad del mundo pasajero nos mete el amor, único en que se vence lo vano y transitorio, único que rellena y eterniza la vida. Al parecer al menos, que en realidad… Y el amor, sobre todo cuando la lucha contra el destino súmenos en el sentimiento de la vanidad de este mundo de apariencias, y nos abre la vislumbre de otro en que, vencido el destino, sea ley la libertad.
¡Todo pasa! Tal es el estribillo de los que han bebido de la fuente de la vida, boca al chorro, de los que han gustado del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal.
¡Ser, ser siempre, ser sin término, sed de ser, sed de ser más!, ¡hambre de Dios!, ¡sed de amor eternizante y eterno!, ¡ser siempre!, ¡ser Dios!
«¡Seréis como dioses!», cuenta el Génesis (111, 5) que dijo la serpiente a la primera pareja de enamorados. «Si en esta vida tan sólo hemos de esperar en Cristo, somos los más lastimosos de los hombres», escribía el Apóstol (1 Cor., XV, 19), y toda religión arranca históricamente del culto a los muertos, es decir, a la inmortalidad.
Escribía el trágico judío portugués de Amsterdam que el hombre libre en nada piensa menos que en la muerte; pero ese hombre libre es un hombre muerto libre del resorte de la vida, falto de amor, esclavo de su libertad. Ese pensamiento de que me tengo que morir y el enigma de lo que habrá después, es el latir mismo de mi conciencia. Contemplando el sereno campo verde o contemplando unos ojos claros, a que se asome un alma hermana de la mía, se me hinche la conciencia, siento la diástole del alma y me empapo de vida ambiente, y creo en mi porvenir; pero al punto la voz del misterio me susurra ¡dejarás de ser!, me roza con el ala el Ángel de la muerte, y la sístole del alma me inunda las entrañas espirituales en sangre de divinidad.
Como Pascal, no comprendo al que asegura no dársele un ardite de este asunto, y ese abandono en cosa «en que se trata de ellos mismos, de su eternidad, de su todo, me irrita mas que me enternece, me asombra y me espanta», y el que así siente «es para mí», como para Pascal, cuyas son las palabras señaladas, «un monstruo».
Mil veces y en mil tonos se ha dicho cómo es el culto a los muertos antepasados lo que enceta, por lo común, las religiones primitivas, y cabe en rigor decir que lo que más al hombre destaca de los demás animales es lo de que guarde, de una manera o de otra, sus muertos sin entregarlos al descuido de su madre la tierra todoparidora; es un animal guardamuertos. ¿Y de qué los guarda así? ¿De qué los ampara el pobre? La pobre conciencia huye de su propia aniquilación, y así que un espíritu animal desplacentándose del mundo, se ve frente a este y como distinto de él se conoce, ha de querer tener otra vida que no la del mundo mismo. Y así la tierra correría riesgo de convertirse en un vasto cementerio, antes que los muertos mismos se remueran.
Cuando no se hacían para los vivos más que chozas de tierra o cabañas de paja que la intemperie ha destruido, elevábanse túmulos para los muertos, y antes se empleó la piedra para las sepulturas que no para las habitaciones. Han vencido a los siglos por su fortaleza las casas de los muertos, no las de los vivos; no las moradas de paso, sino las de queda.
Este culto, no a la muerte, sino a la inmortalidad, inicia y conserva las religiones. En el delirio de la destrucción, Robespierre hace declarar a la Convención la existencia del Ser Supremo y «el principio consolador de la inmortalidad del alma», y es que el Incorruptible se aterraba ante la idea de tener que corromperse un día.
¿Enfermedad? Tal vez, pero quien no se cuida de la enfermedad, descuida la salud, y el hombre es un animal esencial y sustancialmente enfermo. ¿Enfermedad? Tal
vez lo sea como la vida misma a que va presa, y la única salud posible la muerte; pero esa enfermedad es el manantial de toda salud poderosa. De lo hondo de esa congoja, del abismo del sentimiento de nuestra mortalidad, se sale a luz de otro cielo, como de lo hondo del infierno salió el Dante a volver a ver las estrellas (Inf., XXXIV, 139).
e quindi uscimmo a riveder le stelle.
Aunque al pronto nos sea congojosa esta meditación de nuestra mortalidad, nos es al cabo corroboradora. Recógete, lector, en ti mismo, y figúrate un lento deshacerte de ti mismo, en que la luz se te apague, se te enmudezcan las cosas y no te den sonido, envolviéndote en silencio, se te derritan de entre las manos los objetos asideros, se te escurra de bajo los pies el piso, se te desvanezcan como en desmayo los recuerdos, se te vaya disipando todo en nada y disipándote también tú, y ni aun la conciencia de la nada te quede siquiera como fantástico agarradero de una sombra.
He oído contar de un pobre segador muerto en cama de hospital, que al ir el cura a ungirle en extremaunción las manos, se resistía a abrir la diestra con que apuñaba unas sucias monedas, sin percatarse de que muy pronto no sería ya suya su mano ni él de sí mismo. Y así cerramos y apuñamos, no ya la mano, sino el corazón, queriendo apuñar en él al mundo.
Confesábame un amigo, que previendo en pleno vigor de salud física la cercanía de una muerte violenta, pensaba en concentrar la vida, viviéndola en los pocos días que de ella calculaba le quedarían para escribir un libro. ¡Vanidad de vanidades!
Si al morírseme el cuerpo que me sustenta, y al que llamo mío para distinguirme de mí mismo, que soy yo, vuelve mi conciencia a la absoluta inconsciencia de que brotara, y como a la mía les acaece a las de mis hermanos todos en la humanidad, entonces no es nuestro trabajado linaje humano más que una fatídica procesión de fantasmas, que van de la nada a la nada, y el humanitarismo lo más inhumano que se conoce.
Y el remedio no es el de la copla que dice:
Cada vez que considero
que me tengo que morir,
tiendo la capa en el suelo
y no me harto de dormir.
¡No! El remedio es considerarlo cara a cara, fija la mirada en la morada de la Esfinge, que es así como se deshace el maleficio de su alojamiento.
Si del todo morimos todos, ¿para qué todo? ¿Para qué? Es el ¿para qué? de la Esfinge, es el ¿para qué? que nos corroe el meollo del alma, es el padre de la congoja, la que nos da el amor de esperanza.
Hay, entre los poéticos quejidos del pobre Cowper, unas líneas escritas bajo el peso del delirio y en las cuales, creyéndose blanco de la divina venganza, exclama que el infierno podrá procurar un abrigo a sus miserias.
Hell might afford my miseries a shelter
Este es el sentimiento puritano, la preocupación del pecado y de la predestinación; pero leed estas otras mucho más terribles palabras de Sénancour, expresivas de la desesperación católica, no ya de la protestante, cuando hace decir a su Obermann (carta XC): «L’homme est périssable. íl se peut; mais, périssons en résistant, et, si le neant nous est resérvé, ne faisons pas que ce soit une justice.» Y he de confesar, en efecto, por dolorosa que la confesión sea, que nunca, en los días de la fe ingenua de mi mocedad, me hicieron temblar las descripciones, por truculentas que fuesen, de las torturas del infierno, y sentí siempre ser la nada mucho más aterradora que él. El que sufre vive, y el que vive sufriendo ama y espera, aunque a la puerta de su mansión le pongan el «¡Dejad toda esperanza!», y es mejor vivir en dolor que no dejar de ser en paz. En el fondo, era que no podía creer en esa atrocidad de un infierno, de una eternidad de pena, ni veía más verdadero infierno que la nada y su perspectiva. Y sigo creyendo que si creyésemos todos en nuestra salvación de la nada seríamos todos mejores.
¿Qué es arregosto de vivir, la joie de vivre, de que ahora nos hablan? El hambre de Dios, la sed de eternidad, de sobrevivir, nos ahogará siempre ese pobre goce de la vida que pasa y no queda. Es el desenfrenado amor a la vida, el amor que la quiere inacabable, lo que más suele empujar al ansia de la muerte. «Anonadado yo, si es que del todo me muero -nos decimos-, se me acabó el mundo, acabóse, ¿y por qué no ha de acabarse cuanto antes para que no vengan nuevas conciencias a padecer el pesadumbroso engaño de una existencia pasajera y aparencial? Si deshecha la ilusión de vivir, el vivir por el vivir mismo o para otros que han de morirse también no nos llena el alma, ¿para qué vivir? La muerte es nuestro remedio.» Y así es como se endecha al reposo inacabable por miedo a él, y se le llama liberadora a la muerte.
Ya el poeta del dolor, del aniquilamiento, aquel Leopardi que, perdido el último engaño, el de creerse eterno
Peri l’inganno estremo
ch’etemo io mi credei,
le hablaba a su corazón de l’infinita vanitá del tutto, vio la estrecha hermandad que hay entre el amor y la muerte y cómo cuando «nace en el corazón profundo un amoroso afecto, lánguido y cansado juntamente con él en el pecho, un deseo de morir se siente». A la mayor parte de los que se dan a sí mismos la muerte, es el amor el que les mueve el brazo, es el ansia suprema de vida, de más vida, de prolongar y perpetuar la vida lo que a la muerte les lleva, una vez persuadidos de la vanidad de su ansia.
Trágico es el problema y de siempre, y cuanto más queramos de él huir, más vamos a dar en él. Fue el sereno -¿sereno?- Platón, hace ya veinticuatro siglos, el que, en su diálogo sobre la inmortalidad del alma, dejó escapar de la suya, hablando de lo dudoso de nuestro ensueño de ser inmortales, y del riesgo de que no sea vano aquel profundo dicho: ¡hermoso es el riesgo! Ka,ós yáp ó xívóvvoS hermosa es la suerte que podemos correr de que no se nos muera el alma nunca, germen esta sentencia del argumento famoso de la apuesta de Pascal.
Frente a este riesgo, y para suprimirlo, me dan raciocinios en prueba de lo absurda que es la creencia en la inmortalidad del alma; pero esos raciocinios no me hacen mella, pues son razones y nada más que razones, y no es de ellas de lo que se apacienta el corazón. No quiero morirme, no, no quiero ni quiero quererlo; quiero vivir siempre, siempre, siempre, y vivir yo este pobre yo que me soy y me siento ser ahora y aquí, y por esto me tortura el problema de la duración de mi alma, de la mía propia.
Yo soy el centro de mi universo, el centro del universo, y en mis angustias supremas grito con Michelet: «¡Mi yo, que me arrebatan mi yo!» ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo todo si pierde su alma? (Mat. XVI, 26). ¿Egoísmo decís? Nada hay más universal que lo individual, pues lo que es de cada uno lo es de todos. Cada hombre vale más que la humanidad entera, ni sirve sacrificar cada uno a todos, sino en cuanto todos se sacrifiquen a cada uno. Eso que llamáis egoísmo, es el principio de la gravedad psíquica, el postulado necesario. «¡Ama a tu prójimo como a ti mismo!», se nos dijo presuponiendo que cada cual se ame a sí mismo; y no se nos dijo, ¡ámate! Y, sin embargo, no sabemos amarnos.
Quitad la propia persistencia, y meditad lo que os dicen. ¡Sacrifícate por tus hijos! Y te sacrificarás por ellos, porque son tuyos, parte prolongación de ti, y ellos a su vez se sacrificarán por los suyos, y estos por los de ellos, y así irá, sin término, un sacrificio estéril del que nadie se aprovecha. Vine al mundo a hacer mi yo, y ¿qué será de nuestros yos todos? ¡Vive para la Verdad, el Bien, la Belleza! Ya veremos la suprema vanidad, y la suprema insinceridad de esta posición hipócrita.
«¡Eso eres tú!» -me dicen con las Upanisadas-. Y yo les digo: sí, yo soy eso, cuando eso es yo y todo es mío y mía la totalidad de las cosas. Y como mía la quiero y amo al prójimo porque vive en mí y como parte de mi conciencia, porque es como yo, es mío.
¡Oh, quién pudiera prolongar este dulce momento y dormirse en él y en él eternizarse! ¡Ahora y aquí, a esta luz discreta y difusa, en este remanso de quietud, cuando está aplacada la tormenta del corazón y no me llegan los ecos del mundo! Duerme el deseo insaciable y ni aun sueña; el hábito, el santo hábito reina en mi eternidad; han muerto con los recuerdos los desengaños, y con las esperanzas los temores.
Y vienen queriendo engañarnos con un engaño de engaños, y nos hablan de que nada se pierde, de que todo se transforma, muda y cambia, que ni se aniquila el menor cachito de materia ni se desvanece del todo el menor golpecito de fuerza, ¡y hay quien pretende darnos consuelo con esto! ¡Pobre consuelo! Ni de mi materia ni de mi fuerza me inquieto, pues no son mías mientras no sea yo mismo mío, esto es, eterno. No, no es anegarse en el gran Todo, en la Materia o en la Fuerza infinitas y eternas o en Dios lo que anhelo; no es ser poseído por Dios, sino poseerle, hacerme yo Dios sin dejar de ser el yo que ahora os digo esto. No nos sirven engañifas de monismo; queremos bulto y no sombra de inmortalidad.
¿Materialismo? ¿Materialismo decís? Sin duda; pero es que nuestro espíritu es también alguna especie de materia o no es nada. Tiemblo ante la idea de tener que desgarrarme de mi carne; tiemblo más aún ante la idea de tener que desgarrarme de todo lo sensible y material, de toda sustancia. Si, acaso esto merece el nombre de materialismo, y si a Dios me agarro con mis potencias y mis sentidos todos, es para que Él me lleve en sus brazos allende la muerte, mirándome con su cielo a los ojos cuando se me vayan estos a apagar para siempre. ¿Que me engaño? ¡No me habléis de engaño y dejadme vivir!
Llaman también a esto orgullo; «hediondo orgullo» le llamó Leopardi, y nos preguntan que quiénes somos, viles gusanos de la tierra, para pretender inmortalidad; ¿en gracia a qué? ¿Para qué? ¿Con qué derecho? ¿En gracia a qué?, preguntáis, ¿y en gracia a qué vivimos? ¿Para qué?, ¿y para qué somos? ¿Con qué derecho? ¿Y con qué derecho somos? Tan gratuito es existir, como seguir existiendo siempre. No hablemos de gracia, ni de derecho, ni del para qué de nuestro anhelo que es un fin en sí, porque perderemos la razón en un remolino de absurdos. No reclamo derecho ni merecimiento alguno; es sólo una necesidad, lo que necesito para vivir.
¿Y quién eres tú?, me preguntas, y con Obermann te contesto: ¡para el universo nada, para mí todo! ¿Orgullo? ¿Orgullo querer ser inmortal? ¡Pobres hombres! Trágico hado, sin duda, el tener que cimentar en la movediza y deleznable piedra del deseo de inmortalidad la afirmación de esta; pero torpeza grande condenar el anhelo por creer probado, sin probarlo que no sea conseguidero. ¿Que sueño…? Dejadme soñar; si ese sueño es mi vida, no me despertéis de él. Creo en el inmortal origen de este anhelo de inmortalidad que es la sustancia misma de mi alma. ¿Pero de veras creo en ello…? ¿Y para qué quieres ser inmortal?, me preguntas, ¿para qué? No entiendo la pregunta francamente, porque es preguntar la razón de la razón, el fin del fin, el principio del principio.
Pero de estas cosas no se puede hablar.
Cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que a donde quiera que fuese Pablo se concitaban contra él los celosos judíos para perseguirle. Apedreáronle en Iconio y en Listra, ciudades de Licaonia, a pesar de las maravillas que en la última obró; le azotaron en Filipos de Macedonia y le persiguieron sus hermanos de raza en Tesalónica y en Berea. Pero llegó a Atenas, a la noble ciudad de los intelectuales, sobre la que velaba el alma excelsa de Platón, el de la hermosura del riesgo de ser inmortal, y allí disputó Pablo con epicúreos y estoicos, que decían de él, o bien: ¿qué quiere decir este charlatán (óZepuo~óyos)?, o bien: ¡parece que es predicador de nuevos dioses! (Hechos, XVII, 18), y «tomándole le llevaron al Areópago, diciendo: podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices, porque traes a nuestros oídos cosas peregrinas, y queremos saber qué quiere decir eso» (versículos 19-20), añadiendo el libro esta maravillosa caracterización de aquellos atenienses de la decadencia, de aquellos lamineros y golosos de curiosidades, pues «entonces los atenienses todos y sus huéspedes extranjeros no se ocupaban de otra cosa sino en decir o en oír algo de más nuevo» (v. 21). ¡Rasgo maravilloso, que nos pinta a qué habían venido a parar los que aprendieron en la Odisea que los dioses traman y cumplen la destrucción de los mortales para que los venideros tengan algo que contar!
Ya está, pues, Pablo ante los refinados atenienses, ante los graeculos, los hombres cultos y tolerantes que admiten toda doctrina, toda la estudian y a nadie apedrean ni azotan ni encarcelan por profesar estas o las otras; ya está donde se respeta la libertad de conciencia y se oye y se escucha todo parecer. Y alza la voz allí, en medio del Areópago, y les habla como cumplía a los cultos ciudadanos de Atenas, y todos, ansiosos de la última novedad, le oyen, mas cuando llega a hablarles de la resurrección de los muertos, se les acaba la paciencia y la tolerancia, y unos se burlan de él y otros le dicen: «¡ya oiremos otra vez de esto!», con propósito de no oírle. Y una cosa parecida le ocurrió en Cesarea con el pretor romano Félix, hombre también tolerante y culto, que le alivió de la pesadumbre de su prisión, y quiso oírle y le oyó disertar de la justicia y de la continencia; mas al llegar al juicio venidero, le dijo espantado (éu(poOos y–vouévos): «¡Ahora vete, te volveré a llamar cuando cuadre!» (Hechos, XXIV, 22-25). Y cuando hablaba ante el rey Agripa, al oírle Festo, el gobernador, decir de resurrección de muertos, exclamó: «Estás loco, Pablo; las muchas letras te han vuelto loco» (Hechos, XXVI, 24).
Sea lo que fuere de la verdad del discurso de Pablo en el Areópago, y aun cuando no lo hubiere habido, es lo cierto que en este relato admirable se ve hasta dónde llega la tolerancia ática y dónde acaba la paciencia de los intelectuales. Os oyen todos en calma, y sonrientes, y a las veces os animan diciéndoos: ¡es curioso!, o bien, ¡tiene ingenio!, o ¡es sugestivo!, o ¡qué hermosura!, o ¡lástima que no sea verdad tanta belleza!, o ¡eso hace pensar!; pero así que les habláis de resurrección y de vida allende la muerte, se les acaba la paciencia y os atajan la palabra diciéndoos: ¡dejadlo, otro día hablarás de esto!; y es de esto, mis pobres atenienses, mis intolerables intelectuales, es de esto de lo que voy a hablaros aquí.
Y aun si esa creencia fuese absurda, ¿por qué se tolera menos el que se les exponga que otras muchas más absurdas aún? ¿Por qué esa evidente hostilidad a tal creencia? ¿Es miedo? ¿Es acaso pesar de no poder compartirla?
Y vuelven los sensatos, los que no están a dejarse engañar, y nos machacan los oídos con el sonsonete de que no sirve entregarse a la locura y dar coces contra el aguijón, pues lo que no puede ser es imposible. Lo viril, dicen, es resignarse a la suerte, y pues no somos inmortales, no queramos serlo; sojuzguémonos a la razón sin acongojarnos por lo irremediable, entenebreciendo y entristeciendo la vida. Esa obsesión, añaden, es una enfermedad. Enfermedad, locura, razón… ¡el estribillo de siempre! Pues bien: ¡no! No me someto a la razón y me rebelo contra ella, y tiro a crear en fuerza de fe a mi Dios inmortalizador y a torcer con mi voluntad el curso de los astros, porque si tuviéramos fe como un gramo de mostaza, diríamos a ese monte: pásate de ahí, y se pasaría, y nada nos sería imposible (Mat. XVII, 20).
Ahí tenéis a ese ladrón de energías, como él llamaba torpemente al Cristo, que quiso casar al nihilismo con la lucha por la existencia, y os habla de valor. Su corazón le pedía el todo eterno, mientras su cabeza le enseñaba la nada, y desesperado y loco para defenderse de sí mismo, maldijo de lo que más amaba. Al no poder ser Cristo, blasfemó del Cristo. Henchido de sí mismo, se quiso inacabable y soñó con la vuelta eterna, mezquino remedio de la inmortalidad, y lleno de lástima hacia sí, abominó de toda lástima. ¡Y hay quien dice que es la suya filosofía de hombre fuerte! No; no lo es. Mi salud y mi fortaleza me empujan a perpetuarme. ¡Esa es doctrina de endebles que aspiran a ser fuertes; pero no de fuertes que lo son! Sólo los débiles se resignan a la muerte final, y sustituyen con otro el anhelo de inmortalidad personal. En los fuertes, el ansia de perpetuidad sobrepuja a la duda de lograrla y su rebose de vida se vierte al más allá de la muerte.
Ante este terrible misterio de la inmortalidad, cara a cara de la Esfinge, el hombre adopta distintas actitudes y busca por varios modos consolarse de haber nacido. Y ya se le ocurre tomarla a juego, y se dice con Renán, que este universo es un espectáculo que Dios se da a sí mismo, y que debemos servir las intenciones del gran Corega, contribuyendo a hacer el espectáculo lo más brillante y lo más variado posible. Y han hecho del arte una religión y un remedio para el mal metafísico, y han inventado la monserga del arte por el arte.
Y no les basta. El que os diga que escribe, pinta, esculpe o canta para propio recreo, si da al público lo que hace, miente; miente si firma su escrito, pintura, estatua o canto. Quiere, cuando menos, dejar una sombra de su espíritu, algo que le sobreviva. Si la Imitación de Cristo es anónima, es porque su autor, buscando la eternidad del alma, no se inquietaba de la del nombre. Literato que os diga que desprecia la gloria, miente como un bellaco. De Dante, el que escribió aquellos treinta y tres vigorosísimos versos (Purg. XI, 85-117), sobre la vanidad de la gloria mundana, dice Boccaccio que gustó de los honores y las pompas más acaso de lo que correspondía a su ínclita virtud. El deseo más ardiente de sus condenados es el de que se les recuerde aquí, en la tierra, y se hable de ellos, y es esto lo que más ilumina las tinieblas del infierno. Y él mismo expuso el concepto de la Monarquía, no sólo para utilidad de los demás, sino para lograr palma de gloria (lib. I, cap. 1). ¿Qué más? Hasta de aquel santo varón, el más desprendido, al parecer, de vanidad terrena, del Pobrecito de Asís cuenta los Tres Socios que dijo: adhuc adorabor per totum mundum! ¡Veréis cómo soy aún adorado por todo el mundo! (11 Celano, 1, 1). Y hasta de Dios mismo dicen los teólogos que creó el mundo para manifestación de su gloria.
Cuando las dudas invaden y nublan la fe en la inmortalidad del alma, cobra brío y doloroso empuje el ansia de perpetuar el nombre y la fama. Y de aquí esa tremenda lucha por singularizarse, por sobrevivir de algún modo en la memoria de los otros y los venideros, esa lucha mil veces más terrible que la lucha por la vida, y que da tono, color y carácter a esta nuestra sociedad, en que la fe medieval en el alma inmortal se desvanece. Cada cual quiere afirmarse siquiera en apariencia.
Una vez satisfecha el hambre, y esta se satisface pronto, surge la vanidad, la necesidad -que lo es- de imponerse y sobrevivir en otros. El hombre suele entregar la vida por la bolsa, pero entrega la bolsa por la vanidad. Engríese, a falta de algo mejor, hasta de sus flaquezas y miserias, y es como el niño, que con tal de hacerse notar se pavonea con el dedo vendado. ¿Y la vanidad qué es sino ansia de sobrevivirse?
Acontécele al vanidoso lo que al avaro, que toma los medios por los fines, y olvidadizo de estos, se apega a aquellos en los que se queda. Al parecer algo, conducente a serlo, acaba por formar nuestro objetivo. Necesitamos que los demás nos crean superiores a ellos para creernos nosotros tales, y basar en ello nuestra fe en la propia persistencia, por lo menos en la de la fama. Agradecemos más el que se nos encomie el talento con que defendemos una causa, que no el que se reconozca la verdad o bondad de ella. Una furiosa manía de originalidad sopla por el mundo moderno de los espíritus, y cada cual la pone en una cosa. Preferimos desbarrar con ingenio a acertar con ramplonería. Ya dijo Rousseau en su Emilio: «Aunque estuvieran los filósofos en disposición de descubrir la verdad, ¿quién de entre ellos se interesaría en ella? Sabe cada uno que su sistema no está mejor fundado que los otros, pero le sostiene porque es suyo. No hay uno solo que en llegando a conocer lo verdadero y lo falso, no prefiera la mentira que ha hallado a la verdad descubierta por otro. ¿Dónde está el filósofo que no engañase de buen grado, por su gloria, al género humano? ¿Dónde el que en el secreto de su corazón se proponga otro objeto que distinguirse? Con tal de elevarse por encima del vulgo, con tal de borrar el brillo de sus concurrentes, ¿qué más pide? Lo esencial es pensar de otro modo que los demás. Entre los creyentes es ateo; entre los ateos sería creyente.» ¡Cuánta verdad hay en el fondo de estas tristes confesiones de aquel hombre de sinceridad dolorosa!
Nuestra lucha a brazo partido por la sobrevivencia del nombre se retrae al pasado, así como aspira a conquistar el porvenir; peleamos con los muertos, que son los que nos hacen sombra a los vivos. Sentimos celos de los genios que fueron, y cuyos nombres, como hitos de la historia, salvan las edades. El cielo de la fama no es muy grande, y cuantos más en él entren, menos toca a cada uno de ellos. Los grandes hombres del pasado nos roban lugar en él; lo que ellos ocupan en la memoria de las gentes nos lo quitarán a los que aspiramos a ocuparla. Y así nos revolvemos contra ellos, y de aquí la agrura con que cuantos buscan en las letras nombradía juzgan a los que ya la alcanzaron y de ella gozan. Si la literatura se enriquece mucho, llegará el día del cernimiento y cada cual teme quedarse entre las mallas del cedazo. El joven irreverente para con los maestros, al atacarlos, es que se defiende: el iconoclasta o rompeimágenes es un estilita que se erige a sí mismo en imagen, en icono. «Toda comparación es odiosa», dice un dicho decidero, y es que, en efecto, queremos ser únicos. No le digáis a Fernández que es uno de los jóvenes españoles de más talento, pues mientras finge agradecéroslo, moléstale el elogio; si le decís que es el español de más talento… ¡vaya!… pero aún no le basta; una de las eminencias mundiales es ya más de agradecer, pero sólo le satisface que le crean el primero en todas partes y de los siglos todos. Cuanto más solo, más cerca de la inmortalidad aparencial, la del nombre, pues los nombres se menguan los unos a los otros.
¿Qué significa esa irritación cuando creemos que no roban una frase, o un pensamiento, o una imagen que creíamos nuestra; cuando nos plagian? ¿Robar? ¿Es que acaso es nuestra, una vez que al público se la dimos? Sólo por nuestra la queremos, y más encariñados vivimos de la moneda falsa que conserva nuestro cuño, que no de la pieza de oro puro de donde se ha borrado nuestra efigie y nuestra leyenda. Sucede muy comúnmente que cuando no se pronuncia ya el nombre de un escritor es cuando más influye en su pueblo desparramado y enfusado su espíritu en los espíritus de los que le leyeron, mientras que se le citaba cuando sus dichos y pensamientos, por chocar con los corrientes, necesitaban garantía de nombre. Lo suyo es ya de todos y él en todos vive. Pero en sí mismo vive triste y lacio y se cree en derrota. No oye ya los aplausos ni tampoco el latir silencioso de los corazones de los que le siguen leyendo. Preguntad a cualquier artista sincero qué prefiere, que se hunda su obra y sobreviva su memoria, o que hundida esta persista aquella, y veréis, si es de veras sincero, lo que os dice. Cuando el hombre no trabaja para vivir, e irlo pasando, trabaja para sobrevivir. Obrar por la obra misma es juego y no trabajo. ¿Y el juego? Ya hablaremos de él.
Tremenda pasión esa de que nuestra memoria sobreviva por encima del olvido de los demás si es posible. De ella arranca la envidia a la que se debe, según el relato bíblico, el crimen que abrió la historia humana: el asesinato de Abel por su hermano Caín. No fue lucha por pan, fue lucha por sobrevivir a Dios, en la memoria divina. La envidia es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual. Resuelto el que llamamos problema de la vida, el del pan, convertiríase la tierra en un infierno, por surgir con más fuerza la lucha por la sobrevivencia.
Al nombre se sacrifica no ya la vida, la dicha. La vida desde luego. «¡Muera yo; viva mi fama!», exclama en Las Mocedades del Cid Rodrigo Arias, al caer herido de muerte por don Diego de Ordóñez de Lara. Débese uno a su nombre. «¡Ánimo, Jerónimo, que se te recordará largo tiempo; la muerte es amarga, pero la fama eterna!», exclamó Jerónimo Olgiati, discípulo de Cola Montano y matador, conchabado con Lampugnani y Visconti, de Galeazzo Sforza, tirano de Milán. Hay quien anhela hasta el patbulo para cobrar fama, aunque sea infame: avidus malae famae, que dijo Tácito.
Y este erostratismo, ¿qué es en el fondo, sino ansia de inmortalidad, ya que no de sustancia y bulto, al menos de nombre y sombra?
Y hay en ellos sus grados. El que desprecia el aplauso de la muchedumbre de hoy, es que busca sobrevivir en renovadas minorías durante generaciones. «La posteridad es una superposición de minorías», decía Gounod. Quiere prolongarse en tiempo más que en espacio. Los ídolos de las muchedumbres son pronto derribados por ellas mismas, y su estatua se deshace al pie del pedestal sin que la mire nadie, mientras que quienes ganan el corazón de los escogidos recibirán más largo tiempo fervoroso culto en una capilla siquiera recogida y pequeña, pero que salvará
las avenidas del olvido. Sacrifica el artista la extensión de su fama a su duración; ansía más durar por siempre en un rinconcito, a no brillar un segundo en el universo todo; quiere más ser átomo eterno y consciente de sí mismo que momentánea conciencia del universo todo; sacrifica la infinidad a la eternidad.
Y vuelven a molernos los oídos con el estribillo aquel de ¡orgullo!, ¡hediondo orgullo! ¿Orgullo querer dejar nombre imborrable? ¿Orgullo? Es como cuando se habla de sed de placeres, interpretando así la sed de riquezas. No, no es tanto ansia de procurarse placeres cuanto el terror a la pobreza lo que nos arrastra a los pobres hombres a buscar el dinero, como no era el deseo de gloria, sino el terror al infierno lo que arrastraba a los hombres en la Edad Media al claustro con su acedía. Ni esto es orgullo, sino terror a la nada. Tendemos a serlo todo, por ver en ello el único remedio para no reducirnos a nada. Queremos salvar nuestra memoria, siquiera nuestra memoria. ¿Cuánto durará? A lo sumo lo que durase el linaje humano. ¿Y si salváramos nuestra memoria en Dios?
Todo esto que confieso son, bien lo sé, miserias; pero del fondo de estas miserias surge vida nueva, y sólo apurando las heces del dolor espiritual puede llegarse a gustar la miel del poso de la copa de la vida. La congoja nos lleva al consuelo.
Esa sed de vida eterna apáganla muchos, los sencillos sobre todo, en la fuente de la fe religiosa; pero no a todos es dado beber de ella. La institución cuyo fin primordial es proteger esa fe en la inmortalidad personal del alma es el catolicismo; pero el catolicismo ha querido racionalizar esa fe haciendo de la religión teología, queriendo dar por base a la creencia vital una filosofía y una filosofía del siglo XIII. Vamos a verlo y ver sus consecuencias.
IV.-La esencia del catolicismo
Vengamos ahora a la solución cristiana católica, pauliniana o atanasiana, de nuestro íntimo problema vital: el hambre de inmortalidad.
Brotó el cristianismo de la confluencia de dos grandes corrientes espirituales, la una judaica y la otra helénica, ya de antes influidas mutuamente, y Roma acabó por darle sello práctico y permanencia social.
Hase afirmado del cristianismo primitivo, acaso con precipitación, que fue anescatológico, que en él no aparece claramente la fe en otra vida después de la muerte, sino en un próximo fin del mundo y establecimiento del reino de Dios, en el llamado quiliasmo. ¿Y es que no eran en el fondo una misma cosa? La fe en la inmortalidad del alma, cuya condición tal vez no se precisaba mucho, cabe decir que es una especie de subentendido, de supuesto tácito, en el Evangelio todo, y es la situación del espíritu de muchos de los que hoy le leen, situación opuesta a la de los cristianos de entre quienes brotó el Evangelio, lo que les impide verlo. Sin duda, que todo aquello de la segunda venida de Cristo, con gran poder, rodeado de majestad y entre nubes, para juzgar a muertos y a vivos, abrir a los unos el reino de los cielos y echar a los otros a la gehena, donde será el lloro y el crujir de dientes, cabe entenderlo quiliásticamente, y aún se hace decir al Cristo en el Evangelio (Marcos IX, 1), que había con él algunos que no gustarían de la muerte sin haber visto el reino de Dios; esto es, que vendría durante su generación; y el mismo capítulo, versículo 10, se hace decir a Jacobo, a Pedro y a Juan, que con Jesús subieron al monte de la transfiguración y le oyeron hablar de que resucitaría de entre los muertos aquello de: «y guardaron el dicho consigo, razonando unos con otros sobre qué sería eso de resucitar de entre los muertos».Y en todo caso, el Evangelio se compuso cuando esa creencia, base y razón de ser del cristianismo, se estaba formando. Véase en Mateo XXII, 29-32; en Marcos XII, 24-27; en Lucas XVI, 23-31; XX, 34-37; en Juan V, 24-29; VI, 40, 54, 58; VIII, 51; XI, 25, 26; XIV, 2, 19. Y sobre todo, aquello de Mateo XXVII, 52, de que al resucitar el Cristo «muchos cuerpos santos que dormían resucitaron».
Y no era esta una resurrección natural, no. La fe cristiana nació de la fe de que Jesús no permaneció muerto, sino que Dios le resucitó y que esta resurrección era un hecho; pero eso no suponía una mera inmortalidad del alma, al modo filosófico. (Véase Harnack, Dogmengeschichte. Prologómena, 5.4.) Para los primeros Padres de la Iglesia mismos, la inmortalidad del alma no era algo natural; bastaba para su demostración, como dice Nemesio, la enseñanza de las Divinas Escrituras, y era, según Lactancio, un don -y como tal gratuito- de Dios. Pero sobre esto más adelante.
Brotó, decíamos, el cristianismo de una confluencia de los dos grandes procesos espirituales, judaico y helénico, cada uno de los cuales había llegado por su parte, si no a la definición precisa, al preciso anhelo de otra vida. No fue entre los judíos ni general ni clara la fe en otra vida; pero a ella les llevó la fe en un Dios personal y vivo, cuya formación es toda su historia espiritual.
Yavé, el dios judaico, empezó siendo un dios entre otros muchos, el dios del pueblo de Israel, revelado entre el fragor de la tormenta en el monte Sinaí. Pero era tan celoso, que exigía se le rindiese culto a él solo, y fue por el monocultismo como los judíos llegaron al monoteísmo. Era adorado como fuerza viva, no como entidad metafísica, y era el dios de las batallas. Pero este dios, de origen social y guerrero, sobre cuya génesis hemos de volver, se hizo más íntimo y personal en los profetas, y al hacerse más íntimo y personal, más individual y más universal, por lo tanto. Es Yavé, que ama a Israel no por ser hijo suyo, sino que le toma por hijo porque le ama (Oseas XI, 1). Y la fe en el Dios personal, en el Padre de los hombres, lleva consigo la fe en la eternización del hombre individual, ya que en el fariseísmo alborea, aun antes de Cristo.
La cultura helénica, por su parte, acabó descubriendo la muerte, y descubrir la muerte es descubrir el hambre de inmortalidad. No aparece este anhelo en los poemas homéricos que no son algo inicial, sino final: no el arranque, sino el término de una civilización. Ellos marcan el paso de la vieja religión de la Naturaleza, la de Zeus, a la religión más espiritual de Apolo, la de la redención. Mas en el fondo persistía siempre la religión popular e íntima de los misterios eleusinos, el culto de las almas y de los antepasados. «En cuanto cabe hablar de una teología délfica, hay que tomar en cuenta, entre los más importantes elementos de ella, la fe en la continuación de la vida de las almas después de la muerte en sus formas populares y en el culto a las almas de los difuntos», escribe Rhode. Había lo titánico y lo dionisiaco, y el hombre debía, según la doctrina órfica, libertarse de los lazos del cuerpo en que estaba el alma como prisionera en una cárcel. (Véase Rhode, Psyche, «Die Orphiker», 4.) La noción nietzschiana de la vuelta eterna es una idea órfica. Pero la idea de la inmortalidad del alma no fue un principio filosófico. El intento de Empédocles de hermanar un sistema hilozoístico con el espiritualismo, probó que una ciencia natural filosófica no puede llevar por sí a corroborar el axioma de la perpetuidad del alma individual; sólo podía servir de apoyo a una especulación teológica. Los primeros filósofos griegos afirmaron la inmortalidad por contradicción, saliéndose de la filosofía natural y entrando en la teología, asentando un dogma dionisiaco y órfico, no apolíneo. Pero «una inmortalidad del alma humana como tal, en virtud de su propia naturaleza y condición como imperecedera fuerza divina en el cuerpo mortal, no ha sido jamás objeto de la fe popular helénica» (Rhode, obra citada).
Recordad el Fedón platónico y las elucubraciones neoplatónicas. Allí se ve ya el ansia de inmortalidad personal, ansia que, no satisfecha del todo por la razón, produjo el pesimismo helénico. Porque como hace muy bien notar Pfleiderer (Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage, 3, Berlín, 1896), «ningún pueblo vino a la tierra tan sereno y soleado como el griego en los días juveniles de su existencia histórica…, pero ningún pueblo cambió tan por completo su noción del valor de la vida. La grecidad que acaba en las especulaciones religiosas del neopitagorismo y el neoplatonismo, consideraba a este mundo, que tan alegre y luminoso se le apareció en un tiempo, cual morada de tinieblas y de errores, y la existencia terrena como un período de prueba que nunca se pasaba demasiado deprisa». El nirvana es una noción helénica.
Así, cada uno por su lado, judíos y griegos, llegaron al verdadero descubrimiento de la muerte, que es el que hace entrar a los pueblos, como a los hombres, en la pubertad espiritual, la del sentimiento trágico de la vida, que es cuando engendra la humanidad al Dios vivo. El descubrimiento de la muerte es el que nos revela a Dios, y la muerte del hombre perfecto, de Cristo, fue la suprema revelación de la muerte, la del hombre que no debía morir y murió.
Tal descubrimiento, el de la inmortalidad, preparado por los procesos religiosos, judaico y helénico, fue lo específicamente cristiano. Y lo llevó a cabo sobre todo Pablo de Tarso, aquel judío fariseo helenizado. Pablo no había conocido personalmente a Jesús, y por eso le descubrió como Cristo. «Se puede decir que es, en general, la teología del Apóstol la primera teología cristiana. Era para él una necesidad; sustituirle, en cierto modo, la falta de conocimiento personal de Jesús», dice Weizsácker (Das apostolische zeitalter der christlichen Kirche, Freiburg i. B., 1892). No conoció a Jesús, pero le sintió renacer en sí, y pudo decir aquello de «no vivo en mí mismo, sino en Cristo». Y predicó la cruz, que era escándalo para los judíos y necedad para los griegos (1, Cor.,1, 23), y el dogma central para el Apóstol convertido fue el de la resurrección de Cristo; lo importante para él era que el Cristo se hubiese hecho hombre y hubiese muerto y resucitado, y no lo que hizo en vida; no su obra moral y pedagógica, sino su obra religiosa y eternizadora. Y fue quien escribió aquellas inmortales palabras: «Si se predica que Cristo resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vuestra fe es vana… Entonces los que dur
mieron en Cristo se pierden. Si en esta vida sólo esperamos en Cristo, somos los más miserables de los hombres» (1, Cor., XV, 12-19).
Y puede, a partir de esto, afirmarse que quien no cesa en esa resurrección carnal de Cristo, podrá ser filocristo, pero no específicamente cristiano. Cierto que un Justino mártir pudo decir que «son cristianos cuantos viven conforme a la razón, aunque sean tenidos por ateos, como entre los griegos Sócrates y Heráclito y otros tales»; pero este mártir, ¿es mártir, es decir, testigo del cristianismo? No.
Y en torno al dogma, de experiencia íntima pauliniana, de la resurrección e inmortalidad del Cristo, garantía de la resurrección e inmortalidad de cada creyente, se formó la cristología toda. El Dios hombre, el Verbo encarnado, fue para que el hombre, a su modo, se hiciese un Dios, esto es, inmortal. Y el Dios cristiano, el Padre de Cristo, un Dios necesariamente antropomórfico, es el que, como dice el Catecismo de la doctrina cristiana que en la escuela nos hicieron aprender de memoria, ha creado el mundo para el hombre, para cada hombre. Y el fin de la redención fue, a pesar de las apariencias por desviación ética del dogma propiamente religioso, salvarnos de la muerte más bien que del pecado, o de este en cuanto implica muerte. Y Cristo murió, o más bien resucitó, por mí, por cada uno de nosotros. Y establecióse una cierta solidaridad entre Dios y su criatura. Decía Malebranche que el primer hombre cayó para que Cristo nos redimiera, más bien que nos redimió porque aquel había caído.
Después de Pablo rodaron los años y las generaciones cristianas, trabajando en torno de aquel dogma central y sus consecuencias para asegurar la fe en la inmortalidad del alma individual, y vino el Niceno, y en él aquel formidable Atanasio, cuyo nombre es ya un emblema, encarnación de la fe popular. Era Atanasio un hombre de pocas letras, pero de mucha fe, y sobre todo, de la fe popular, henchido de hambre de inmortalidad. Y opúsose al arrianismo, que como el protestantismo unitario y soziano amenazaba, aun sin saberlo ni quererlo, la base de esa fe. Para los arrianos, Cristo era ante todo un maestro, un maestro de moral, el hombre perfectísimo, y garantía, por lo tanto, de que podemos los demás llegar a la suma perfección; pero Atanasio sentía que no puede el Cristo hacernos dioses si él antes no se ha hecho Dios; si su divinidad hubiera sido por participación no podría habérnosla participado. «No, pues -decía-, siendo hombre se hizo después Dios, sino que siendo Dios se hizo después hombre para que mejor nos deificara (B–ozoi46rl) (Orat. 1, 30). No era el Logos de los filósofos, el Logos cosmológico el que Atanasio conocía y adoraba. Y así hizo se separasen naturaleza y revelación. El Cristo atanasiano y niceno, que es el Cristo católico, no es el cosmológico ni siquiera en rigor el ético, es el eternizador, el deificador, el religioso. Dice Harnack de este Cristo, del Cristo de la cristología nicena o católica, que es en el fondo docético, esto es, aparencial, porque el proceso de la divinización del hombre en Cristo se hizo en interés escatológico; pero ¿cuál es el Cristo real? ¿Acaso ese llamado Cristo histórico de la exégesis racionalista que se nos diluye en un mito o en un átomo social?
Este mismo Harnack, un racionalista protestante, nos dice que el arrianismo o unitarismo habría sido la muerte del cristianismo, reduciéndolo a cosmología y a moral, y que sólo sirvió de puente para llevar a los doctos al catolicismo, es decir, de la razón a la fe. Parécele a este mismo docto historiador de los dogmas, indicación de perverso estado de cosas, el que el hombre Atanasio, que salvó al cristianismo como religión de la comunión viva con Dios, hubiese borrado a Jesús de Nazaret, al histórico, al que no conocieron personalmente ni Pablo ni Atanasio, ni ha conocido Harnack mismo. Entre los protestantes, este Jesús histórico sufre bajo el escalpelo de la crítica mientras vive el Cristo católico, el verdaderamente histórico, el que vive en los siglos garantizando la fe en la inmortalidad y la salvación personales.
Y Atanasio tuvo el valor supremo de la fe, el de afirmar cosas contradictorias entre sí; «la perfecta contradicción que hay en el óuovózos trajo tras de sí todo un ejército de contradicciones, y más cuanto más avanzó el pensamiento», dice Harnack. Sí, así fue, y así tuvo que ser. «La dogmática se despidió para siempre del pensamiento claro y de los conceptos sostenibles, y se acostumbró a lo contrarracional», añade. Es que se acostó a la vida, que es contrarracional y opuesta al pensamiento claro. Las determinaciones de valor, no sólo no son nunca racionalizables, son antirracionales.
En Nicea vencieron, pues, como más adelante en el Vaticano, los idiotas -tomada esta palabra en su recto sentido primitivo y etimológico-, los ingenuos, los obispos cerriles y voluntariosos, representantes del genuino espíritu humano, del popular, del que no quiere morirse, diga lo que quiera la razón; y busca garantía, lo más material posible a su deseo.
Quid ad aeternitatem? He aquí la pregunta capital. Y acaba el Credo con aquello de resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi, la resurrección de los muertos y la vida venidera. En el cementerio, hoy amortizado, de Mallona, en mi pueblo natal, Bilbao, hay grabada una cuarteta que dice:
Aunque estamos en polvo convertidos,
en ti, Señor, nuestra esperanza fía,
que tornaremos a vivir vestidos
con la carne y la piel que nos cubría,
o como el Catecismo dice: con los mismos cuerpos y almas que tuvieron. Apunto tal, que es doctrina católica ortodoxa la que la dicha de los bienaventurados no es del todo perfecta hasta que recobran sus cuerpos. Quéjanse en el cielo, y «aquel quejido les nace -dice nuestro fray Pedro Malón de Chaide, de la Orden de San Agustín, español y vasco- de que no están enterrados en el cielo, pues sólo está allá el alma, y aunque no pueden tener pena porque ven a Dios, en quien inefablemente se gozan, con todo eso parece que no están del todo contentos. Estarlo han cuando se vistieren de sus propios cuerpos».
Y a este dogma central de la resurrección en Cristo y por Cristo, corresponde un sacramento central también, el eje de la piedad popular católica, y es el sacramento de la Eucaristía. En él se administra el cuerpo de Cristo, que es pan de inmortalidad.
Es el sacramento genuinamente realista, dinglich, que se diría en alemán, y que no es gran violencia traducir material, el sacramento más genuinamente ex opere operato, sustituido entre los protestantes con el sacramento idealista de la palabra. Trátase, en el fondo, y lo digo con todo el posible respeto, pero sin querer sacrificar la expresividad de la frase, de comerse y beberse a Dios, el Eternizador, de alimentarse de Él. ¿Qué mucho, pues, que nos diga santa Teresa que cuando estando en la Encarnación el segundo año que tenía el priorato, octava de san Martín, comulgando, partió la Forma el padre fray Juan de la Cruz para otra hermana, pensó que no era falta de forma, sino que le quería mortificar, «porque yo le había dicho que gustaba mucho cuando eran grandes las formas, no porque no entendía no importaba para dejar de estar entero el Señor, aunque fuese muy pequeño el pedacito»? Aquí la razón va por un lado, el sentimiento por otro. ¿Y qué importan para este sentimiento las mil y una dificultades que surgen de reflexionar racionalmente en el misterio de ese sacramento? ¿Qué es un cuerpo divino? El cuerpo, en cuanto cuerpo de Cristo, ¿era divino? ¿Qué es un cuerpo inmortal e inmortalizador? ¿Qué es una sustancia separada de los accidentes? ¿Qué es la sustancia del cuerpo? Hoy hemos afinado mucho en esto de la materialidad y sustancialidad; pero hasta Padres de la Iglesia hay para los cuales la inmaterialidad de Dios mismo no era una cosa tan definida y clara como para nosotros. Y este sacramento de la Eucaristía es el inmortalizador por excelencia y el eje, por lo tanto, de la piedad popular católica. Y si cabe decirlo, el más específicamente religioso.
Porque lo específico religioso católico es la inmortalización y no la justificación al modo protestante. Esto es más bien ético. Y es en Kant, en quien el protestantismo, mal que pese a los ortodoxos de él, sacó sus penúltimas consecuencias: la religión depende de la moral, y no esta de aquella como en el catolicismo.
No ha sido la preocupación del pecado nunca tan angustiosa entre los católicos, o por lo menos, con tanta aparencialidad de angustia. El sacramento de la confesión ayuda a ello. Y tal vez es que persiste aquí más que entre ellos el fondo de la concepción primitiva judaica y pagana del pecado como de algo material e infeccioso y hereditario, que se cura con el bautismo y la absolución. En Adán pecó toda su descendencia, casi materialmente, y se transmitió su pecado como una enfermedad material se transmite. Tenía, pues, razón Renán, cuya educación era católica, al resolverse contra el protestante Amiel, que le acusó de no dar la debida importancia al pecado. Y, en cambio, el protestantismo, absorto en eso de la justificación, tomada en un sentido más ético que otra cosa, aunque con apariencias religiosas, acaba por neutralizar y casi borrar lo escatológico, abandona la simbólica nicena, cae en la anarquía confesional, en puro individualismo religioso y en vaga religiosidad estética, ética o cultural. La que podríamos llamar allendidad, Einseitigkeit, se borra poco a poco detrás de la aquendidad, Dieseitigkeit. Y esto, a pesar del mismo Kant, que quiso salvarla, pero arruinándola. La vocación terrenal y la confianza pasiva en Dios dan su ramplonería religiosa al luteranismo, que estuvo a punto de naufragar en la edad de la Ilustración, de la Aufklürung, y que apenas si el pietismo, imbuyéndole alguna savia religiosa católica, logró galvanizar un poco. Y así resulta muy exacto lo que Oliveira Martins decía en su espléndida História da civilização iberica, libro 4.°, capítulo III; y es que «el catolicismo dio héroes y el protestantismo sociedades sensatas, felices, ricas, libres, en lo que respecta a las instituciones y a la economía externa, pero incapaces de ninguna acción grandiosa, porque la religión comenzaba por despedazar en el corazón del hombre aquello que le hace susceptible de las audacias y de los nobles sacrificios». Coged una Dogmática cualquiera de las producidas por la última disolución protestante, la del nietzschiano Kaftan, por ejemplo, y ved a lo que allí queda reducida la escatología. Y su maestro mismo, Albrecht Ritschl, nos dice: «El problema de la necesidad de la justificación o remisión de los pecados sólo puede derivarse del concepto de la vida eterna como directa relación de fin de aquella acción divina. Pero si se ha de aplicar ese concepto no más que al estado de la vida de ultratumba, queda su contenido fuera de toda experiencia, y no puede fundar conocimiento alguno que tenga carácter científico. No son, por lo tanto, más claras las esperanzas y los anhelos de la más fuerte certeza subjetiva, y no contienen en sí garantía alguna de la integridad de lo que se espera y anhela. Claridad e integridad de la representación ideal son, sin embargo, las condiciones para la comprensión, esto es, para el conocimiento de la conexión necesaria de la cosa en sí y con sus datos presupuestos. Así es que la confesión evangélica de que la justificación por la fe fundamental lleva consigo la certeza de la vida eterna es inaplicable teológicamente, mientras no se muestre en la experiencia presente posible esa relación de fin» (Rechtfertigund and Versóhnung, 111, capítulo VII, 52). Todo es muy racional, pero…
En la primera edición de los Loci communes, de Melanchton, la de 1521, la primera obra teológica luterana, omite su autor las especulaciones trinitaria y cristológica, la base dogmática de la escatología, y el doctor Hermann, profesor en Marburgo, el autor del libro sobre el comercio del cristiano con Dios (Der Verkehr des Christem mit Gott), libro cuyo primer capítulo trata de la+oposición entre la mística y la religión cristiana, y que es, en sentir de Harnack, el más perfecto manual luterano, nos dice en otra parte refiriéndose a esta especulación cristológica -o atanasiana-, que «el conocimiento efectivo de Dios y de Cristo en que vive la fe es algo enteramente distinto. No debe hallar lugar en la doctrina cristiana nada que no pueda ayudar al hombre a reconocer sus pecados, lograr la gracia de Dios y servirle en verdad. Hasta entonces (es decir, hasta Lutero) había pasado en la Iglesia como doctrina sacra mucho que no puede en absoluto contribuir a dar a un hombre un corazón libre y una conciencia tranquila». Por mi parte, no concibo la libertad de un corazón ni la tranquilidad de una conciencia que no estén seguras de su perdurabilidad después de la muerte. «El deseo de la salvación del alma -prosigue Hermann- debía llevar finalmente a los hombres a conocer y comprender la efectiva doctrina de la salvación.» Y a este eminente doctor en luteranismo, en su libro sobre el comercio del cristiano con Dios, todo se le vuelve hablarnos de confianza en Dios, de paz en la conciencia y de una seguridad en la salvación, que no es precisamente y en rigor la certeza de la vida perdurable, sino más bien de la remisión de los pecados.
Y en un teólogo protestante, en Ernesto Troeltsch, he leído que lo más alto que el protestantismo ha producido en el orden conceptual es en el arte de la música, donde le ha dado Bach su más poderosa expresión artística. ¡En eso se disuelve el protestantismo, en música celestial! Y podemos decir, en cambio, que la más alta expresión artística católica, por lo menos española, es en el arte más material, tangible y permanente -pues a los sonidos se los lleva el aire- de la escultura y la pintura, en el Cristo de Velázquez, ¡en ese Cristo que está siempre muriéndose sin acabar nunca de morirse, para darnos vida!
¡Y no es que el catolicismo abandone lo ético, no! No hay religión moderna que pueda soslayarlo. Pero esta nuestra es en su fondo, y en gran parte, aunque sus doctores protesten contra esto, un compromiso entre la escatología y la moral, aquella puesta al servicio de esta. ¿Qué otra cosa es sino ese horror de las penas eternas del infierno que tan mal se compadece con la apocatástasis pauliniana? Atengámonos a aquello que la Theología deutsch, el manual mítico que Lutero leía, hace decir a Dios y es: «Si he de recompensar tu maldad tengo que hacerlo con bien, pues ni soy ni tengo otra cosa.» Y el Cristo dijo: «Padre, perdónalos, pues no saben lo que se hacen», y no hay hombre que sepa lo que se hace. Pero ha sido menester convertir a la religión, a beneficio del orden social, en policía, y de ahí el infierno. El cristianismo oriental o griego es predominantemente escatológico, predominantemente ético el protestantismo, y el catolicismo un compromiso entre ambas cosas, aunque con predominancia de lo primero. La más genuina moral católica, la ascética monástica, es moral de escatología enderezada a la salvación del alma individual más que al mantenimiento de la sociedad. Y en el culto a la virginidad, ¡no habrá acaso una cierta oscura idea de que el perpetuarse en otros estorba la propia perpetuación? La moral ascética es una moral negativa. Y, en rigor, lo importante es no morirse, péquese o no. Ni hay que tomar muy a la letra, sino como una efusión lírica y más bien retórica, aquello de nuestro célebre soneto:
No me mueve, mi Dios, para quererte,
el cielo que me tienes prometido,
y lo que sigue.
El verdadero pecado, acaso el pecado contra el Espíritu Santo, que no tiene remisión, es el pecado de herejía, el de pensar por cuenta propia. Ya se ha oído aquí, en nuestra España, que ser liberal, esto es, hereje, es peor que ser asesino, ladrón o adúltero. El pecado más grave es no obedecer a la Iglesia, cuya infalibilidad nos defiende de la razón.
¿Y por qué ha de escandalizar la infalibilidad de un hombre, del Papa? ¿Qué más da que sea infalible un libro: la Biblia, una sociedad de hombres: la Iglesia, o un hombre solo? ¿Cambia por eso la dificultad racional de esencia? Y pues no siendo más racional la infalibilidad de un libro o la de una sociedad que la de un hombre solo, había que asentar este supremo escándalo para el racionalismo.
Es lo vital que se afirma, y para afirmarse crea, sirviéndose de lo racional, su enemigo, toda una construcción dogmática, y la Iglesia la defiende contra racionalismo, contra protestantismo y contra modernismo. Defiende la vida. Salió al paso Galileo, e hizo bien, porque su descubrimiento, en un principio, y hasta acomodarlo a la economía de los conocimientos humanos, tendía a quebrantar la creencia antropocéntrica de que el universo ha sido creado para el hombre; se opuso a Darwin, e hizo bien, porque el darwinismo tiende a quebrantar nuestra creencia de que es el hombre un animal de excepción, creado expreso para ser eternizado. Y, por último, Pío IX, el primer pontífice declarado infalible, declaróse irreconciliable con la llamada civilización moderna. E hizo bien.
Loisy, el ex abate católico, dijo: «Digo sencillamente que la Iglesia y la teología no han favorecido el movimiento científico, sino que lo han estorbado más bien en cuanto de ellas dependía, en ciertas ocasiones decisivas; digo, sobre todo, que la enseñanza católica no se ha asociado ni acomodado a ese movimiento. La teología se ha comportado y se comporta todavía como si poseyese en sí misma una ciencia de la naturaleza y una ciencia de la historia con la filosofía general de estas cosas que resultan de su conocimiento científico. Diríase que el dominio de la teología y el de la ciencia, distintos en principio y hasta por definición del concilio del Vaticano, no deben serlo en la práctica. Todo pasa poco más o menos como si la teología no tuviese nada que aprender de la ciencia moderna, natural o histórica, y que estuviese en disposición y en derecho de ejercer por sí misma una inspección directa y absoluta sobre todo el trabajo del espíritu humano» (Autour d’un petit livre, pags. 211-212).
Y así tiene que ser y así es en su lucha con el modernismo de que fue Loisy doctor y caudillo.
La lucha reciente contra el modernismo kantiano y fideísta es una lucha por la vida. ¿Puede acaso la vida, la vida que busca seguridad de la supervivencia, tolerar que un Loisy, sacerdote católico, afirme que la resurrección del Salvador no es un hecho de orden histórico, demostrable y demostrado por el solo testimonio de la historia? Leed, por otra parte, en la excelente obra de E. Le Roy, Dogme et Critique, su exposición del dogma central, el de la resurrección de Jesús, y decidme si queda algo sólido en que apoyar nuestra esperanza. ¿No ven que más que de la vida inmortal de Cristo, reducida acaso a una vida en la conciencia colectiva cristiana, se trata de una garantía de nuestra resurrección personal, en alma y también en cuerpo? Esa nueva apologética psicológica apela al milagro moral, y nosotros, como los judíos, queremos señales, algo que se pueda agarrar con todas las potencias del alma y con todos los sentidos del cuerpo. Y con las manos y los pies y la boca si es posible.
Pero ¡ay! que no lo conseguimos; la razón ataca, y la fe, que no se siente sin ella segura, tiene que pactar con ella. Y de aquí vienen las trágicas contradicciones y las desgarraduras de conciencia. Necesitamos seguridad, certeza, señales, y se va a los motiva credibilitatis, a los motivos de credibilidad, para fundar el rationale obsequium, y aunque la fe precede a la razón, fides praecedit rationem, según san Agustín, este mismo doctor y obispo quería ir por la fe a la inteligencia, per fidem ad intellectum, y creer para entender credo ut intelligam. Cuán lejos de aquella soberbia expresión de Tertuliano: et sepultus resurrexit, certum est quia imposible est! «y sepultado resucitó: es cierto porque es imposible», y su excelso: credo quia absurdum!, escándalo de racionalistas. ¡Cuán lejos de il faut s’abétir, de –Pascal, y de aquel «la razón humana ama el absurdo», de nuestro Donoso Cortés, que debió aprenderlo del gran José de Maistre!
Y buscóse como primera piedra de cimiento la autoridad de la tradición y la revelación de la palabra de Dios, y se llegó hasta aquello del consentimiento unánime. Quod apud multos unum invenitur non est erratum, sed traditum, dijo Tertuliano, y Lamennais añadió, siglos más tarde, que «la certeza, principio de la vida y de la inteligencia… es, si se me permite la expresión, un producto social». Pero aquí como en tantas otras cosas, dio la fórmula suprema aquel gran católico del catolicismo popular y vital, el conde José de Maistre, cuando escribió: «no creo que sea posible mostrar una sola opinión universalmente útil que no sea verdadera». Esta es la fija católica; deducir la verdad de un principio de su bondad o utilidad suprema. ¿Y qué más útil, más soberanamente útil, que no morírsenos nunca el alma? «Como todo sea incierto, o hay que creer a todos o a ninguno», decía Lactancio; pero aquel formidable místico y asceta que fue el beato Enrique Suso, el dominicano, pidióle a la eterna Sabiduría una sola palabra de qué era el amor; y al con’testarle: «Todas las criaturas invocan lo que soy», replicó Suso, el servidor: «Ay, Señor, eso no basta para un alma anhelante.» La fe no se siente segura ni con el consentimiento de los demás, ni con la tradición, ni bajo la autoridad. Busca el apoyo de su enemiga la razón.
Y así se fraguó la teología escolástica, y saliendo de ella su criada, la ancilla theologiae, la filosofía escolástica también, y esta criada salió respondona. La escolástica, magnífica catedral con todos los problemas de mecánica arquitectónica resueltos por los siglos, pero catedral de adobe, llevó poco a poco a eso que llaman teología natural, y no es sino cristianismo despotencializado. Buscóse apoyar hasta donde fuese posible racionalmente los dogmas; mostrar por lo menos que si bien sobrerracionales, no eran contrarracionales, y se les ha puesto un basamento filosófico de filosofía aristotéliconeo-platónica-estoica del siglo xui; que tal es el tomismo, recomendado por León XIII. Y ya no se trata de hacer aceptar el dogma, sino su interpretación filosófica medieval y tomista. No basta creer que al tomar la hostia consagrada se toma el cuerpo y sangre de Nuestro Señor Jesucristo; hay que pasar por todo eso de la transustanciación, y la sustancia separada de los accidentes, rompiendo con toda la concepción racional moderna de la sustancialidad.
Pero para eso está la fe implícita, la fe del carbonero, la de los que, como santa Teresa (Vida, cap. XXV, 2), no quieren aprovecharse de teologías. «Eso no me lo preguntéis a mí que soy ignorante; doctores tiene la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder», como se nos hizo aprender en el Catecismo. Que para eso, entre otras cosas, se instituyó el sacerdocio, para que la Iglesia docente fuese la depositaria, depósito más que río, reservoir instead of river como dijo Brooks, de los secretos teológicos. «La labor del Niceno -dice Harnack (Dogmengeschichte, II, I, cap. VII, 3)- fue un triunfo del sacerdocio sobre la fe del pueblo cristiano. Ya la doctrina del Logos se había hecho ininteligible para los no teólogos. Con la erección de la fórmula nicenocapadocia como confesión fundamental de la Iglesia, se hizo completamente imposible a los legos católicos el adquirir un conocimiento íntimo de la fe cristiana según la norma de la doctrina eclesiástica. Y arraigóse cada vez más la idea de que el cristianismo era la revelación de lo ininteligible.» Y así es en verdad.
Y ¿por qué fue esto? Porque la fe, esto es, la vida, no se sentía ya segura de sí misma. No le bastaba ni el tradicionalismo ni el positivismo teológico de Duns Escoto; quería racionalizarse. Y buscó a poner su fundamento, no ya contra la razón, que es donde está, sino sobre la razón, es decir, en la razón misma. La posición nominalista o positivista o voluntarista de Escoto, la de que la ley y la verdad dependen, más bien que de la esencia, de la libre e inescudriñable voluntad de Dios, acentuando la irracionalidad suprema de la religión, ponía a esta en peligro entre los más de los creyentes dotados de razón adulta y no carboneros. De aquí el triunfo del racionalismo teológico tomista. Y ya no basta creer en la existencia de Dios, sino que cae anatema sobre quien, aun creyendo en ella, no cree que esa su existencia sea por razones demostrables o que hasta hoy nadie con ellas la ha demostrado irrefutablemente. Aunque aquí acaso quepa decir lo de Pohle: «si la salvación eterna dependiera de los axiomas matemáticos, habría que contar con que la más odiosa sofistería humana habríase vuelto ya contra su validez universal con la misma fuerza con que ahora contra Dios, el alma y Cristo».
Y es que el catolicismo oscila entre la mística, que es experiencia íntima del Dios vivo en Cristo, experiencia intransmisible, y cuyo peligro es, por otra parte, absorber en Dios la propia personalidad, lo cual no salva nuestro anhelo vital, y entre el racionalismo a que combate (véase Weizsácker, obra citada), oscila entre ciencia religionizada y religión cientificada. El entusiasmo apocalíptico fue cambiado poco a poco en misticismo neoplatónico, a que la teología hizo arredrar. Temíanse los excesos de la fantasía, que suplanta a la fe creando extravagancias gnósticas. Pero hubo que afirmar un cierto pacto con el gnosticismo y con el racionalismo otro; ni la fantasía ni la razón se dejaban vencer del todo. Y así se hizo la dogmática católica un sistema de contradicciones, mejor o peor concordadas. La Trinidad fue un cierto pacto entre el monoteísmo y el politeísmo y pactaron la humanidad y la divinidad en Cristo, la naturaleza y la gracia, esta y el libre albedrío, este con la presciencia divina, etc. Y es que acaso, como dice Hermann (loco citato), «en cuanto se desarrolla un pensamiento religioso en sus consecuencias lógicas, entra en conflicto con otros que pertenecen igualmente a la vida de la religión». Que es lo que le da al catolicismo su profunda dialéctica vital. Pero ¿a qué costa?
A costa, preciso es decirlo, de oprimir las necesidades mentales de los creyentes en uso de razón adulta. Exígeseles que crean o todo o nada, que acepten la entera totalidad de la dogmática o que se pierda todo mérito si se rechaza la mínima parte de ella. Y así resulta lo que el gran predicador unitario Channing decía, y es que tenemos en Francia y España multitudes que han pasado de rechazar el papismo al absoluto ateísmo, porque «el hecho es que las doctrinas falsas y absurdas, cuando son expuestas, tienen natural tendencia a engendrar escepticismo en los que sin reflexión las reciben, y no hay quienes estén más pronto a creer demasiado (believing too much)». Aquí está, en efecto, el terrible peligro, en creer demasiado. ¡Aunque no!, el terrible peligro está en otra parte, y es en querer creer con la razón y no con la vida.
La solución católica de nuestro problema, de nuestro único problema vital, del problema de la inmortalidad y salvación eterna del alma individual, satisface a la voluntad, y, por lo tanto, a la vida; pero al querer racionalizarla con la teología dogmática, no satisface a la razón. Y esta tiene sus exigencias, tan imperiosas como las de la vida. No sirve querer forzarse a reconocer sobrerracional lo que claramente se nos aparece contrarracional, ni sirve querer hacerse carbonero el que no lo es. La infalibilidad, noción de origen helénico, es en el fondo una categoría racionalista.
Veamos ahora, pues, la solución, o mejor, disolución, racionalista o científica de nuestro problema.
V.-La disolución racional
El gran maestro del fenomenalismo racionalista, David Hume, empieza su ensayo Sobre la inmortalidad del alma con estas definitivas palabras: «Parece difícil probar con la mera luz de la razón la inmortalidad del alma. Los argumentos en favor de ella se derivan comúnmente de tópicos metafísicos, morales o físicos. Pero es en realidad el Evangelio, y sólo el Evangelio, el que ha traído a la luz la vida y la inmortalidad.» Lo que equivale a negar la racionalidad de la creencia de que sea inmortal el alma de cada uno de nosotros.
Kant, que partió de Hume para su crítica, trató de establecer la racionalidad de ese anhelo y de la creencia que este importa, y tal es el verdadero origen, el origen íntimo de su crítica y de la razón práctica y de su imperativo categórico y de su Dios. Mas a pesar de todo ello, queda en pie la afirmación escéptica de Hume, y no hay manera alguna de probar racionalmente la inmortalidad del alma. Hay, en cambio, modos de probar racionalmente su mortalidad.
Sería, no ya excusado, sino hasta ridículo, el que nos extendiésemos aquí en exponer hasta qué punto la conciencia individual humana depende de la organización del cuerpo, cómo va naciendo, poco a poco, según el cerebro recibe las impresiones de fuera, cómo se interrumpe temporalmente, durante el sueño, los desmayos y otros accidentes, y cómo todo nos lleva a conjeturar racionalmente que la muerte trae consigo la pérdida de la conciencia. Y así como antes de nacer no fuimos ni tenemos recuerdo alguno personal de entonces, así después de morir no seremos. Esto es lo racional.
Lo que llamamos alma no es nada más que un término para designar la conciencia individual en su integridad y su persistencia; y que ella cambia, y que lo mismo que se integra se desintegra, es cosa evidente. Para Aristóteles era la forma sustancial del cuerpo, la entelequia, pero no una sustancia. Y más de un moderno la ha llamado un epifenómeno, término absurdo. Basta llamarlo fenómeno.
El racionalismo, y por este entiendo la doctrina que no se atiene sino a la razón, a la verdad objetiva, es forzosamente materialista: y no se escandalicen los idealistas.
Es menester ponerlo todo en claro, y la verdad es que eso que llamamos materialismo no quiere decir para nosotros otra cosa que la doctrina que niega la inmortalidad del alma individual, la persistencia de la conciencia personal después de la muerte.
En otro sentido, cabe decir que como no sabemos más lo que sea la materia que el espíritu, y como eso de la materia no es para nosotros más que una idea, el materialismo es idealismo. De hecho y para nuestro problema -el más vital, el único de veras vital-, lo mismo da decir que todo es materia como que es todo idea, o todo fuerza, o lo que se quiera. Todo sistema monístico se nos aparece siempre materialista. Sólo salvan la inmortalidad del alma los sistemas dualistas, los que enseñan que la conciencia humana es algo sustancialmente distinto y diferente de las demás manifestaciones fenoménicas. Y la razón es naturalmente monista. Porque es obra de la razón comprender y explicar el universo, y para comprenderlo y explicarlo, para nada hace falta el alma como sustancia imperecedera. Para explicarnos y comprender la vida anímica, para la psicología, no es menester la hipótesis del alma. La que en un tiempo llamaban psicología racional, por oposición a la llamada empírica, no es psicología, sino metafísica, y muy turbia, y no racional, sino profundamente irracional o más bien contrarracional.
La doctrina pretendida racional de la sustancialidad del alma y de su espiritualidad, con todo el aparato que la acompaña, no nació sino de que los hombres sentían la necesidad de apoyar en razón su incontrastable anhelo de inmortalidad y la creencia a este subsiguiente. Todas las sofisterías que tienden a probar que el alma es sustancia simple e incorruptible, proceden de ese origen. Es más aún, el concepto mismo de sustancia, tal como lo dejó asentado y definido la escolástica, ese concepto que no resiste la crítica, es un concepto teológico enderezado a apoyar la fe en la inmortalidad del alma.
- James, en la tercera de las conferencias que dedicó al pragmatismo en el Lowel Institute de Boston, en diciembre de 1906 y enero de 1907, y que es lo más débil de toda la obra del insigne pensador norteamericano -algo excesivamente débil-, dice así: «El escolasticismo ha tomado la noción de sustancia del sentido común haciéndola técnica y articulada. Pocas cosas parecerían tener menos consecuencias pragmáticas para nosotros que las sustancias, privados como estamos de todo contacto con ellas. Pero hay un caso en que el escolasticismo ha probado la importancia de la sustancia idea tratándola pragmáticamente. Me refiero a ciertas disputas concernientes al ministerio de la Eucaristía. La sustancia aparecería aquí con un gran valor pragmático. Desde que los accidentes de la hostia no cambian en la consagración y se ha convertido ella, sin embargo, en el cuerpo de Cristo, el cambio no puede ser más que de la sustancia. La sustancia del pan tiene que haberse retirado, sustituyéndola milagrosamente la divina sustancia sin alterarse las propiedades sensibles inmediatas. Pero aun cuando estas no se alteran, ha tenido lugar una tremenda diferencia; no menos sino el que nosotros, los que recibimos el sacramento, nos alimentamos ahora de la sustancia misma de la divinidad. La noción de sustancia irrumpe, pues, en la vida con terrible efecto si admitís que las sustancias pueden separarse de sus accidentes y cambiar estos últimos. Y es esta la única aplicación pragmática de la idea de sustancia de que tenga yo conocimiento, y es obvio que sólo puede ser tratada en serio por los que creen en la presencia real por fundamentos independientes.»
Ahora bien; dejando de lado la cuestión de si en buena teología, y no digo en buena razón, porque todo esto cae fuera de ella, se puede confundir la sustancia del cuerpo -del cuerpo, no del alma- de Cristo con la sustancia misma de la divinidad, es decir, con Dios mismo, parece imposible que un tan ardiente anhelador de la inmortalidad del alma, un hombre como W James, cuya filosofía toda no tiende sino a establecer racionalmente esa creencia, no hubiera echado de ver que la aplicación pragmatica del concepto de sustancia a la doctrina de la transustanciación eucarística no es sino una consecuencia de su aplicación anterior a la doctrina de la inmortalidad del alma. Como en el anterior capítulo expuse, el sacramento de la Eucaristía no es sino el reflejo de la creencia en la inmortalidad; es, para el creyente, la prueba experimental mística de que es inmortal el alma y gozará eternamente de Dios. Y el concepto de sustancia nació, ante todo y sobre todo, del concepto de la sustancialidad del alma, y se afirmó este para apoyar la fe en su persistencia después de separada del cuerpo. Tal es su primera aplicación pragmática y con ella su origen. Y luego hemos trasladado ese concepto a las cosas de fuera. Por sentirme sustancia, es decir, permanente en medio de mis cambios, es por lo que atribuyo sustancialmente a la gente que fuera de mí, en medio de sus cambios, permanece. Del mismo modo que el concepto de fuerza, en cuanto distinto del movimiento, nace de mi sensación de esfuerzo personal al poner en movimiento algo.
Léase con cuidado, en la primera parte de la Summa Theologica de santo Tomás de Aquino, los seis artículos primeros de la cuestión LXXV, en que trata de si el alma humana es cuerpo, de si es algo subsistente, de si lo es también el alma de los brutos, de si el hombre es alma, de si esta se compone de materia y forma, y de si es incorruptible, y dígase luego si todo aquello no está sutilmente enderezado a soportar la creencia de que esa sustancialidad incorruptible le permite recibir de Dios la inmortalidad, pues claro es que como la creó al infundirla en el cuerpo, según santo Tomás, podía al separarla de él aniquilarla. Y como se ha hecho cien veces la crítica de esas pruebas no es cosa de repetirla aquí.
¿Qué razón desprevenida puede concluir el que nuestra alma sea una sustancia del hecho de que la conciencia de nuestra identidad -y esto dentro de muy estrechos y variables límites- persista a través de los cambios de nuestro cuerpo? Tanto valdría hablar del alma sustancial de un barco que sale de un puerto, pierde hoy una tabla que es sustituida por otra de igual forma y tamaño, luego pierde otra pieza y así una a una todas, y vuelve el mismo barco, con igual forma, iguales condiciones marineras, y todos lo reconocen por el mismo. ¿Qué razón desprevenida puede concluir la simplicidad del alma del hecho de que tengamos que juzgar y unificar pensamientos? Ni el pensamiento es uno, sino varios, ni el alma es para la razón nada más que la sucesión de estados de conciencia coordinados entre sí.
Es lo corriente que en los libros de psicología espiritualista, al tratarse de la existencia del alma como sustancia simple y separable del cuerpo, se emplee una fórmula por este estilo: Hay en mí un principio que piensa, quiere y siente… Lo cual implica una petición de principio. Porque no es una verdad inmediata, ni mucho menos, el que haya en mí tal principio; la verdad inmediata es que pienso, quiero y siento yo. Y yo, el yo que piensa, quiere y siente, es inmediatamente mi cuerpo vivo con los estados de conciencia que soporta. Es mi cuerpo vivo el que piensa, quiere y siente. ¿Cómo? Como sea.
Y pasan luego a querer fijar la sustancialidad del alma, hipostasiando los estados de conciencia, y empiezan porque esa sustancia tiene que ser simple, es decir, por oponer, al modo de dualismo cartesiano, el pensamiento a la extensión. Y como ha sido nuestro Balmes uno de los espiritualistas que han dado fuerza más concisa y clara al argumento de la simplicidad del alma, voy a tomarlo de él tal y como lo expone en el capítulo 1 de la Psicología de su Curso de Filosofa Elemental. «El alma humana es simple», dice. Y añade: «Es simple lo que carece de partes, y el alma no las tiene. Supóngase que hay entre ellas las partes, A, B, C; pregunto: ¿Dónde reside el pensamiento? Si sólo en A, están de más B y C; y, por consiguiente, el sujeto simple A será el alma. Si el pensamiento reside en A, B y C, resulta el pensamiento dividido en partes, lo que es absurdo. ¿Qué serán una percepción, una comparación, un juicio, un raciocinio, distribuidos en tres sujetos?» Más evidente petición de principio no cabe. Empieza por darse como evidente que el todo, como todo, no puede juzgar. Prosigue Balmes: «La unidad de conciencia se opone a la división del alma; cuando pensamos, hay un sujeto que sabe todo lo que piensa, y esto es imposible atribuyéndole partes. Del pensamiento que está en la A, nada sabrán B ni C, y recíprocamente; luego no habrá una conciencia de todo el pensamiento; cada parte tendrá su conciencia especial, y dentro de nosotros habrá tantos seres pensantes cuantas sean las partes.» Sigue la petición de principio; supónese, porque sí, sin prueba alguna, que un todo como todo no puede percibir unitariamente. Y luego, Balmes pasa a preguntar si esas partes A, B, C, son simples o compuestas y repite el argumento hasta venir a parar a que el sujeto pensante tiene que ser una parte que no sea todo, esto es, simple. El argumento se basa, como se ve, en la unidad de apercepcion y de juicio. Y luego trata de refutar el supuesto de apelar a una comunicación de las partes entre sí.
Balmes, y con él los espiritualistas a priori que tratan de racionalizar la fe en la inmortalidad del alma, dejan de lado la única explicación racional: la de que la apercepción y el juicio son una resultante, la de que son las percepciones o las ideas mismas componentes las que se concuerdan. Empiezan por suponer algo fuera y distinto de los estados de conciencia que no es el cuerpo vivo que los soporta, algo que no soy yo, sino que está en mí.
El alma es simple, dicen otros, porque se vuelve sobre sí toda entera. No, el estado de conciencia A, en que pienso en mi anterior estado de conciencia B, no es este mismo. O si pienso en mi alma, pienso en una idea distinta del acto en que pienso en ella. Pensar que se piensa, nada más, no es pensar.
El alma es el principio de la vida. Sí; también se ha ideado la categoría de fuerza o de energía como principio del movimiento. Pero esos son conceptos, no fenómenos, no realidades externas. El principio del movimiento, ¿se mueve? Y sólo tiene realidad externa lo que se mueve. ¿El principio de la vida vive? Con razón escribía Hume: «Jamás me encuentro con esta idea de mí mismo, sólo me observo deseando u obrando o sintiendo algo.» La idea de algo individual, de este tintero que tengo delante, de ese caballo que está a la puerta de casa, de ellos dos y no de otros cualesquiera individuos de su clase, es el hecho, el fenómeno mismo. La idea de mí mismo soy yo. Todos los esfuerzos para sustantivar la conciencia, haciéndola independiente de la extensión -recuérdese que Descartes oponía el pensamiento a la extensión-, no son sino sofísticas argucias para asentar la racionalidad de la fe en que el alma es inmortal. Se quiere dar valor de realidad objetiva a lo que no la tiene, a aquello cuya realidad no está sino en el pensamiento. Y la inmortalidad que apetecemos es una inmortalidad fenoménica, es una continuación de esta vida.
La unidad de la conciencia no es para la psicología científica -la única racional- sino una unidad fenoménica. Nadie puede decir que sea una unidad sustancial. Es más aún, nadie puede decir que sea una sustancia. Porque la noción de sustancia es una categoría no fenoménica. Es el número y entra, en rigor, en lo inconocible. Es decir, según se le aplique. Pero en su aplicación trascendente es algo en realidad inconocible y en rigor irracional. Es el concepto mismo de sustancia lo que una razón desprevenida reduce a un uso que está muy lejos de aquella su aplicación pragmática a que James se refería.
Y no salva esta aplicación el tomarla idealísticamente, según el principio berkeleyano de que ser es percibido, esse est percipi. Decir que todo es idea o decir que todo es espíritu, es lo mismo que decir que todo es materia o que todo es fuerza, pues si siendo todo bien o todo espíritu, este diamante es idea o espíritu, lo mismo que mi conciencia; no se ve por qué no ha de persistir eternamente el diamante, si mi conciencia, por ser idea o espíritu, persiste siempre.
Jorge Berkeley, obispo anglicano de Cloyne y hermano en espíritu del también obispo anglicano José Butler, quería salvar como este la fe en la inmortalidad del alma. Desde las primeras palabras del Prefacio de su Tratado referente a los principios del conocimiento humano (A Treatise concerning the Principles of human Knowledge), nos dice que este tratado parece útil, especialmente para los tocados de escepticismo o que necesitan una demostración de la existencia e inmaterialidad de Dios y de la inmortalidad natural del alma. En el capítulo CXL establece que tenemos una idea o más bien noción del espíritu, conociendo otros espíritus por medio de los nuestros, de lo cual afirma redondamente, en el párrafo siguiente, que se sigue la natural inmortalidad del alma. Y aquí entra en una serie de confusiones basadas en la ambigüedad que al término noción da. Y es después de haber establecido casi como per saltum la inmortalidad del alma porque esta no es pasiva, como los cuerpos, cuando pasa en el capítulo CXLVII a decirnos que la existencia de Dios es más evidente que la del hombre. ¡Y decir que hay quien, a pesar de esto, duda de ella!
Complicábase la cuestión porque se hacía de la conciencia una propiedad del alma, que era algo más que ella, es decir, una forma sustancial del cuerpo, originadora de las funciones orgánicas todas de este. El alma no
sólo piensa, siente y quiere, sino mueve al cuerpo y origina sus funciones vitales; en el alma humana se unen las funciones vegetativas, animal y racional. Tal es la doctrina. Pero el alma separada del cuerpo no puede tener ya funciones vegetativas y animales.
Para la razón, en fin, un conjunto de verdaderas confusiones.
A partir del Renacimiento y la restitución del pensamiento puramente racional y emancipado de toda teología, la doctrina de la inmortalidad del alma se estableció con Alejandro Afrodisiense, Pedro Pomponazzi y otros. Y en rigor, poco o nada puede agregarse a cuanto Pomponazzi dejó escrito en su Tractatus de inmortalitate animae. Esa es la razón y es inútil darle vueltas.
No han faltado, sin embargo, quienes hayan tratado de apoyar empíricamente la fe en la inmortalidad del alma, y ahí está la obra de Frederic W. H. Myers sobre la personalidad humana y su sobrevivencia a la muerte corporal: Human personality and its survival of bodily death. Nadie se ha acercado con más ansia que yo a los dos gruesos volúmenes de esta obra, en que el que fue alma de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas -Society for Psychical Research- ha resumido el formidable material de datos, sobre todo género de corazonadas, apariciones de muertos, fenómenos de sueño, telepatía, hipnotismo, automatismo sensorial, éxtasis y todo lo que constituye el arsenal espiritista. Entré en su lectura, no sólo sin la prevención de antemano que a tales investigaciones guardan los hombres de ciencia, sino hasta prevenido favorablemente, como quien va a buscar confirmación a sus más íntimos anhelos; pero por esto la decepción fue mayor. A pesar del aparato de crítica, todo eso en nada se diferencia de las milagrerías medievales. Hay en el fondo un error de método, de lógica.
Y si la creencia en la inmortalidad del alma no ha podido hallar comprobación empírica racional, tampoco le satisface el panteísmo. Decir que todo es Dios, y que al morir volvemos a Dios, mejor dicho seguimos en Él, nada vale a nuestro anhelo; pues si es así, antes de nacer, en Dios estábamos, y si volvemos al morir adonde antes de nacer estábamos, el alma humana, la conciencia individual, es perecedera. Y como sabemos muy bien que Dios, el Dios personal y consciente del monoteísmo cristiano, no es sino el productor, y sobre todo el garantizador de nuestra inmortalidad, de aquí que se dice, y se dice muy bien, que el panteísmo no es sino un ateísmo disfrazado. Y yo creo que sin disfrazar. Y tenían razón los que llamaron ateo a Spinoza, cuyo panteísmo es el más lógico, el más racional. Ni salva el anhelo de inmortalidad, sino que lo disuelve y hunde, el agnosticismo o doctrina de lo inconocible, que cuando ha querido dejar a salvo los sentimientos religiosos ha procedido siempre con la más refinada hipocresía. Toda la primera parte, y sobre todo su capítulo V, el titulado «Reconciliación» -entre la razón y la fe, o la religión y la ciencia se entiende- de los Primeros principios de Spencer es un modelo, a la vez que de superficialidad filosófica y de insinceridad religiosa, del más refinado canto británico. Lo inconocible, si es algo más que lo meramente desconocido hasta hoy, no es sino un concepto puramente negativo, un concepto de límite. Y sobre eso no se edifica sentimiento alguno.
La ciencia de la religión, por otra parte, de la religión como fenómeno psíquico individual y social sin entrar en la validez objetiva trascendente de las afirmaciones religiosas, es una ciencia que, al explicar el origen de la fe en que el alma es algo que puede vivir separado del cuerpo, ha destruido la racionalidad de esta creencia. Por más que el hombre religioso repita con Schleiermacher: «la cien-
cia no puede enseñarte nada, aprenda ella de ti», por dentro le queda otra.
Por cualquier lado que la cosa se mire, siempre resulta que la razón se pone enfrente de nuestro anhelo de inmortalidad personal, y nos le contradice. Y es que en rigor la razón es enemiga de la vida.
Es una cosa terrible la inteligencia. Tiende a la muerte como a la estabilidad la memoria. Lo vivo, lo que es absolutamente inestable, lo absolutamente individual, es, en rigor, ininteligible. La lógica tira a reducirlo todo a entidades y a género, a que no tenga cada representación más que un solo y mismo contenido en cualquier lugar, tiempo o relación en que se nos ocurra. Y no hay nada que sea lo mismo en los momentos sucesivos de su ser. Mi idea de Dios es distinta cada vez que la concibo. La identidad, que es la muerte, es la aspiración del intelecto. La mente busca lo muerto, pues lo vivo se le escapa; quiere cuajar en témpanos la corriente fugitiva, quiere fijarla. Para analizar un cuerpo, hay que menguarlo o destruirlo. Para comprender algo hay que matarlo, enrigidecerlo en la mente. La ciencia es un cementerio de ideas muertas, aunque de ellas salga vida. También los gusanos se alimentan de cadáveres. Mis propios pensamientos, tumultuosos y agitados en los senos de mi mente, desgajados de su raíz cordial, vertidos a este papel y fijados en él en formas inalterables, son ya cadáveres de pensamientos. ¿Cómo, pues, va a abrirse la razón a la revelación de la vida? Es un trágico combate, es el fondo de la tragedia, el combate de la vida con la razón. ¿Y la verdad? ¿Se vive o se comprende?
No hay sino leer el terrible Parménides de Platón, y llegar a su conclusión trágica de que «el uno existe y no existe, y él y todo lo otro existen y no existen, aparecen y no aparecen en relación a sí mismos, y unos a otros».
Todo lo vital es irracional, y todo lo racional es antivital, porque la razón es esencialmente escéptica.
Lo racional, en efecto, no es sino lo relacional; la razón se limita a relacionar elementos irracionales. Las matemáticas son la única ciencia perfecta en cuanto suman, restan, multiplican y dividen números, pero no cosas reales y de bulto; en cuanto es la más formal de las ciencias. ¿Quién es capaz de extraer la raíz cúbica de este fresno?
Y, sin embargo, necesitamos de la lógica, de este poder terrible, para transmitir pensamientos y percepciones y hasta para pensar y percibir, porque pensamos con palabras, percibimos con formas. Pensar es hablar uno consigo mismo, y el habla es social, y sociales son el pensamiento y la lógica. Pero ¿no tienen acaso un contenido, una materia individual, intransmisible e intraductible? ¿Y no está aquí su fuerza?
Lo que hay es que el hombre, prisionero de la lógica, sin la cual no piensa, ha querido siempre ponerla al servicio de sus anhelos, y sobre todo del fundamental anhelo. Se quiso tener siempre a la lógica, y más en la Edad Media, al servicio de la teología y de la jurisprudencia, que partían ambas de lo establecido por la autoridad. La lógica no se propuso hasta muy tarde el problema del conocimiento, el de la validez de ella misma, el examen de los fundamentos metalogicos.
«La teología occidental -escribe Stanley- es esencialmente lógica en su forma y se basa en la filosofía. El teólogo latino sucedió al abogado romano; el teólogo oriental al sofista griego».
Y todas las elucubraciones pretendidas racionales o lógicas en apoyo de nuestra hambre de inmortalidad, no son sino abogacía y sofistería.
Lo propio y característico de la abogacía, en efecto, es poner la lógica al servicio de una tesis que hay que defender, mientras el método, rigurosamente científico, parte de los hechos, de los datos que la realidad nos ofrece para llegar o no llegar a la conclusión. Lo importante es plantear bien el problema, y de aquí que el progreso consiste, no pocas veces, en deshacer lo hecho. La abogacía supone siempre una petición de principios, y sus argumentos todos son ad probandum. Y la teología supuesta racional no es sino abogacía.
La teología parte del dogma, y dogma, Sóypa en su sentido primitivo y más directo, significa decreto, algo como el latín placitum, lo que ha parecido que debe ser ley a la autoridad legislativa. De este concepto jurídico parte la teología. Para el teólogo, como para el abogado, el dogma, la ley es algo dado, un punto de partida que no se discute sino en cuanto a su aplicación y a su más recto sentido. Y de aquí que el espíritu teológico o abogadesco sea en su principio dogmático, mientras el espíritu estrictamente científico, puramente racional, es escéptico, 6x–zaixós esto es, investigativo. Y añado en su principio, porque el otro sentido del término escepticismo, el que tiene hoy más corrientemente, el de un sistema de duda, de recelo y de incertidumbre, ha nacido del empleo teológico o abogadesco de la razón, del abuso del dogmatismo. El querer aplicar la ley de autoridad, el placitum, el dogma, a distintas y a las veces contrapuestas necesidades prácticas, es lo que ha engendrado el escepticismo de duda. Es la abogacía, o lo que es igual, la teología, la que enseña a desconfiar de la razón, y no la verdadera ciencia, la ciencia investigativa, escéptica en el sentido primitivo y directo de este término, que no camina a una solución ya prevista ni procede sino a enseñar una hipótesis.
Tomad la Summa Theologica, de santo Tomás, el clásico monumento de la teología -esto es, de la abogacía- católica, y abridla por dondequiera. Lo primero la tesis: utrum… si tal cosa es así o de otro modo; en seguida las objeciones: sed contra est… o respondeo dicendum… Pura abogacía. Y en el fondo de una gran parte, acaso de la mayoría de sus argumentos hallaréis una falacia lógica que puede expresarse more scholastico con este silogismo: Yo no comprendo este hecho sino dándole esta explicación; es así que tengo que comprenderlo, luego esta tiene que ser su explicación. O me quedo sin comprenderlo. La verdadera ciencia enseña, ante todo, a dudar y a ignorar; la abogacía ni duda ni cree que ignora. Necesita de una solución.
A este estado de ánimo en que se supone, más o menos a conciencia, que tenemos que conocer una solución, acompaña aquello de las funestas consecuencias. Coged cualquier libro apologético, es decir, de teología abogadesca, y veréis con qué frecuencia os econtrareis con epígrafes que dicen: «Funestas consecuencias de esta doctrina.» Y las consecuencias funestas de una doctrina, probarán, a lo sumo, que esta doctrina es funesta, pero no que es falsa, porque falta probar que lo verdadero sea lo que más conviene. La identificación de la verdad y el bien no es más que un piadoso deseo. A. Vinet, en sus Études sur Blaise Pascal, dice: «De las dos necesidades que trabajan sin cesar a la naturaleza humana, la de la felicidad no es sólo la más universalmente sentida y más constantemente experimentada, sino que es también la más imperiosa. Y esta necesidad no es sólo sensitiva; es intelectual. No sólo para el alma, sino también para el espíritu, es una necesidad la dicha. La dicha forma parte de la verdad.» Esta proposición última: le bonheur fait partie de la vérité, es una proposición profundamente abogadesca, pero no científica ni de razón pura. Mejor sería decir que la verdad forma parte de la dicha en un sentido tertulianesco, de credo quia absurdum, que en rigor quiere decir: credo quia consolans, creo porque es cosa que me consuela.
No, para la razón, la verdad es lo que se puede demostrar que es, que existe, consuélenos o no. Y la razón no es ciertamente una facultad consoladora. Aquel terrible poeta latino, Lucrecio, bajo cuya aparente serenidad y ataraxia epicúrea tanta desesperación se cela, decía que la piedad consiste en poder contemplarlo todo con el alma serena, pacata posse mente omnia tueri. Y fue este Lucrecio el mismo que escribió que la religión puede inducirnos a tantos males: tantum religio potuit suadere malorum. Y es que la religión, y sobre todo la cristiana más tarde, fue, como dice el Apóstol, un escándalo para los judíos y una locura para los intelectuales. Tácito llamó a la religión cristiana, a la de la inmortalidad del alma, perniciosa superstición, exitialis superstitio, afirmando que envolvía un odio al género humano, odium generis humani.
Hablando de la época de estos hombres, de la época más genuinamente racionalista, escribía Flaubert a madame Roger de Genettes estas preñadas palabras: «Tiene usted razón; hay que hablar con respeto de Lucrecio; no le veo comparable sino a Byron, y Byron no tiene ni su gravedad ni la sinceridad de su tristeza. La melancolía antigua me parece más profunda que la de los modernos, que sobrentienden todos más o menos la inmortalidad de más allá del agujero negro. Pero para los antiguos este agujero negro era el infinito mismo; sus ensueños se dibujan y pasan sobre un fondo de ébano inmutable. No existiendo ya los dioses, y no existiendo todavía Cristo, hubo, desde Cicerón a Marco Aurelio, un momento único en que el hombre estuvo solo. En ninguna parte encuentro esta grandeza; pero lo que hace a Lucrecio intolerable es su física, que da como positiva. Si es débil, es por no haber dudado bastante, ha querido explicar, ¡concluir!».
Sí, Lucrecio quiso concluir, solucionar y, lo que es peor, quiso hallar en la razón consuelo. Porque hay también una abogacía antiteológica y un odium antitheologicum.
Muchos, muchísimos hombres de ciencia, la mayoría de los que se llaman a sí mismos racionalistas, lo padecen. El racionalista se conduce racionalmente, esto es, está en su papel mientras se limita a negar que la razón satisfaga a nuestra hambre vital de inmortalidad; pero, pronto poseído de la rabia de no poder creer, cae en la irritación del odium antitheologicum, y dice con los fariseos: «Estos vulgares que no saben la ley, son malditos.» Hay mucho de verdad en aquellas palabras de Soloviev: «Presiento la proximidad de tiempos en que los cristianos se reúnan de nuevo en las catacumbas porque se persiga la fe, acaso de una manera menos brutal que en la época de Nerón, pero con un rigor no menos refinado, por la mentira, la burla y todas las hipocresías.»
El odio antiteológico, la rabia cientificista -no digo científica- contra la fe en otra vida, es evidente. Tomad no a los más serenos investigadores científicos, los que saben dudar, sino a los fanáticos del racionalismo, y ved con qué grosera brutalidad hablan de la fe. A Vogt le parecía probable que los apóstoles ofreciesen en la estructura del cráneo marcados caracteres simianos; de las groserías de Haeckel, este supremo incomprensivo, no hay que hablar; tampoco de las de Büchner; Virchov mismo no se ve libre de ellas. Y otros lo hacen más sutilmente. Hay gentes que parece como si no se limitasen a creer que haya otra vida, o mejor dicho, a creer que no la hay, sino que les molesta y duele que otros crean en ella, o hasta que quieran que la haya. Y esta posición es despreciable así como es digna de respeto la de aquel que, empeñándose en creer que la hay, porque la necesita, no logra creerlo. Pero de este nobilísimo, y el más profundo, y el más humano, y el más fecundo estado de ánimo, el de la desesperación, hablaremos más adelante.
Y los racionalistas que no caen en la rabia antiteológica se empeñan en convencer al hombre que hay motivos para vivir y hay consuelo de haber nacido, aunque haya de llegar un tiempo, al cabo de más o menos, decenas, centenas o millones de siglos, en que toda conciencia humana haya desaparecido. Y estos motivos de vivir y obrar, esto que algunos llaman humanismo, son la maravilla de la oquedad afectiva y emocional del racionalismo y de su estupenda hipocresía, empeñada en sacrificar la sinceridad a la veracidad, y en no confesar que la razón es una potencia desconsoladora y disolvente.
¿He de volver a repetir lo que ya he dicho sobre todo eso de fraguar cultura, de progresar, de realizar el bien, la verdad y la belleza, de traer la justicia a la tierra, de hacer mejor la vida para los que nos sucedan, de servir a no sé qué destino, sin preocuparnos del fin último de cada uno de nosotros? ¿He de volver a hablaros de la suprema vaciedad de la cultura, de la ciencia, del arte, del bien, de la verdad, de la belleza, de la justicia… de todas estas hermosas concepciones, si al fin y al cabo dentro de cuatro días o dentro de cuatro millones de siglos -que para el caso es igual-, no ha de existir conciencia humana que reciba la cultura, la ciencia, el arte, el bien, la verdad, la belleza, la justicia, y todo lo demás así?
Muchas y muy variadas son las invenciones racionalistas -más o menos racionales- con que desde los tiempos de epicúreos y estoicos se ha tratado de buscar en la verdad racional consuelo y de convencer a los hombres, aunque los que de ello trataron no estuviesen en sí mismos convencidos de que hay motivos de obrar y alicientes de vivir, aun estando la conciencia humana destinada a desaparecer un día.
La posición epicúrea, cuya forma extrema y más grosera es la de «comamos y bebamos, que mañana moriremos», o el carpe diem horaciano, que podría traducirse por «vive al día», no es, en el fondo, distinta de la posición estoica con su «cumple con lo que la conciencia moral te dicte, y que sea después lo que fuere». Ambas posiciones tienen una base común, y lo mismo es el placer por el placer mismo que el deber por el mismo deber.
El más lógico y consecuente de los ateos, quiero decir de los que niegan la persistencia en tiempo futuro indefinido de la conciencia individual, y el más piadoso a la vez de ellos, Spinoza, dedicó la quinta y última parte de su Ética a dilucidar la vía que conduce a la libertad y a fijar el concepto de la felicidad. ¡El concepto! ¡El concepto y no el sentimiento! Para Spinoza, que era un terrible intelectualista, la felicidad, la beatitudo, es un concepto, y el amor a Dios un amor intelectual. Después de establecer en la proposición 21 de esta parte quinta que «la mente no puede imaginarse nada ni acordarse de las cosas pasadas, sino mientras dura el cuerpo» -lo que equivale a negar la inmortalidad del alma, pues un alma que separada del cuerpo en que vivió no se acuerda ya de su pasado, ni es inmortal ni es alma- procede a decirnos en la proposición 23 que la «mente humana no puede destruirse en absoluto con el cuerpo, sino que queda algo de ella, que es eterno», y esta eternidad de la mente es cierto modo de pensar. Mas no os dejéis engañar; no hay tal eternidad de la mente individual. Todo es sub aeternitatis specie, es decir, un puro engaño. Nada más triste, nada más desolador, nada más antivital que esta felicidad, esa beatitudo spinoziana, que consiste en el amor intelectual a Dios, el cual no es sino el amor mismo de Dios, el amor con que Dios se ama a sí mismo (prop. 36). Nuestra felicidad, es decir, nuestra libertad, consiste en el constante y eterno amor de Dios a los hombres. Así dice el escolio de esta proposición 36. Y todo para concluir en la proposición final de toda la Ética, en su coronamiento, con aquello de que la felicidad no es el premio de la virtud, sino la virtud misma. ¡Lo de todos! O dicho en plata: que de Dios salimos y a Dios volvemos; lo que, traducido al lenguaje vital, sentimental, concreto, quiere decir que mi – conciencia personal brotó de la nada, de mi inconsciencia, y a la nada volverá.
Y esa voz tristísima y desoladora de Spinoza es la voz misma de la razón. Y la libertad de que nos habla es una libertad terrible. Y contra Spinoza y su doctrina de la felicidad no cabe sino un argumento incontestable: el argumento ad hominem. ¿Fue feliz él, Baruc Spinoza, mientras para acallar su íntima infelicidad disertaba sobre la felicidad misma? ¿Fue él libre?
En el escolio a la proposición 41 de esta misma última y más trágica parte de esa formidable tragedia de su Ética, nos habla el pobre judío desesperado de Amsterdam, de la persuasión común del vulgo sobre la vida eterna. Oigámosle: «Parece que creen que la piedad y la religión y todo lo que se refiere a la fortaleza de ánimo, son cargas que hay que deponer después de la muerte, y esperan recibir el precio de la servidumbre, no de la piedad y la religión. Y no sólo por esta esperanza, sino también, y más principalmente, por el miedo de ser castigados con terribles suplicios después de la muerte, se mueven a vivir conforme a la prescripción de la ley divina en cuanto les lleva su debilidad y su ánimo impotente; y si no fuese por esta esperanza y este miedo, y creyeran, por el contrario, que las almas mueren con los cuerpos, ni les quedara el vivir más tiempo sino miserables bajo el peso de la piedad volverían a su índole, prefiriendo acomodarlo todo a su gusto y entregarse a la fortuna más que a sí mismos. Lo cual no parece menos absurdo que si uno, por no creer poder alimentar a su cuerpo con buenos alimentos para siempre prefiriese saturarse de venenos mortíferos, o porque ve que el alma no es eterna e inmortal, prefiera ser sin alma (amens) y vivir sin razón; todo lo cual es tan absurdo que apenas merece ser refutado (quae adeo absurda sunt, ut vix recenseri mereantur). »
Cuando se dice de algo que no merece siquiera refutación, tenedlo por seguro, o es una insigne necedad, y en este caso ni eso hay que decir de ella, o es algo formidable, es la clave misma del problema. Y así es en este caso. Porque sí, pobre judío portugués desterrado de Holanda, sí, que quien se convenza, sin rastro de duda, sin el más leve resquicio de incertidumbre salvadora, de que su alma no es inmortal, prefiera ser sin alma, amens, o irracional, o idiota, prefiera no haber nacido, no tiene nada, absolutamente nada de absurdo. Él, pobre judío intelectualista definidor del amor intelectual y de la felicidad, ¿fue feliz? Porque este y no otro es el problema. «¿De qué te sirve saber definir la compunción, si no la sientes?», dice Kempis. Y, ¿de qué te sirve meterte a definir la felicidad si no logra uno con ello ser feliz? Aquí encaja aquel terrible cuento de Diderot sobre el eunuco que, para mejor poder escoger esclavas con destino al harén del sultán, su dueño, quiso recibir lecciones de estética de un marsellés. A la primera lección, fisiológica, brutal y carnalmente fisiológica, exclamó el eunuco compungido: «¡Está visto que yo nunca sabré estética!» Y así es; ni los eunucos sabrán nunca estética aplicada a la selección de mujeres hermosas, ni los puros racionalistas sabrán ética nunca, ni llegarán a definir la felicidad, que es una cosa que se vive y se siente, y no una cosa que se razona y se define.
Y ahí tenemos otro racionalista, este no ya resignado y triste, como Spinoza, sino rebelde, y fingiéndose hipócritamente alegre, cuando era no menos desesperado que el otro; ahí tenéis a Nietzsche, que inventó matemáticamente (!!!) aquel remedio de la inmortalidad del alma que se llama la vuelta eterna, y que es la más formidable tragicomedia o comitragedia. Siendo el número de átomos o primeros elementos irreductibles finitos, en el universo eterno tiene que volver alguna vez a darse una combinación como la actual, y por lo tanto, tiene que repetirse un número eterno de veces lo que ahora pasa. Claro está, y así como volveré a vivir la vida que estoy viviendo, la he vivido ya infinitas veces, porque hay una eternidad hacia el pasado, a parte ante, como la habrá en el porvenir, a parte post. Pero se da el triste caso de que yo no me acuerdo de ninguna de mis existencias anteriores, ni es posible que me acuerde de ellas, pues dos cosas absoluta y totalmente idénticas no son sino una sola. En vez de suponer que vivimos en un universo finito, de un número finito de primeros elementos componentes irreductibles, suponer que vivamos en un universo infinito, sin límite en el espacio -la cual infinitud concreta no es menos inconcebible que la eternidad concreta, en el tiempo-, y entonces resultará que este nuestro sistema, el de la Vía Láctea, se repite infinitas veces en el infinito del espacio, y que estoy yo viviendo infinitas vidas, todas exactamente idénticas. Una broma, como veis, pero no menos cómica, es decir, no menos trágica que la de Nietzsche, la del león que se ríe. ¿Y de qué se ríe el león? Yo creo que de rabia, porque no acaba de consolarle eso de que ha sido ya el mismo león antes y que volverá a serlo.
Pero es que tanto Spinoza como Nietzsche eran, sí, racionalistas, cada uno de ellos a su modo; pero no eran eunucos espirituales; tenían corazón, sentimiento y, sobre todo, hambre, un hambre loca de eternidad, de inmortalidad. El eunuco corporal no siente la necesidad de reproducirse carnalmente, en cuerpo, y el eunuco espiritual tampoco siente el hambre de perpetuarse.
Cierto es que hay quienes aseguran que con la razón les basta, y nos aconsejan desistamos de querer penetrar en lo impenetrable. Mas de estos que dicen no necesitar de fe alguna en vida personal eterna para encontrar alicientes de vida y móviles de acción, no sé qué pensar. También un ciego de nacimiento puede asegurarnos que no siente gran deseo de gozar del mundo de la visión, ni mucha angustia por no haberlo gozado, y hay que creerlo, pues de lo totalmente desconocido no cabe anhelo por aquello de nihil volitum quin praecognitum; no cabe querer sino lo de antes conocido; pero el que alguna vez en su vida o en sus mocedades o temporalmente ha llegado a abrigar la fe en la inmortalidad del alma, no puede persuadirme a creer que se aquiete sin ella. Y en este respecto apenas cabe entre nosotros la ceguera de nacimiento, como no sea por una extraña aberración. Que aberración y no otra cosa es el hombre mera y exclusivamente racional.
Más sinceros, mucho más sinceros son los que dicen: «De eso no se debe hablar, que es perder el tiempo y enervar la voluntad; cumplamos aquí nuestro deber, y sea luego lo que fuere»; pero esta sinceridad oculta una más profunda insinceridad. ¿Es que acaso con decir: «De eso no se debe hablar», se consigue que uno no piense en ello? ¿Que se enerva la voluntad?… ¿Y qué? ¿Que nos incapacita para una acción humana? ¿Y qué? Es muy cómodo decirle al que tiene una enfermedad mortal, que le condena a corta vida y lo sabe, que no piense en ello.
Méglio operando obliare, senza indagarlo,
questo enorme mistero de l’universo!
«Mejor obrando olvidar, sin indagarlo, este enorme misterio del universo», escribió Carducci en su Idilio maremmano, el mismo Carducci que al final de su obra Sobre el Monte Mario nos habló de que la Tierra, madre del alma fugitiva, ha de llevar en torno al Sol gloria y dolor
hasta que bajo el Ecuador rendida,
a las llamadas del calor que huye,
la ajada prole una mujer tan sólo
tenga y un hombre,
que erguidos entre trozos de montañas,
en muertos bosques, lívidos, con ojos
vítreos te vean sobre inmenso cielo,
¡oh, sol, ponerte!.
¿Pero es posible trabajar en algo serio y duradero, olvidando el enorme misterio del universo y sin inquirirlo? ¿Es posible contemplarlo todo con alma serena, según la piedad lucreciana, pensando que un día no se ha de reflejar eso todo en conciencia humana alguna?
«¿Sois felices?», pregunta Caín en el poema byroniano a Lucifer, príncipe de los intelectuales, y este le responde: «Somos poderosos»; y Caín replica: «¿Sois felices?», y entonces el gran Intelectual le dice: «No; ¿lo eres tú?» Y más adelante este mismo Luzbel dice a Adah, hermana y mujer de Caín: «Escoge entre el Amor y la Ciencia, pues no hay otra elección.» Y en este mismo estupendo poema, al decir Caín que el árbol de la ciencia del bien y del mal era un árbol mentiroso, porque «no sabemos nada, y su prometida ciencia fue al precio de la muerte», Luzbel le replica: «Puede ser que la muerte conduzca al más alto conocimiento. Es decir, a la nada.»
En todos estos pasajes donde he traducido ciencia, dice lord Byron Knowledge, conocimiento; el francés science y el alemán Wissenschaft al que muchos enfrentan la wisdom -sagesse francesa y Weischeit alemana- la sabiduría. «La ciencia llega, pero la sabiduría se retarda, y trae un pecho cargado, lleno de triste experiencia, avanzando hacia la quietud de su descanso.»
Knowledge comes, but wisdom lingers, and he bears a ladem, breast. Full of sad experience, moving toward the stillness of his rest,
dice otro lord, Tennyson, en su Locksley Hall. ¿Y qué es esta sabiduría, que hay que ir a buscarla principalmente en los poetas, dejando la ciencia? Está bien que se diga, con Mattew Arnold -en su prólogo a los poemas de Wordsworth-, que la poesía es la realidad, y la filosofía
la ilusión; la razón es siempre la razón, y la realidad la realidad, lo que se puede probar que existe fuera de nosotros, consuélenos o desespérenos.
No sé por qué tanta gente se escandalizó o hizo que se escandalizaba cuando Brunetiére volvió a proclamar la bancarrota de la ciencia. Porque la ciencia, en cuanto sustitutiva de la religión, y la razón en cuanto sustitutiva de la fe, han fracasado siempre. La ciencia podrá satisfacer, y de hecho satisface en una medida creciente, nuestras crecientes necesidades lógicas o mentales, nuestro anhelo de saber y conocer la verdad, pero la ciencia no satisface nuestras necesidades afectivas y volitivas, nuestra hambre de inmortalidad, y lejos de satisfacerla, contradícela. La verdad racional y la vida están en contraposición. ¿Y hay acaso otra verdad que la verdad racional?
Debe quedar, pues, sentado que la razón, la razón humana, dentro de sus límites no sólo no prueba racionalmente que el alma sea inmortal y que la conciencia humana haya de ser en la serie de los tiempos venideros indestructible, sino que prueba más bien, dentro de sus límites, repito, que la conciencia individual no puede persistir después de la muerte del organismo corporal de que depende. Y esos límites, dentro de los cuales digo que la razón humana prueba esto, son los límites de la racionalidad, de lo que conocemos comprobadamente. Fuera de ellos está lo irracional, que es lo mismo que se llame sobrerracional que infrarracional o contrarracional; fuera de ellos está el absurdo de Tertuliano, el imposible del certum est, quia impossibile est. Y este absurdo no puede apoyarse sino en la más absoluta incertidumbre.
La disolución racional termina en disolver la razón misma, en el más absoluto escepticismo, en el fenomenalismo de Hume o en el contingencialismo absoluto de Stuart Mill, este el más consecuente y lógico de los positivistas. El triunfo supremo de la razón, facultad analítica, esto es, destructiva y disolvente, es poner en duda su propia validez. Cuando hay una úlcera en el estómago acaba este por digerirse a sí mismo. Y la razón acaba por destruir la validez inmediata y absoluta del concepto de verdad y del concepto de necesidad. Ambos conceptos son relativos; ni hay verdad ni hay necesidad absoluta. Llamamos verdadero a un concepto que concuerda con el sistema general de nuestros conceptos todos; verdadera a una percepción que no contradice al sistema de nuestras percepciones; verdad es coherencia. Y en cuanto al sistema todo, al conjunto, como no hay fuera de él nada para nosotros conocido, no cabe decir que sea o no verdadero. El universo es imaginable que sea en sí, fuera de nosotros, muy de otro modo que como a nosotros se nos aparece, aunque esta sea una suposición que carezca de todo sentido racional. Y en cuanto a la necesidad, ¿la hay absoluta? Necesario no es sino lo que es y en cuanto es, pues en otro sentido más trascendental, ¿qué necesidad absoluta, lógica, independiente del hecho de que el universo existe, hay de que haya universo ni cosa alguna?
El absoluto relativismo, que no es ni más ni menos que el escepticismo, en el sentido más moderno de esta denominación, es el triunfo supremo de la razón raciocinante.
Ni el sentimiento logra hacer del consuelo verdad, ni la razón logra hacer de la verdad consuelo; pero esta segunda, la razón, procediendo sobre la verdad misma, sobre el concepto mismo de realidad, logra hundirse en un profundo escepticismo. Y en este abismo encuéntrase el escepticismo racional con la desesperación sentimental, y de este encuentro es de donde sale una base -¡terrible base!- de consuelo. Vamos a verlo.
VI.-En el fondo del abismo
Paree unicae spei totius orbis.
(TERTULLIANUS, Adversus Marcionem, 5.)
Ni, pues, el anhelo vital de inmortalidad humana halla confirmación racional, ni tampoco la razón nos da aliciente y consuelo de vida y verdadera finalidad a esta. Mas he aquí que en el fondo del abismo se encuentran la desesperación sentimental y volitiva y el escepticismo racional frente a frente, y se abrazan como hermanos. Y va a ser de este abrazo, un abrazo trágico, es decir, entrañadamente amoroso, de donde va a brotar manantial de vida, de una vida seria y terrible. El escepticismo, la incertidumbre, última posición a que llega la razón ejerciendo su análisis sobre sí misma, sobre su propia validez, es el fundamento sobre que la desesperación del sentimiento vital ha de fundar su esperanza.
Tuvimos que abandonar, desengañados, la posición de los que quieren hacer verdad racional y lógica del consuelo, pretendiendo probar su racionalidad, o por lo menos su no irracionalidad, y tuvimos también que abandonar la posición de los que querían hacer de la verdad racional consuelo y motivo de vida. Ni una ni otra de ambas posiciones nos satisfacía. La una riñe con nuestra razón, la otra con nuestro sentimiento. La paz entre estas dos potencias se hace imposible, y hay que vivir de su guerra. Y hacer de esta, de la guerra misma, condición de nuestra vida espiritual.
Ni cabe aquí tampoco ese expediente repugnante y grosero que han inventado los políticos, más o menos parlamentarios, y a que llaman una fórmula de concordia, de que no resulten ni vencedores ni vencidos. No hay aquí lugar para el pasteleo. Tal vez una razón degenerada y cobarde llegase a proponer tal fórmula de arreglo, porque en rigor la razón vive de fórmulas; pero la vida, que es informulable; la vida, que vive y quiere vivir siempre, no acepta fórmulas. Su única fórmula es: o todo o nada. El sentimiento no transige con términos medios.
Initium sapientiae timor Domini, se dijo queriendo acaso decir timor mortis, o tal vez timor vitae, que es lo mismo. Siempre resulta que el principio de la sabiduría es el temor.
Y ese escepticismo salvador de que ahora voy a hablaros, ¿puede decirse que sea la duda? Es la duda, sí, pero es mucho más que la duda. La duda es con frecuencia una cosa muy fría, muy poco vitalizadora, y, sobre todo, una cosa algo artificiosa, especialmente desde que Descartes la rebajó al papel de método. El conflicto entre la razón y la vida es algo más que una duda. Porque la duda con facilidad se reduce a ser un elemento cómico.
La duda metódica de Descartes es una duda cómica, una duda puramente teórica, provisional, es decir, la duda de uno que hace como que duda sin dudar. Y porque era una duda de estufa, el hombre que concluyó que existía de que pensaba, no aprobaba «esos humores turbulentos (brouillons) e inquietos que, no siendo llamados ni por su nacimiento ni por su fortuna al manejo de los negocios públicos, no dejan de hacer siempre en idea alguna nueva reforma», y se dolía de que pudiera haber algo de esto en su escrito. No; él, Descartes, no se propuso sino «reformar sus propios pensamientos y edificar sobre un cimiento suyo propio». Y se propuso no recibir por verdadero nada que no conociese evidentemente ser tal, y destruir todos los prejuicios e ideas recibidas para construirse de nuevo su morada intelectual. Pero «como no basta, antes de comenzar a reconstruir la casa en que se mora, abatirla y hacer provisión de materiales y arquitectos, o ejercitarse uno mismo en la arquitectura… sino que es menester haberse provisto de otra en que pueda uno alojarse cómodamente mientras trabaja», se formó una moral provisional -une morale de provision-, cuya primera ley era obedecer a las costumbres de su país, y retener constantemente la religión en que Dios le hizo la gracia de que se hubiese instruido desde su infancia, gobernándose en todo según las opiniones más moderadas. Vemos, sí, una religión provisional, y hasta un Dios provisional. Y escogía las opiniones más moderadas, por ser «las más cómodas para la práctica». Pero más vale no seguir.
Esta duda cartesiana, metódica o teórica, esta duda filosófica de estufa, no es la duda, no es el escepticismo, no es la incertidumbre de que aquí os hablo, ¡no! Esta otra duda es una duda de pasión, es el eterno conflicto entre la razón y el sentimiento, la ciencia y la vida, la lógica y la biótica. Porque la ciencia destruye el concepto de personalidad, reduciéndolo a un complejo en continuo flujo de momento, es decir, destruye la base misma sentimental de la vida del espíritu, que, sin rendirse, se resuelve contra la razón.
Y esta duda no puede valerse de moral alguna de provisión, sino que tiene que fundar su moral, como vere
mos, sobre el conflicto mismo, una moral de batalla, y tiene que fundar sobre sí misma la religión. Y habita una casa que está destruyendo de continuo y a la que de continuo hay que restablecer. De continuo la voluntad, quiero decir, la voluntad de no morirse nunca, la irresignación a la muerte, fragua la morada de la vida, y de continuo la razón la está abatiendo con vendavales y chaparrones.
Aún hay más, y es que en el problema concreto vital que nos interesa, la razón no toma posición alguna. En rigor, hace algo peor aún que negar la inmortalidad del alma, lo cual sería una solución, y es que desconoce el problema como el deseo vital nos lo presenta. En el sentido racional y lógico del término problema, no hay tal problema. Esto de la inmortalidad del alma, de la persistencia de la conciencia individual, no es racional, cae fuera de la razón. Es como problema, y aparte de la solución que se le dé, irracional. Racionalmente carece de sentido hasta el plantearlo. Tan inconcebible es la inmortalidad del alma, como es, en rigor, su mortalidad absoluta. Para explicarnos el mundo y la existencia -y tal es la obra de la razón-, no es menester supongamos ni que es mortal ni inmortal nuestra alma. Es, pues, una irracionalidad el solo planteamiento del supuesto problema.
Oigamos al hermano Kierkegaard, que nos dice: «Donde precisamente se muestra el riesgo de la abstracción, es respecto al problema de la existencia cuya dificultad resuelve soslayándola, jactándose luego de haberlo explicado todo. Explica la inmortalidad en general, y lo hace egregiamente, identificándola con la eternidad; con la eternidad, que es esencialmente el medio del pensamiento. Pero que cada hombre singularmente existente sea inmortal, que es precisamente la dificultad, de esto no se preocupa la abstracción, no le interesa; pero la dificultad de la existencia es el interés de lo existente: al que existe le interesa infinitamente existir. El pensamiento abstracto no le sirve a mi inmortalidad sino para matarme en cuanto individuo singularmente existente, y así hacerme inmortal, poco más o menos a la manera de aquel doctor de Holberg, que con su medicina quitaba la vida al paciente, pero le quitaba también la fiebre. Cuando se considera un pensador abstracto que no quiere poner en claro y confesar la relación que hay entre su pensamiento abstracto y el hecho de que él sea existente, nos produce, por excelente y distinguido que sea, una impresión cómica, porque corre el riesgo de dejar de ser hombre. Mientras un hombre efectivo, compuesto de infinidad y de finitud, tiene su efectividad precisamente en mantener juntas esas dos y se interesa infinitamente en existir, un semejante pensador abstracto es un ser doble, un ser fantástico que vive en el puro ser de la abstracción, y a las veces la triste figura de un profesor que deja a un lado aquella esencia abstracta como deja el bastón. Cuando se lee la vida de un pensador así -cuyos escritos pueden ser excelentes-, tiembla uno ante la idea de lo que es ser hombre. Y cuando se lee en sus escritos que el pensar y el ser son una misma cosa, se piensa, pensando en su vida, que ese ser que es idéntico al pensar, no es precisamente ser hombre» (Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift, capítulo 3).
¡Qué intensa pasión, es decir, qué verdad encierra esta amarga invectiva contra Hegel, prototipo del racionalista, que nos quita la fiebre quitándonos la vida, y nos promete, en vez de una inmortalidad concreta, una inmortalidad abstracta, y no concreta, el hambre de ella que nos consume!
Podrá decirse, sí, que muerto el perro se acabó la rabia, y que después que me muera no me atormentará ya esta hambre de no morir, y que el miedo a la muerte, o mejor dicho, a la nada, es un miedo irracional, pero… Sí, pero… E pur si muove! Y seguirá moviéndose. ¡Como que es la fuente de todo movimiento!
Mas no creo esté del todo en lo cierto el hermano Kierkegaard, porque el mismo pensador abstracto, o pensador de abstracciones, piensa para existir, para no dejar de existir, o tal vez piensa para olvidar que tendrá que dejar de existir. Tal es el fondo de la pasión del pensamiento abstracto. Y acaso Hegel se interesaba tan infinitamente como Kierkegaard en su propia, concreta y singular existencia, aunque para mantener el decoro profesional del filósofo del Estado lo ocultase. Exigencias del cargo.
La fe en la inmortalidad es irracional. Y, sin embargo, fe, vida y razón se necesitan mutuamente. Ese anhelo vital no es propiamente problema, no puede tomar estado lógico, no puede formularse en proposiciones racionalmente discutibles, pero se nos plantea, como se nos plantea el hambre. Tampoco un lobo que se echa sobre su presa para devorarla, o sobre la loba para fecundarla, puede plantearse racionalmente y como problema lógico su empuje. Razón y fe son dos enemigos que no pueden sostenerse el uno sin el otro. Lo irracional pide ser racionalizado, y la razón sólo puede operar sobre lo irracional. Tienen que apoyarse uno en otro y asociarse. Pero asociarse en lucha, ya que la lucha es un modo de asociación.
En el mundo de los vivientes, la lucha por la vida, the struggle for life, establece una asociación, y estrechísima, no ya entre los que se unen para combatir a otro, sino entre los que se combaten mutuamente. ¿Y hay, acaso, asociación más íntima que la que se traba entre el animal que se come a otro y este que es por él comido, entre el devorador y el devorado? Y si esto se ve claro en la lucha de los individuos entre sí, más claro se ve en la de los pueblos. La guerra ha sido siempre el más completo factor de progreso, más aún que el comercio. Por la guerra es como aprenden a conocerse y, como consecuencia de ello, a quererse vencedores y vencidos.
Al cristianismo, a la locura de la cruz, a la fe irracional en que el Cristo había resucitado para resucitarnos, le salvó la cultura helénica racionalista, y a esta el cristianismo. Sin este, sin el cristianismo, habría sido imposible el Renacimiento; sin el Evangelio, sin san Pablo, los pueblos que habían atravesado la Edad Media no habrían comprendido ni a Platón ni a Aristóteles. Una tradición puramente religiosa. Suele discutirse si la Reforma nació como dije, del Renacimiento, o en protesta a este, y cabe decir que las dos cosas, porque el hijo nace siempre en protesta contra el padre. Dícese también que fueron los clásicos griegos redivivos 1os que volvieron a hombres como Erasmo, a san Pablo y al cristianismo primitivo, el más irracional; pero cabe retrucar diciendo que fue san Pablo, que fue la irracionalidad cristiana que sustentaba su teología católica, lo que les volvió a los clásicos. «El cristianismo es lo que ha llegado a ser -se dice- sólo por su alianza con la Antigüedad, mientras entre los coptos y etíopes no es sino bufonada. El Islam se desenvolvió bajo el influjo de la cultura persa y griega, y bajo el de los turcos se ha convertido en destructora incultura».
Salimos de la Edad Media y de su fe tan ardiente como en el fondo desesperada y no sin íntimas y hondas incertidumbres, y entramos en la edad del racionalismo, no tampoco sin sus incertidumbres. La fe en la razón está expuesta a la misma insostenibilidad racional que toda otra fe. Y cabe decir con Roberto Browning, que «todo lo que hemos ganado con nuestra incredulidad es una vida de duda diversificada por la fe, en vez de una fe diversificada por la duda».
All we have gained then by our unbelief
Is a life of doubt diversified by faith,
For once of faith diversified by doubt.
(BISHOP BLOUGRAM’s APOLOGY.)
Y es que, como digo, si la fe, la vida, no se puede sostener sino sobre razón que la haga transmisible -y ante todo transmisible de mí a mí mismo, es decir, refleja y consciente-, la razón a su vez no puede sostenerse sino sobre fe, sobre vida, siquiera fe en la razón, fe en que esta sirve para algo más que para conocer, sirve para vivir. Y, sin embargo, ni la fe es transmisible o racional, ni la razón es vital.
La voluntad y la inteligencia se necesitan, y a aquel viejo aforismo de nihil volitum quin praecognitum, no se quiere nada que no se haya conocido antes, no es tan paradójico como a primera vista parece retrucarlo diciendo nihil cognitum quin praevolitum, no se conoce nada que no se haya antes querido. «El conocimiento mismo del espíritu como tal -escribe Vinet en su estudio sobre el libro de Cousin acerca de los Pensamientos de Pascal-, necesita del corazón. Sin el deseo de ver, no se ve; es una gran materialización de la vida y del pensamiento, no se cree en las cosas del espíritu.» Ya veremos que creer es, en primera instancia, querer creer.
La voluntad y la inteligencia buscan cosas opuestas: aquella, absorber al mundo en nosotros, apropiárnoslo; y esta, que seamos absorbidos en el mundo. ¿Opuestas?
¿No son más bien una misma cosa? No, no lo son, aunque lo parezca. La inteligencia es monista o panteísta, la voluntad es monoteísta o egotista. La inteligencia no necesita algo de ella en que ejercerse; se funde con las ideas mismas, mientras que la voluntad necesita materia. Conocer algo, es hacerme aquello que conozco, pero para servirme de ello, para dominarlo, ha de permanecer distinto a mí.
Filosofía y religión son enemigas entre sí, y por ser enemigas se necesitan una a otra. Ni hay religión sin alguna base filosófica ni filosofía sin raíces religiosas; cada una vive de su contraria. La historia de la filosofía es, en rigor, una historia de la religión. Y los ataques que a la religión se dirigen desde un punto de vista presunto científico o filosófico, no son sino ataques desde otro adverso punto de vista religioso. «La colisión que ocurre entre la ciencia natural y la religión cristiana no lo es, en realidad, sino entre el instinto de la religión natural, fundido en la observación natural científica, y el valor de la concepción cristiana del universo, que asegura al espíritu su preeminencia en el mundo natural todo», dice Ritschl (Rechtfertigung and Versoehnung, III, capítulo 4.°, § 28). Ahora, que ese instinto es el instinto mismo de racionalidad. Y el idealismo crítico de Kant es de origen religioso, y para salvar a la religión es para lo que franqueó Kant los límites de la razón después de haberla en cierto modo disuelto en escepticismo. El sistema de antítesis, contradicciones y antinomias sobre que construyó Hegel su idealismo absoluto, tiene su raíz y germen en Kant mismo, y esa raíz es una raíz irracional.
Ya veremos más adelante, al tratar de la fe, cómo esta no es en su esencia sino cosa de voluntad, no de razón, como creer es querer creer, y creer en Dios ante todo y sobre todo es querer que le haya. Y así, creer en la inmortalidad del alma es querer que el alma sea inmortal, pero quererlo con tanta fuerza que esta querencia, atropellando a la razón, pasa sobre ella. Mas no sin represalia.
El instinto de conocer y el de vivir, o más bien de sobrevivir, entran en lucha. El doctor E. Mach, en su obra sobre El análisis de las sensaciones y la relación de lo fisico a lo psíquico (Die Analyse der Empfindungen and das Verhtitniss des Physischen zum Psychischen), nos dice en una nota (1. L., § 12), que también el investigador, el sabio, der Forscher, lucha en la batalla por la existencia, que también los caminos de la ciencia llevan a la boca, y que no es todavía sino un ideal en nuestras actuales condiciones sociales el puro instinto de conocer, der reine Erkenntnisstrieb. Y así será siempre, primum vivere, deinde philosophari, o mejor acaso primum supervivereo superesse.
Toda posición de acuerdo y de armonía persistente entre la razón y la vida, entre la filosofía y la religión, se hace imposible. Y la trágica historia del pensamiento humano no es sino de una lucha entre la razón y la vida, aquella empeñada en racionalizar a esta haciéndola que se resigne a lo inevitable, a la mortalidad; y esta, la vida, empeñada en vitalizar a la razón obligándola a que sirva de apoyo a sus anhelos vitales. Y esta es la historia de la filosofía, inseparable de la historia de la religión.
El sentimiento del mundo, de la realidad objetiva, es necesariamente subjetivo, humano, antropomórfico. Y siempre se levantará frente al racionalismo el vitalismo, siempre la voluntad se erguirá frente a la razón. De donde el ritmo de la historia de la filosofía y la sucesión de períodos en que se impone la vida produciendo formas espiritualistas, y otros en que la razón se impone produciendo formas materializadas, aunque a una y otra clase de formas de creer se las disfrace con otros nombres.
Ni la razón ni la vida se dan por vencidas nunca. Mas sobre esto volveremos en el próximo capítulo.
La consecuencia vital del racionalismo sería el suicidio. Lo dice muy bien Kierkegaard: «El suicidio es la consecuencia de la existencia del pensamiento puro… No elogiamos el suicidio, pero sí la pasión. El pensador, por el contrario, es un curioso animal, que es muy inteligente a ciertos ratos del día; pero que por lo demás, nada tiene en común con el hombre» (Afsluttende uvidenskabelig Ebterskrigt, cap. 3, § 1).
Como el pensador no deja, a pesar de todo, de ser hombre, pone la razón al servicio de la vida, sépalo o no. La vida engaña a la razón; y esta a aquella. La filosofía escolástico-aristotélica al servicio de la vida, fraguó un sistema teológico-evolucionista de metafísica, al parecer racional, que sirviese de apoyo a nuestro anhelo vital. Esa filosofía, base del sobrenaturalismo ortodoxo cristiano, sea católico o sea protestante, no era, en el fondo, sino una astucia de la vida para obligar a la razón a que la apoyase. Pero tanto la apoyó esta que acabó por pulverizarla.
He leído que el ex carmelita Jacinto Loyson decía poder presentarse a Dios tranquilo, pues estaba en paz con su conciencia y con su razón. ¿Con qué conciencia? ¿Con la religiosa? Entonces no lo comprendo. Y es que no cabe servir a dos señores, y menos cuando estos dos señores, aunque firmen treguas y armisticios y componendas, son enemigos por ser opuestos sus intereses.
No faltará a todo esto quien diga que la vida debe someterse a la razón, a lo que contestaremos que nadie debe lo que no puede, y la vida no puede someterse a la razón. «Debe, luego puede», replicará algún kantiano. Y le contrarreplicaremos: «No puede, luego no debe.» Y no lo puede porque el fin de la vida es vivir y no lo es comprender.
Ni ha faltado quien haya hablado del deber religioso de resignarse a la mortalidad. Es ya el colmo de la aberración y de la insinceridad. Y a esto de la sinceridad vendrá alguien oponiéndonos la veracidad. Sea, mas ambas cosas pueden muy bien conciliarse. La veracidad, el respeto a lo que creo ser lo racional, lo que lógicamente llamamos verdad, me mueve a afirmar también que no me resigno a esa otra afirmación y que protesto contra su validez. Lo que siento es una verdad, tan verdad por lo menos como lo que veo, toco, oigo y se me demuestra -yo creo que más verdad aún-, y la sinceridad me obliga a no ocultar mis sentimientos.
Y la vida que se defiende, busca el flaco de la razón y lo demuestra en el escepticismo, y se agarra de él y trata de salvarse asida a tal agarradero. Necesita de la debilidad de su adversaria.
Nada es seguro; todo está en el aire. Y exclama, henchido de pasión, Lamennais (Essai sur l’indifférence en matiére de religion, III partie, chap. 67): «Qué, ¿iremos a hundirnos, perdida toda esperanza y a ojos ciegas, en las mudas honduras de un escepticismo universal? ¿Dudaremos si pensamos, si sentimos, si somos? No nos lo deja la naturaleza; oblíganos a creer hasta cuando nuestra razón no está convencida. La certeza absoluta y la duda absoluta nos están igualmente vedadas. Flotamos en un medio vago entre dos extremos, como entre el ser y la nada, porque el escepticismo completo sería la extinción de la inteligencia y la muerte total del hombre. Pero no le es dado anonadarse; hay en él algo que resiste invenciblemente la destrucción, yo no sé qué fe vital, indomable hasta para su voluntad misma. Quiéralo o no, es menester que crea, porque tiene que obrar, porque tiene que conservarse. Su razón, si no escuchase más que a ella, enseñándole a dudar de todo y de sí misma, la reduciría a un estado de inacción absoluta; perecería aun antes de haberse podido probar a sí mismo que existe.»
No es, en rigor, que la razón nos lleve al escepticismo absoluto, ¡no! La razón no me lleva ni puede llevarme a dudar de que exista; adonde la razón me lleva es al escepticismo vital; mejor aún, a la negación vital; no ya a dudar, sino a negar que mi conciencia sobreviva a mi muerte. El escepticismo vital viene del choque entre la razón y el deseo. Y de este choque, de este abrazo entre la desesperación y el escepticismo, nace la santa, la dulce, la salvadora incertidumbre, nuestro supremo consuelo.
La certeza absoluta completa, de que la muerte es un completo y definitivo e irrevocable anonadamiento de la conciencia personal, una certeza de ello como estamos ciertos de que los tres ángulos de un triángulo valen dos rectos, o la certeza absoluta, completa, de que nuestra conciencia personal se prolonga más allá de la muerte en estas o las otras condiciones haciendo sobre todo entrar en ello la extraña y adventicia añadidura del premio o del castigo eternos, ambas certezas nos harían igualmente imposible la vida. En un escondrijo, el más recóndito del espíritu, sin saberlo acaso el mismo que cree estar convencido de que con la muerte acaba para siempre su conciencia personal, su memoria, en aquel escondrijo le queda una sombra, una vaga sombra de sombra de incertidumbre, y mientras él se dice: «ea, ¡a vivir esta vida pasajera, que no hay otra!», el silencio de aquel escondrijo le dice: «¡quién sabe!…». Cree acaso no oírlo, pero lo oye. Y en un repliegue también del alma del creyente que guarde más fe en la vida futura, hay una voz tapada, voz de incertidumbre, que le cuchichea al oído espiritual: «¡quién sabe!…». Son estas voces acaso como el zumbar de un mosquito cuando el vendaval brama entre los árboles del bosque; no nos damos cuenta de ese zumbido y, sin embargo, junto con el fragor de la tormenta, nos llega al oírlo. ¿Cómo podríamos vivir, si no, sin esa incertidumbre?
El «¿y si hay?» y el «¿y si no hay?» son las bases de nuestra vida íntima. Acaso haya racionalista que nunca haya vacilado en su convicción de la mortalidad del alma, y vitalista que no haya vacilado en su fe en la inmortalidad; pero eso sólo querrá decir, a lo sumo, que así como hay monstruos, hay también estúpidos afectivos o de sentimiento, por mucha inteligencia que tengan, y estúpidos intelectuales por mucha que su virtud sea. Mas en lo normal no puedo creer a los que me aseguren que nunca, ni en un parpadeo el más fugaz, ni en las horas de mayor soledad y tribulación se les ha aflorado a la conciencia ese rumor de la incertidumbre. No comprendo a los hombres que me dicen que nunca les atormentó la perspectiva del allende la muerte, ni el anonadamiento propio les inquieta; y por mi parte no quiero poner paz entre mi corazón y mi cabeza, entre mi fe y mi razón; quiero más bien que se peleen entre sí.
En el capítulo IX del Evangelio, según Marcos, se nos cuenta cómo llevó uno a Jesús a ver a su hijo preso de un espíritu mudo, que dondequiera le cogiese le despedazaba, haciéndole echar espumarajos, crujir los dientes e irse secando, por lo cual quería presentárselo para que lo curara. Y el Maestro, impaciente de aquellos hombres que no querían sino milagros y señales, exclamó: «¡Oh, generación infiel! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? ¡Traédmele!» (v. 19), y se lo trajeron; le vio el Maestro revolcarse por tierra, preguntó a su padre cuánto tiempo hacía de aquello, contestóle este que desde que era su hijo niño, y Jesús le dijo: «Si puedes creer, al que cree todo es posible» (v. 23). Y entonces el padre del epiléptico o endemoniado contestó con estas preñadas y eternas palabras: «¡Creo, Señor, ayuda mi incredulidad!» 17tazsvco, icvpte, ao4SEi z~ áziaTía Mov (v. 24).
¡Creo, Señor: socorre a mi incredulidad! Esto podrá parecer una contradicción, pues si cree, si confía, ¿cómo es que pide al Señor que venga en socorro de su falta de confianza? Y, sin embargo, esa contradicción es lo que da todo su más hondo valor humano a ese grito de las entrañas del padre del endemoniado. Su fe es una fe a base de incertidumbre. Porque creer, es decir, porque quiere creer, porque necesita que su hijo se cure, pide al Señor que venga en ayuda de su incredulidad, de su duda de que tal curación puede hacerse. Tal es la fe humana; tal fue la heroica fe que Sancho Panza tuvo en su amo el caballero Don Quijote de la Mancha, según creo haberlo mostrado en mi Vida de Don Quijote y Sancho, una fe a base de incertidumbre, de duda. Y es que Sancho Panza era hombre, hombre entero y verdadero y no era estúpido, pues sólo siéndolo hubiese creído, sin sombra de duda, en las locuras de su amo. Que a su vez tampoco creía en ellas de ese modo, pues tampoco, aunque loco, era estúpido. Era, en el fondo, un desesperado, como en esa mi susomentada obra creo haber mostrado. Y por ser un heroico desesperado, el héroe de la desesperación íntima y resignada, por eso es el eterno dechado de todo hombre cuya alma es un campo de batalla entre la razón y el deseo inmortal. Nuestro señor Don Quijote es el ejemplar del vitalista cuya fe se basa en incertidumbre, y Sancho lo es del racionalismo que duda de su razón.
Atormentado Augusto Hermann Francke por torturadoras dudas, decidió invocar a Dios, a un Dios en que no creía ya, o en quien más bien creía no creer, para que tuviese piedad de él, del pobre pietista Francke, si es que existía. Y un estado análogo de ánimo es el que me inspiró aquel soneto titulado «La oración del ateo», que en mi Rosario de sonetos líricos figura y termina así:
Sufro yo a tu costa,
Dios no existente, pues si tú existieras
existiría yo también de veras.
Sí, si existiera el Dios garantizador de nuestra inmortalidad personal, entonces existiríamos nosotros de veras. ¡Y si no, no!
Aquel terrible secreto, aquella voluntad oculta de Dios que se traduce en la predestinación, aquella idea que dictó a Lutero su servum arbitrium y da su trágico sentido al calvinismo, aquella duda en la propia salvación, no es en el fondo sino la incertidumbre, que aliada a la desesperación forma base de la fe. La fe -dicen algunos- es no pensar en ello; entregarse confiadamente a los brazos de Dios, los secretos de cuya providencia son inescudriñables. Sí, pero también la infidelidad es no pensar en ello. Esa fe absurda, esa fe sin sombra de incertidumbre, esa fe de estúpidos carboneros, se une a la incredulidad absurda, a la incredulidad sin sombra de incertidumbre, a la incredulidad de los intelectuales atacados de estupidez afectiva, para no pensar en ello.
¿Y qué sino la incertidumbre, la duda, la voz de la razón era el abismo, el gouffre terrible ante que temblaba Pascal? Y ello fue lo que le llevó a formular su terrible sentencia: il faut s’abétir, ¡hay que entontecerse!
Todo el jansenismo, adaptación católica del calvinismo, lleva este mismo sello. Aquel Port Royal que se debía a un vasco, el abate de Saint-Cyram, vasco como íñigo de Loyola, y como el que estas líneas traza, lleva siempre en su fondo un sedimento de desesperación religiosa, de suicidio de la razón. También íñigo la mató en la obediencia.
Por desesperación se afirma, por desesperación se niega, y por ella se abstiene uno de afirmar y de negar. Observad a los más de nuestros ateos, y veréis lo que son por rabia, por rabia de no poder creer que haya Dios. Son enemigos personales de Dios. Han sustantivado y personalizado la Nada, y su no Dios es un Antidiós.
Y nada hemos de decir de aquella frase abyecta e innoble de «si no hubiera Dios habría que inventarlo». Esta es la expresión del inmundo escepticismo de los conservadores, de los que estiman que la religión es un resorte de gobierno, y cuyo interés es que haya en la otra vida infierno para los que aquí se oponen a sus intereses mundanos. Esa repugnante frase de saduceo es digna del incrédulo adulador de poderosos a quien se atribuye.
No, no es ese el hondo sentido vital. No se trata de una policía trascendente, no de asegurar el orden -¡vaya un orden!- en la tierra con amenazas de castigos y halagos de premios eternos después de la muerte. Todo esto es muy bajo, es decir, no más que política, o si se quiere ética. Se trata de vivir.
Y la más fuerte base de la incertidumbre, lo que más hace vacilar nuestro deseo vital, lo que más eficacia da a la obra disolvente de la razón, es el ponernos a considerar lo que podría ser una vida del alma después de la muerte. Porque aun venciendo, por un poderoso esfuerzo de fe, a la razón que nos dice y enseña que el alma no es sino una función del cuerpo organizado, queda luego el imaginar nos que pueda ser una vida inmortal y eterna del alma. En esta imaginación las contradicciones y los absurdos se multiplican y se llega, acaso, a la conclusión de Kierkegaard, y es que si es terrible la mortalidad del alma, no menos terrible es su inmortalidad.
Pero vencida la primera dificultad, la única verdadera, vencido el obstáculo de la razón, ganada la fe, por dolorosa y envuelta en incertidumbre que esta sea, de que ha de persistir nuestra conciencia personal después de la muerte, ¿qué dificultad, qué obstáculo hay en que nos imaginemos esa persistencia a medida de nuestros deseos? Sí, podemos imaginárnosla como un eterno rejuvenecimiento, como un eterno acrecentarnos e ir hacia Dios, hacia la Conciencia Universal, sin alcanzarle nunca, podemos imaginárnosla… ¿Quién pone trabas a la imaginación, una vez ha roto la cadena de lo racional?
Ya sé que me pongo pesado, molesto, tal vez tedioso; pero todo es menester. Y he de repetir una vez más que no se trata ni de policía trascendente, ni de hacer de Dios una gran juez o guardia civil; es decir, no se trata de cielo y de infierno para apuntalar nuestra pobre moral mundana, ni se trata de nada egoísta y personal. No soy yo, es el linaje humano todo el que entra en juego; es la finalidad última de nuestra cultura toda. Yo soy uno, pero todos son yos.
¿Recordáis el fin de aquel Cántico del gallo salvaje, que en prosa escribiera el desesperado Leopardi, el víctima de la razón, que no logró llegar a creer? «Tiempo llegará -dice- en que este Universo y la Naturaleza misma se habrán extinguido. Y al modo de grandísimos reinos e imperios humanos y sus maravillosas acciones que fueron en otra edad famosísimas, no queda hoy ni señal ni fama alguna, así igualmente del mundo entero y de las infinitas vicisitudes y calamidades de las cosas creadas no quedará ni un solo vestigio, sino un silencio desnudo y una quietud profundísima llenarán el espacio inmenso. Así este arcano admirable y espantoso de la existencia universal, antes de haberse declarado o dado a entender, se extinguirá y perderáse.» A lo cual llaman ahora, como un término científico y muy racionalista, la entropía. Muy bonito, ¿no? Spencer inventó aquello del homogéneo primitivo, del cual no se sabe cómo pudo brotar heterogeneidad alguna. Pues bien; esto de la entropía es una especie de homogéneo último, de estado de perfecto equilibrio. Para una alma ansiosa de vida, lo más parecido a la nada que puede darse.
He traído aquí al lector que ha tenido la paciencia de leerme al través de una serie de dolorosas reflexiones, y procurando siempre dar a la razón su parte y dar también su parte al sentimiento. No he querido callar lo que callan otros; he querido poner al desnudo, no ya mi alma, sino el alma humana, sea ella lo que fuere y esté o no destinada a desaparecer. Y hemos llegado al fondo del abismo, al irreconciliable conflicto entre la razón y el sentimiento vital. Y llegado aquí os he dicho que hay que aceptar el conflicto como tal y vivir de él. Ahora me queda el exponeros cómo, a mi sentir y hasta a mi pensar, esa desesperación puede ser base de una vida vigorosa, de una acción eficaz, de una ética, de una estética, de una religión y hasta de una lógica. Pero en lo que va a seguir habrá tanto de fantasía como de raciocinio; es decir, mucho más.
No quiero engañar a nadie ni dar por filosofía lo que acaso no sea sino poesía o fantasmagoría, mitología en todo caso. El divino Platón, después que en su diálogo Fedón discutió la inmortalidad del alma una inmortalidad ideal, es decir, mentirosa- lanzóse a exponer los mitos sobre la otra vida, diciendo que se debe también mitologizar. Vamos, pues, a mitologizar.
El que busque razones, lo que estrictamente llamamos tales, argumentos científicos, consideraciones técnicamente lógicas, puede renunciar a seguirme. En lo que de estas reflexiones sobre el sentimiento trágico resta, voy a pescar la atención del lector a anzuelo desnudo, sin cebo; el que quiera picar que pique, mas yo a nadie engaño. Sólo al final pienso recogerlo todo y sostener que esta desesperación religiosa que os decía, y que no es sino el sentimiento mismo trágico de la vida, es, más o menos velada, el fondo mismo de la conciencia de los individuos y de los pueblos cultos de hoy en día, es decir, de aquellos individuos y de aquellos pueblos que no padecen ni de estupidez intelectual ni de estupidez sentimental.
Y es ese sentimiento la fuente de las hazañas heroicas. Si en lo que va a seguir os encontráis con apotegmas arbitrarios, con transiciones bruscas, con soluciones de continuidad, con verdaderos saltos mortales del pensamiento, no os llaméis a engaño. Vamos a entrar si es que queréis acompañarme en un campo de contradicciones entre el sentimiento y el raciocinio, y teniendo que servirnos del uno y del otro.
Lo que va a seguir no me ha salido de la razón, sino de la vida, aunque para transmitíroslo tengo en cierto modo que racionalizarlo. Lo más de ello no puede reducirse a teoría o sistema lógico, pero como Walt Whitman, el enorme poeta yanqui, os encargo que no se funde escuela o teoría sobre mí.
I charge that there be no theory or school founded out of me.
(MYSELF AND MINE.)
Ni son las fantasías que han de seguir mías, ¡no! Son también de otros hombres, no precisamente de otros pensadores, que me han precedido en este valle de lágrimas y han sacado fuera su vida y la han expresado. Su vida, digo, y no su pensamiento sino en cuanto era pensamiento de vida; pensamiento a base irracional.
¿Quiere esto decir que cuanto vamos a ver, los esfuerzos de lo irracional por expresarse, carece de toda racionalidad, – de todo valor objetivo? No; lo absoluto, lo irrevocablemente irracional e inexpresable, es intransmitible. Pero lo contrarracional, no. Acaso no hay modo de racionalizar lo irracional; pero lo hay de racionalizar lo contrarracional y es tratando de exponerlo. Como sólo es inteligible, de veras inteligible, lo racional; como lo absurdo está condenado, careciendo como carece de sentido, a ser intransmitible, veréis que cuando algo que parece irracional o absurdo logra uno expresarlo y que se lo entiendan, se resuelve en algo racional siempre, aunque sea en la negación de lo que se afirma.
Los más locos ensueños de la fantasía tienen algún fondo de razón, y quién sabe si todo cuanto puede imaginarse un hombre no ha sucedido, sucede o sucederá alguna vez en uno o en otro mundo. Las combinaciones posibles son acaso infinitas. Sólo falta saber si todo lo imaginable es posible.
Se podrá también decir, y con justicia, que mucho de lo que voy a exponer es repetición de ideas, cien veces expuestas antes y otras cien refutadas; pero cuando una idea vuelve a repetirse, es que, en rigor, no fue de veras refutada. No pretendo la novedad de las más de estas fantasías, como no pretendo tampoco, ¡claro está!, el que no hayan resonado antes que la mía voces dando al viento las mismas quejas. Pero el que pueda volver la misma eterna queja, saliendo de otra boca, sólo quiere decir que el dolor persiste.
Y conviene repetir una vez más las mismas eternas lamentaciones, las que eran ya viejas en tiempo de Job y del Eclesiastés, y aunque sea repetirlas con las mismas palabras, para que vean los progresistas que eso es algo que nunca muere. El que, haciéndose propio el vanidad de vanidades de Eclesiastés, o las quejas de Job, las repite aun al pie de la letra, cumple una obra de advertencia. Hay que estar repitiendo de continuo el memento mori.
¿Para qué? -diréis-. Aunque sólo sea para que se irriten algunos y vean que eso no ha muerto, que eso, mientras haya hombres, no puede morir; para que se convenzan de que subsisten hoy, en el siglo XX, todos los siglos pasados y todos ellos vivos. Cuando hasta un supuesto error vuelve, es, creédmelo, que no ha dejado de ser verdad en parte, como cuando uno reaparece es que no murió del todo.
Sí, ya sé que otros han sentido antes que yo lo que yo siento y expreso; que otros muchos lo sienten hoy, aunque se lo callan. ¿Por qué no lo callo también? Pues porque lo callan los más de los que lo sienten; pero aun callándolo, obedecen en silencio a esa voz de las entrañas. Y no lo callo porque es para muchos lo que no debe decirse, lo infando -infandum-, y creo que es menester decir una y otra vez lo que no debe decirse. ¿Que a nada conduce? Aunque sólo condujese a irritar a los progresistas, a los que creen que la verdad es consuelo, conduciría a no poco. A irritarles y a que digan: ¡lástima de hombre!, ¡si emplease mejor su inteligencia!… A lo que alguien acaso añada que no sé lo que digo, y yo le responderé que acaso tenga razón -¡y tener razón es tan poco!-, pero siento lo que digo y sé lo que siento, y me basta. Y es mejor que le falte a uno razón que no que le sobre.
Y el que me siga leyendo verá también cómo de este abismo de desesperación puede surgir esperanza, y cómo puede ser fuente de acción y de labor humana, hondamente humana, y de solidaridad y hasta de progreso, esta posición crítica. El lector que siga leyéndome verá su justificación pragmática. Y verá cómo para obrar, y obrar eficaz y moralmente, no hace falta ninguna de las dos opuestas certezas, ni la de la fe ni la de la razón, ni menos aún -esto en ningún caso- esquivar el problema de la inmortalidad del alma o deformarlo idealísticamente, es decir, hipócritamente. El lector verá cómo esa incertidumbre, y el dolor de ella y la lucha infructuosa por salir de la misma, puede ser y es base de acción y cimiento de moral.
Y con esto de ser base de acción y cimiento de moral el sentimiento de la incertidumbre y la lucha íntima entre la razón y la fe y el apasionado anhelo de vida eterna, quedaría, según un pragmatista, justificado tal sentimiento. Mas debe constatar que no le busco esta consecuencia práctica para justificarlo, sino porque la encuentro por experiencia íntima. Ni quiero ni debo buscar justificación a ese estado de lucha interior y de incertidumbre y de anhelo; es un hecho, y basta. Y si alguien encontrándose en él, en el fondo del abismo, no encuentra allí mismo móviles e incentivos de acción y de vida, y por ende se suicida corporal o espiritualmente -o bien matándose o bien renunciando a toda labor de solidaridad humana-, no seré yo quien se lo censure. Y aparte de que las malas consecuencias de una doctrina, es decir, lo que llamamos malas, sólo prueban, repito, que la doctrina es para nuestros deseos mala, pero no que sea falsa, las consecuencias dependen, más aún que la doctrina, de quien las saca. Un mismo principio sirve a uno para obrar y a otro para abstenerse de obrar; a este para obrar en tal sentido y a aquel para obrar en sentido contrario. Y es que nuestras doctrinas no suelen ser sino la justificación a posteriori de nuestra conducta, o el modo como tratamos de explicárnosla para nosotros mismos.
El hombre, en efecto, no se aviene a ignorar los móviles de su conducta propia, y así como uno a quien habiéndosele hipnotizado y sugerido tal o cual acto, inventa luego razones que lo justifiquen y hagan lógico a sus propios ojos y a los de los demás, ignorando, en realidad, la verdadera causa de su acto, así todo otro hombre, que es un hipnotizado también, pues que la vida es sueño, busca razones de su conducta. Y si las piezas del ajedrez tuviesen conciencia es fácil que se atribuyeran albedrío en sus movimientos, es decir, la racionalidad finalista de ellos. Y así resulta, que toda teoría filosófica sirve para explicar y justificar una ética, una doctrina de conducta que surge en realidad del íntimo sentimiento moral del autor de ella. Pero de la verdadera razón o causa de este sentimiento, acaso no tiene clara conciencia el mismo que lo abriga.
Consiguientemente a esto creo poder suponer que si mi razón, que es en cierto modo parte de la razón de mis hermanos en humanidad, en tiempo y en espacio, me enseña ese absoluto escepticismo por lo que al anhelo de vida inacabable se refiere, mi sentimiento de la vida, que es la esencia de la vida misma, mi vitalidad, mi apetito desenfrenado de vivir y mi repugnancia a morirme, esta mi irresignación a la muerte, es lo que me sugiere las doctrinas con que trato de contrarrestar la obra de la razón. ¿Estas doctrinas tienen un valor objetivo? -me preguntará alguien-; y yo responderé que no entiendo qué es eso del valor objetivo de una doctrina. Yo no diré que sean las doctrinas más o menos poéticas o infilosóficas que voy a exponer las que me hacen vivir; pero me atrevo a decir que es mi anhelo de vivir y de vivir por siempre el que me inspira esas doctrinas. Y si con ellas logro corroborar y sostener en otro ese mismo anhelo, acaso desfalleciente, habré hecho obra humana, y sobre todo, habré vivido. En una palabra, que con razón, sin razón o contra ella, no me da la gana de morirme. Y cuando al fin me muera, si es del todo, no me habré muerto yo, esto es, no me habré dejado morir, sino que me habrá matado el destino humano. Como no llegue a perder la cabeza, o mejor aún que la cabeza, el corazón, yo no dimito de la vida; se me destituirá de ella.
Y nada tampoco se adelanta con sacar a relucir las ambiguas palabras de pesimismo y optimismo, que con frecuencia nos dicen lo contrario que quien las emplea quiso decirnos. Poner a una doctrina el mote de pesimista, no es condenar su validez, ni los llamados optimistas son más eficaces en la acción. Creo, por el contrario, que muchos de los más grandes héroes, acaso los mayores, han sido desesperados, y que por desesperación acabaron sus hazañas. Y que aparte esto y aceptando, ambiguas y todo como son, esas denominaciones de optimismo y pesimismo, cabe un cierto pesimismo trascendente engendrador de un optimismo temporal y terrenal; es cosa que me propongo desarrollar en lo sucesivo de este tratado.
Muy otra es, bien sé, la posición de nuestros progresistas, los de la corriente central del pensamiento europeo contemporáneo; pero no puedo hacerme a la idea de que estos sujetos no cierran voluntariamente los ojos al gran problema y viven, en el fondo de una mentira, tratando de ahogar el sentimiento trágico de la vida.
Y hechas estas consideraciones, que son a modo de resumen práctico de la crítica desarrollada en los seis primeros capítulos de este tratado, una manera de dejar asentada la posición práctica a que la tal crítica puede llevar al que no quiere renunciar a la vida y no quiere tampoco renunciar a la razón, y tiene que vivir y obrar entre esas dos muelas contrarias que nos trituran el alma, ya sabe el lector que en adelante me siga, que voy a llevarle a un campo de fantasías no desprovistas de razón, pues sin ella nada subsiste, pero fundadas en sentimiento. Y en cuanto a su verdad, la verdad verdadera, lo que es independientemente de nosotros, fuera de nuestra lógica y nuestra cardiaca, de eso, ¿quién sabe?
VII.- Amor, dolor, compasión y personalidad
Caín. ………………………………
Let me, or happy or unhappy, learn. To anticipate my inmortality.
Lucifer. Thou didst before I came upon thee.
Caín. ………………………….. How?
Lucifer. By suffenng.
(LORD BYRON: Caín, act. II, scene 1.)
Es el amor, lectores y hermanos míos, lo más trágico que en el mundo y en la vida hay; es el amor hijo del engaño y padre del desengaño; es el amor el consuelo en el desconsuelo, es la única medicina contra la muerte, siendo como es de ella hermana.
Fratelli, a un tempo stesso, Amore e Morte
Ingeneró la sorte,
como cantó Leopardi.
El amor busca con furia a través del amado algo que está allende este, y como no lo halla, se desespera. Siempre que hablamos de amor tenemos presente a la memoria el amor sexual, el amor entre hombre y mujer para perpetuar el linaje humano sobre la tierra. Y esto es lo que hace que no se consiga reducir el amor, ni a lo puramente intelectivo, ni a lo puramente volitivo, dejando lo sentimental o, si se quiere, sensitivo de él. Porque el amor no es en el fondo ni idea ni volición: es más bien deseo, sentimiento; es algo carnal hasta en el espíritu. Gracias al amor sentimos todo lo que de carne tiene el espíritu.
El amor sexual es el tipo generador de todo otro amor. En el amor y por él buscamos perpetuarnos, y sólo nos perpetuamos sobre la tierra a condición de morir, de entregar a otro nuestra vida. Los más humildes animalitos, los vivientes ínfimos se multiplican dividiéndose, partiéndose, dejando de ser el uno que antes eran.
Pero agotada al fin la vitalidad de ser que así se multiplica dividiéndose de la especie, tiene de vez en cuando que renovar el manantial de la vida mediante uniones de dos individuos decadentes, mediante lo que se llama conjugación en los protozoarios. Únense para volver con más brío a dividirse. Y todo acto de engendramiento es un dejar de ser, total o parcialmente, lo que se era, un partirse, una muerte parcial. Vivir es darse, perpetuarse, y perpetuarse y darse es morir. Acaso el supremo deleite del engendrar no es sino un anticipado gustar la muerte, el desgarramiento de la propia esencia vital. Nos unimos a otro, pero es para partirnos; ese más íntimo abrazo no es sino un más íntimo desgarramiento. En su fondo, el deleite amoroso sexual, el espasmo genésico, es una sensación de resurrección, de resucitar en otro, porque sólo en otros podemos resucitar para perpetuarnos.
Hay sin duda, algo de trágicamente destructivo en el fondo del amor, tal como en su forma primitiva animal se nos presenta, en el invencible instinto que empuja a un macho y una hembra a confundir sus entrañas en un apretón de furia. Lo mismo que les confunde los cuerpos, les separa, en cierto respecto, las almas; al abrazarse se odian tanto como se aman, y sobre todo luchan, luchan por un tercero aún sin vida. El amor es una lucha, y especies animales hay en que al unirse el macho a la hembra la maltrata, y otras en que la hembra devora al macho luego que este la hubo fecundado.
Hase dicho del amor que es un egoísmo mutuo. Y de hecho cada uno de los amantes busca poseer al otro, y buscando mediante él, sin entonces pensarlo ni proponérselo, su propia perpetuación, que es el fin, ¿qué es sino avaricia? Y es posible que haya quien para mejor perpetuarse guarde su virginidad. Y para perpetuar algo más humano que la carne.
Porque lo que perpetúan los amantes sobre la tierra es la carne de dolor, es el dolor, es la muerte. El amor es hermano, hijo y a la vez padre de la muerte, que es su hermana, su madre y su hija. Y así es que hay en la hondura del amor una hondura de eterno desesperarse, de la cual brotan la esperanza y el consuelo. Porque de este amor carnal y primitivo de que vengo hablando, de este amor de todo el cuerpo con sus sentidos, que es el origen animal de la sociedad humana, de este enamoramiento surge el amor espiritual y doloroso.
Esta otra forma del amor, este amor espiritual, nace del dolor, nace de la muerte del amor carnal; nace también del compasivo sentimiento de protección que los padres experimentan ante los hijos desvalidos. Los amantes no llegan a amarse con dejación de sí mismos, con verdadera fusión de sus almas, y no ya de sus cuerpos, sino luego que el mazo poderoso del dolor ha triturado sus corazones remejiéndolos en un mismo almirez de pena. El amor sensual confundía sus cuerpos, pero separaba sus almas, manteníalas extrañas una a otra; mas de ese amor tuvieron un fruto de carne, un hijo. Y este hijo engendrado en muerte, enfermó acaso y se murió. Y sucedió que sobre el fruto de su fusión carnal y separación o mutuo extrañamiento espiritual, separados y fríos de dolor sus cuerpos, pero confundidas en dolor sus almas, se dieron los amantes, los padres, un abrazo de desesperación y nació entonces de la muerte del hijo de la carne, el verdadero amor espiritual. O bien, roto el lazo de la carne que les unía, respiraron con suspiro de liberación. Porque los hombres sólo se aman con amor espiritual cuando han sufrido juntos un mismo dolor, cuando araron durante algún tiempo la tierra pedregosa uncidos al mismo yugo de un dolor común. Entonces se conocieron y se sintieron, y se consintieron en su común miseria, se compadecieron y se amaron. Porque amar es compadecer, y si a los cuerpos les une el goce, úneles a las almas la pena.
Todo lo cual se siente más clara y más frecuentemente aún cuando brota, arraiga y crece uno de esos amores trágicos que tienen que luchar contra las diamantinas leyes del Destino, uno de esos amores que nacen a destiempo o desazón, antes o después del momento o fuera de la norma en que el mundo, que es costumbre, los hubiera recibido. Cuantas más murallas pongan el Destino y el mundo y su ley entre los amantes, con tanta más fuerza se sienten empujados el uno al otro, y la dicha de quererse se les amarga, y se les acrecienta el dolor de no poder quererse a las claras y libremente, y se compadecen desde las raíces del corazón el uno del otro, y esta común compasión, que es su común miseria y su fidelidad común, da fuego y pábulo a su vez a su amor. Y sufren su gozo gozando su sufrimiento. Y ponen su amor fuera del mundo, y la fuerza de ese pobre amor sufriente bajo el yugo del Destino les hace intuir otro mundo en que no hay más ley que la libertad del amor, otro mundo en que no hay barreras porque no hay carne. Porque nada nos penetra más de la esperanza y la fe en otro mundo que la imposibilidad de que un amor nuestro fructifique de veras en este mundo de carne y de apariencias.
Y el amor maternal, ¿qué es, sino compasión al débil, al desvalido, al pobre niño inerme que necesita de la leche y del regazo de la madre? Y en la mujer todo amor es maternal.
Amar en espíritu es compadecer, y quien más compadece más ama. Los hombres encendidos en ardiente caridad hacia sus prójimos, es porque llegaron al fondo de su propia miseria, de su propia aparencialidad, de sus naderías, y volviendo luego sus ojos así abiertos, hacia sus semejantes, los vieron también miserables aparenciales, anonadables, y los compadecieron y los amaron.
El hombre ansía ser amado, o, lo que es igual, ansía ser compadecido. El hombre quiere que se sientan y se compartan sus penas y sus dolores. Hay algo más que una artimaña para obtener limosna en eso de los mendigos que a la vera del camino muestran al viandante su llaga o su gangrenoso muñón. La limosna, más bien que socorro para sobrellevar los trabajos de la vida, es compasión. No agradece el pordiosero la limosna al que se la da volviéndole la cara por no verle y para quitárselo de al lado, sino que agradece mejor que se le compadezca no socorriéndole a no que socorriéndole no se le compadezca, aunque por otra parte prefiera esto. Ved, si no, con qué complacencia cuenta sus cuitas al que se conmueve oyéndoselas. Quiere ser compadecido, amado.
El amor de la mujer, sobre todo, decía que es siempre en su fondo compasivo, es maternal. La mujer se rinde al amante porque le siente sufrir con el deseo. Isabel compadeció a Lorenzo, Julieta a Romeo, Francisca a Pablo. La mujer parece decir: «¡Ven, pobrecito, y no sufras tanto por mi causa!» Y por eso es su amor más amoroso y más puro que el del hombre y más valiente y más largo.
La compasión es, pues, la esencia del amor espiritual humano, del amor que tiene conciencia de serlo, del amor que no es puramente animal, del amor, en fin, de una persona racional. El amor compadece y compadece más cuanto más ama.
Invirtiendo el nihil volitum quin praecognitum, os dije que nihil cognitum quin praevolitum, que no se conoce nada que de un modo o de otro no se haya antes querido, y hasta cabe añadir que no se puede conocer bien nada que no se ame, que no se compadezca.
Creciendo el amor, esta ansia ardorosa de más allá y más adentro, va extendiéndose a todo cuanto ve, lo que va compadeciendo todo. Según te adentras en ti mismo y en ti mismo ahondas, vas descubriendo tu propia inanidad, que no eres todo lo que eres, que no eres lo que quisieras ser, que no eres, en fin, más que nonada. Y al tocar tu propia nadería, al no sentir tu fondo permanente, al no llegar ni a tu propia infinitud ni menos a tu propia eternidad, te compadeces y te enciendes en doloroso amor a ti mismo, matando lo que se llama amor propio, y no es sino una especie de delectación sensual de ti mismo, algo como un gozarse a sí misma la carne de tu alma.
El amor espiritual a sí mismo, la compasión que uno cobra para consigo, podrá acaso llamarse egotismo; pero es lo más opuesto que hay al egoísmo vulgar. Porque de este amor o compasión a ti mismo, de esta intensa desesperación, porque así como antes de nacer no fuiste, así tampoco después de morir serás, pasas a compadecer, esto es, a amar a todos tus semejantes y hermanos en aparencialidad, miserables sombras que desfilan de su nada a su nada, chispas de conciencia que brillan un momento en las infinitas y eternas tinieblas. Y de los demás hombres, tus semejantes, pasando por los que más semejantes te son, por tus convivientes, vas a compadecer a todos los que viven y hasta a lo que acaso no vive pero existe. Aquella lejana estrella que brilla allí arriba durante la noche se apagará algún día y se hará polvo, y dejará de brillar y de existir. Y como ella, el cielo todo estrellado. ¡Pobre cielo!
Y si doloroso es tener que dejar de ser un día, más doloroso sería acaso seguir siendo siempre uno mismo, y no más que uno mismo, sin poder ser a la vez otro, sin poder ser a la vez todo lo demás, sin poder serlo todo.
Si miras al universo lo más cerca y lo más dentro que puedes mirarlo, que es en ti mismo; si sientes y no ya sólo contemplas las cosas todas en tu conciencia, donde todas ellas han dejado su dolorosa huella, llegarás al hondón del tedio de la existencia, al pozo de vanidad de vanidades. Y así es como llegarás a compadecerlo todo, al amor universal.
Para amarlo todo, para compadecerlo todo, humano y extrahumano, viviente y no viviente, es menester que lo sientas todo dentro de ti mismo, que lo personalices todo. Porque el amor personaliza todo cuanto ama, todo cuanto compadece. Sólo compadecemos, es decir, amamos, lo que nos es semejante y en cuanto nos lo es y tanto más cuanto más se nos asemeja, y así crece nuestra compasión, y con ella nuestro amor a las cosas a medida que descubrimos las semejanzas que con nosotros tienen. O más bien es el amor mismo, que de suyo tiende a crecer, el que nos revela las semejanzas esas. Si llego a compadecer y amar a la pobre estrella que desaparecerá del cielo un día, es porque el amor, la compasión, me hace sentir en ella una conciencia, más o menos oscura, que la hace sufrir por no ser más que estrella y por tener que dejarlo de ser un día. Pues toda conciencia lo es de muerte y de dolor.
Conciencia, conscientia, es conocimiento participado, es consentimiento, y con-sentir es com-padecer.
El amor personaliza cuanto ama. Sólo cabe enamorarse de una idea personalizándola. Y cuando el amor es tan grande y tan vivo y tan fuerte y desbordante que lo ama todo, entonces lo personaliza todo y descubre que el total Todo, que el Universo es Persona también, que tiene una Conciencia, Conciencia que a su vez sufre, compadece y ama, es decir, es conciencia. Y a esta Conciencia del Universo, que el amor descubre personalizando cuanto ama, es a lo que llamamos Dios. Y así el alma compadece a Dios y se siente por Él compadecida, le ama y se siente por Él amada, abrigando su miseria en el seno de la miseria eterna e infinita, que es al eternizarse e infinitarse la felicidad suprema misma.
Dios es, pues, la personalización del Todo, es la Conciencia eterna e infinita del Universo, Conciencia presa de la materia y luchando por libertarse de ella. Personalizamos al Todo para salvarnos de la nada, y el único misterio verdaderamente misterioso es el misterio del dolor.
El dolor es el camino de la conciencia y es por él como los seres vivos llegan a tener conciencia de sí. Porque tener conciencia de sí mismo, tener personalidad, es saberse y sentirse distinto de los demás seres, y a sentir esta distinción sólo se llega por el choque, por el dolor más o menos grande, por la sensación del propio límite. La conciencia de sí mismo no es sino la conciencia de la propia limitación. Me siento yo mismo al sentirme que no soy los demás; saber y sentir hasta dónde soy, es saber dónde acabo de ser, y desde dónde no soy.
¿Y cómo saber que se existe no sufriendo poco o mucho? ¿Cómo volver sobre sí, lograr conciencia refleja, no siendo por el dolor? Cuando se goza olvídase uno de sí mismo, de que existe, pasa a otro, a lo ajeno, se enajena.
Y sólo se ensimisma, se vuelve a sí mismo, a ser él en el dolor.
Nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice
nella miseria,
hace decir el Dante a Francesca de Rimini (Inferno, V 121-123); pero si no hay dolor más grande que el de acordarse del tiempo feliz en la desgracia, no hay placer, en cambio, en acordarse de la desgracia en el tiempo de prosperidad.
«El más acerbo dolor entre los hombres es el de aspirar mucho y no poder nada» (tcoA.Ut (ppov–ovza prl8Evós xparéetv) como según Heródoto (lib. IX, cap. 16), según dijo un persa a un tebano en un banquete. Y así es. Podemos abarcarlo todo o casi todo con el conocimiento y el deseo, nada o casi nada con la voluntad. Y no es la felicidad contemplación, ¡no!, si esa contemplación significa impotencia. Y de este choque entre nuestro conocer y nuestro poder surge la compasión.
Compadecemos a lo semejante a nosotros, y tanto más lo compadecemos cuanto más y mejor sentimos su semejanza con nosotros. Y si esta semejanza podemos decir que provoca nuestra compasión, cabe sostener también que nuestro repuesto de compasión, pronto a derramarse sobre todo, es lo que nos hace descubrir la semejanza de las cosas con nosotros, el lazo común que nos une con ellas en el dolor.
Nuestra propia lucha por cobrar, conservar y acrecentar la propia conciencia, nos hace descubrir en los forcejeos y movimientos y revoluciones de las cosas todas una lucha por cobrar, conservar o acrecentar conciencia, a la que todo tiende. Bajo los actos de mis más próximos semejantes, los demás hombres, siento -o consiento más bien- un estado de conciencia como es el mío bajo mis propios actos. Al oírle un grito de dolor a mi hermano, mi propio dolor se despierta y grita en el fondo de mi conciencia. Y de la misma manera siento el dolor de los animales y el de un árbol al que le arrancan una rama, sobre todo cuando tengo viva la fantasía, que es la facultad de intuimiento, de visión interior.
Descendiendo desde nosotros mismos, desde la propia conciencia humana, que es lo único que sentimos por dentro y en que el sentirse se identifica con el ser, suponemos que tienen alguna conciencia, más o menos oscura todos los vivientes y las rocas mismas, que también viven. Y la evolución de los eres orgánicos no es sino una lucha por la plenitud de conciencia a través del dolor, una constante aspiración a ser otros sin dejar de ser lo que son, a romper sus límites limitándose.
Y este proceso de personalización o de sujetivación de todo lo externo, fenoménico u objetivo, constituye el proceso mismo vital de la filosofía en la lucha de la vida contra la razón y de esta contra aquella. Ya lo indicamos en nuestro anterior capítulo, y aquí lo hemos de confirmar desarrollándolo más.
Juan Bautista Vico, con su profunda penetración estética en el alma de la Antigüedad, vio que la filosofía espontánea del hombre era hacerse regla del universo guiado por instinto d’animazione. El lenguaje, necesariamente antropomórfico, mitopeico, engendra el pensamiento. «La sabiduría poética, que fue la primera sabiduría de la gentilidad -nos dice en su Scienza Nuova-, debió de comenzar por una metafísica no razonada y abstracta, cual es la de los hoy adoctrinados, sino sentida e imaginada, cual debió ser la de los primeros hombres… Esta fue su propia poesía, que les era una facultad connatural, porque estaban naturalmente provistos de tales sentidos y tales fantasías, nacida de ignorancia de las causas, que fue para ellos madre de maravillas en todo, pues ignorantes de todo, admiraban fuertemente. Tal poesía comenzó divina en ellos, porque al mismo tiempo que imaginaban las causas de las cosas, que sentían y admiraban sin ser dioses… De tal manera, los primeros hombres de las naciones gentiles, como niños del naciente género humano, creaban de sus ideas las cosas… De esta naturaleza de cosas humanas quedó la eterna propiedad explicada con noble expresión por Tácito al decir no vanamente que los hombres aterrados fingunt simul creduntque. »
Y luego Vico pasa a mostrarnos la era de la razón, no ya de la fantasía, esta edad nuestra en que nuestra mente está demasiado retirada de los sentidos, hasta en el vulgo, «con tantas abstracciones como están llenas las lenguas», y nos está «naturalmente negado poder formar la vasta imagen de una tal dama a que se llama Naturaleza simpatética, pues mientras con la boca se la llama así, no hay nada de eso en la mente, porque la mente está en lo falso, en la nada». «Ahora -añade Vico- nos está naturalmente negado poder entrar en la vasta imaginación de aquellos primeros hombres.» Mas ¿es cierto? ¿No seguimos viviendo de las creaciones de su fantasía, encarnadas para siempre en el lenguaje, con el que pensamos, o más bien el que en nosotros piensa?
En vano Comte declaró que el pensamiento humano salió ya de la edad teológica y está saliendo de la metafísica para entrar en la positiva; las tres edades coexisten y se apoyan, aun oponiéndose, unas en otras. El flamante positivismo no es sino metafísico cuando deja de negar para afirmar algo, cuando se hace realmente positivo, y la metafísica es siempre, en su fondo, teología, y la teología nace de la fantasía puesta al servicio de la vida, que se quiere inmortal.
El sentimiento del mundo, sobre el que se funda la comprensión de él, es necesariamente antropomórfico y mitopeico. Cuando alboreó con Tales de Mileto el racionalismo, dejó este filósofo al Océano y Tetis, dioses y padres de dioses, para poner al agua como principio de las cosas, pero esta agua era un dios disfrazado. Debajo de la naturaleza, gvóts, y del mundo xóuuos, palpitaban creaciones míticas, antropomórficas. La lengua misma lo llevaba consigo. Sócrates distinguía en los fenómenos, según Jenofonte nos cuenta (Memorabilia, i. I. 6-9), aquellos al alcance del estudio humano y aquellos otros que se han reservado los dioses, y execraba de que Anaxágoras quisiera explicarlo todo racionalmente. Hipócrates, su coetáneo, estimaba ser divinas las enfermedades todas, y Platón creía que el Sol y las estrellas son dioses animados, con sus almas (Phileb. c, 16. Leyes X), y sólo permitía la investigación astronómica hasta que no se blasfemara contra esos dioses. Y Aristóteles en su Física, nos dice que llueve Zeus, no para que el trigo crezca, sino por necesidad, é~áváyxrls. Intentaron mecanizar o racionalizar a Dios, pero Dios se les rebelaba.
Y el concepto de Dios, siempre redivivo, pues brota del eterno sentimiento de Dios en el hombre, ¿qué es sino la eterna protesta de la vida contra la razón, el nunca vencido instinto de personalización? ¿Y qué es la noción misma de sustancia, sino objetivación de lo más subjetivo, que es la voluntad o la conciencia? Porque la conciencia, aun antes de conocerse como razón, se siente, se toca, se es más bien como voluntad, y como voluntad de no morir. De aquí ese ritmo de que hablábamos en la historia del pensamiento. El positivismo nos trajo una época de racionalismo, es decir, de materialismo, mecanismo y moralismo; y he aquí que el vitalismo, el espiritualismo vuelve. ¿Qué han sido los esfuerzos del pragmatismo sino esfuerzos por restaurar la fe en la finalidad humana del Universo? ¿Qué son los esfuerzos de un Bergson, verbigracia, sobre todo en su obra sobre la evolución creadora, sino forcejeos por restaurar al Dios personal y la conciencia eterna? Y es que la vida no se rinde.
Y de nada sirve querer suprimir ese proceso mitopeico o antropomórfico y racionalizar nuestro pensamiento, como si se pensara sólo para pensar y conocer, y no para vivir. La lengua misma, con la que pensamos, nos lo impide. La lengua, sustancia del pensamiento, es un sistema de metáforas a base mítica y antropomórfica. Y para hacer una filosofía puramente racional habría que hacerla por fórmulas algebraicas o crear una lengua -una lengua inhumana, es decir, inapta para las necesidades de la vida- para ella, como lo intentó el doctor Ricardo Avenarius, profesor de filosofía en Zurich, en su Crítica de la experiencia pura (Kritik der reinen Erfahrung), para evitar los preconceptos. Y este vigoroso esfuerzo de Avenarius, el caudillo de los empiriocriticistas, termina en rigor en puro escepticismo. Él mismo nos lo dice al final del prólogo de la susomentada obra: «Ha tiempo que desapareció la infantil confianza de que nos sea dado hallar la verdad; mientras avanzamos, nos damos cuenta de sus dificultades, y con ello del límite de nuestras fuerzas. ¿Y el fin?… ¡Con tal de que lleguemos a ver claro en nosotros mismos!»
¡Ver claro!… ¡ver claro! Sólo vería claro un puro pensador, que en vez de lenguaje usara álgebra, y que pudiese libertarse de su propia humanidad, es decir, un ser insustancial meramente objetivo, un no ser, en fin. Mal que pese a la razón, hay que pensar con la vida, y mal que pese a la vida, hay que racionalizar el pensamiento.
Esa animación, esa personificación va entrañada en nuestro mismo conocer. «¿Quién llueve?», «¿quién truena?», pregunta el viejo Estrepsiades a Sócrates en Las nubes, de Aristófanes, y el filósofo le contesta: «No Zeus, sino las nubes.» Y Estrepsiades: «pero ¿quién sino Zeus las obliga a marchar?», a lo que Sócrates: «Nada de eso, sino el Torbellino etéreo.» «¿El Torbellino? -agrega Estrepsiades-, no lo sabía… No es, pues, Zeus, sino el Torbellino el que en vez de él rige ahora.» Y sigue el pobre viejo personificando y animando al Torbellino, que reina ahora como un rey no sin conciencia de su realeza. Y todos, al pasar de un Zeus cualquiera a un cualquier torbellino, de Dios a la materia, verbigracia, hacemos lo mismo. Y es porque la filosofía no trabaja sobre la realidad objetiva que tenemos delante de los sentidos, sino sobre el complejo de ideas, imágenes, nociones, percepciones, etc., incorporadas en el lenguaje y que nuestros antepasados nos transmitieron con él. Lo que llamamos el mundo, el mundo objetivo, es una tradición social. Nos lo dan hecho.
El hombre no se resigna a estar, como conciencia, solo en el Universo, ni a ser un fenómeno objetivo más. Quiere salvar su subjetividad vital o pasional haciendo vivo, personal, animado al Universo todo. Y por eso y para eso han descubierto a Dios y la sustancia, Dios y sustancia que vuelven siempre en su pensamiento de uno o de otro modo disfrazados. Por ser conscientes nos sentimos existir, que es muy otra cosa que sabernos existentes, y queremos sentir la existencia de todo lo demás, que cada una de las demás cosas individuales sea también un yo.
El más consecuente, aunque más incongruente y vacilante idealismo, el de Berkeley, que negaba la existencia de la materia, de algo inerte y extenso y pasivo que sea la causa de nuestras sensaciones y el sustrato de los fenómenos externos, no es en el fondo más que un absoluto espiritualismo o dinamismo, la suposición de que toda sensación nos viene, como la causa, de otro espíritu, esto es, de otra conciencia. Y se da su doctrina en cierto modo la mano con las de Schopenhauer y Hartmann. La doctrina de la Voluntad del primero de estos dos y la de lo Inconsciente del otro, están ya en potencia en la doctrina berkeleyana, de que ser es ser percibido. A lo que hay que añadir: y hacer que otro perciba al que es. Y así el viejo adagio de que operar¡ sequitur esse, el obrar se sigue al ser, hay que modificarlo diciendo que ser es obrar y sólo existe lo que obra, lo activo, y en cuanto obra.
Y por lo que a Schopenhauer hace no es menester esforzarse en mostrar cómo la voluntad que pone como esencia de las cosas, procede de la conciencia. Y basta leer su libro sobre la voluntad en la naturaleza, para ver cómo atribuía un cierto espíritu y hasta una cierta personalidad a las plantas mismas. Y esa su doctrina le llevó lógicamente al pesimismo, porque lo más propio y más íntimo de la voluntad es sufrir. La voluntad es una fuerza que se siente, esto es, que sufre. Y que goza, añadirá alguien. Pero es que no cabe poder gozar sin poder sufrir, y la facultad de goce es la misma que la del dolor. El que no sufre tampoco goza, como no siente calor el que no siente frío.
Y es muy lógico también que Schopenhauer, el que de la doctrina voluntarista o de personalización de todo, sacó el pesimismo, sacara de ambas que el fundamento de la moral es la compasión. Sólo que su falta de sentido social e histórico, el no sentir a la humanidad como una persona también, aunque colectiva, su egoísmo, en fin, le impidió sentir a Dios, le impidió individualizar y personificar la Voluntad total y colectiva: la Voluntad del Universo.
Compréndese, por otra parte, su aversión a las doctrinas evolucionistas o transformistas puramente empíricas, y tal como alcanzó a ver expuestas por Lamarck y Darwin, cuya teoría, juzgándola sólo por un extenso extracto del Times, calificó de «ramplón empirismo» (platter Empirismus), en una de sus cartas a Adán Luis von Doss (de 1 marzo 1860). Para un voluntario como Schopenhauer, en efecto, en teoría tan sana y cautelosamente empírica y racional como la de Darwin, quedaba fuera de cuenta el íntimo resorte, el motivo esencial de la evolución. Porque ¿cuál es, en efecto, la fuerza oculta, el último agente del perpetuarse los organismos y pugnar por persistir y propagarse? La selección, la adaptación, la herencia, no son sino condiciones externas. A esa fuerza íntima esencial, se le ha llamado voluntad por suponer nosotros que sea en los demás seres lo que en nosotros mismos sentimos como sentimiento de voluntad, el impulso a serlo todo, a ser también los demás sin dejar de ser lo que somos. Y esa fuerza cabe decir que es lo divino en nosotros, que es Dios mismo, que en nosotros obra porque en nosotros sufre.
Y esa fuerza, esa aspiración a la conciencia, la simpatía nos la hace descubrir en todo. Mueve y agita a los más menudos seres vivientes, mueve y agita acaso a las células mismas de nuestro propio organismo corporal, que es una federación más o menos unitaria de vivientes; mueve a los glóbulos mismos de nuestra sangre. De vidas se compone nuestra vida, de aspiraciones, acaso en el limbo de la subconciencia, nuestra aspiración vital. No es un sueño más absurdo que tantos sueños que pasan por teorías valederas el de creer que nuestras células, nuestros glóbulos, tengan algo así como una conciencia o base de ella rudimentaria, celular, globular. O que puedan llegar a tenerla. Y ya puestos en la vía de las fantasías, podemos
fantasear el que estas células se comunicaran entre sí, y expresara alguna de ellas su creencia de que formaban parte de un organismo superior dotado de conciencia colectiva personal. Fantasía que se ha producido más de una vez en la historia del sentimiento humano al suponer alguien, filósofo o poeta, que somos los hombres a modo de glóbulos de la sangre de un Ser Supremo que tiene su conciencia colectiva personal, la conciencia del Universo.
Tal vez la inmensa Vía Láctea que contemplamos durante las noches claras en el cielo, ese enorme anillo de que nuestro sistema planetario no es sino una molécula, es a su vez una célula del Universo, Cuerpo de Dios. Las células todas de nuestro cuerpo conspiran y concurren con su actividad a mantener y encender nuestra conciencia, nuestra alma; y si las conciencias o las almas de todas ellas entrasen enteramente en la nuestra, en la componente, si tuviese yo conciencia de todo lo que en mi organismo corporal pasa, sentiría pasar por mí al Universo, y se borraría tal vez el doloroso sentimiento de mis límites. Y si todas las conciencias de todos los seres concurren por entero a la conciencia universal, esta, es decir, Dios, es todo.
En nosotros nacen y mueren a cada instante oscuras conciencias, almas elementales, y este nacer y morir de ellas constituye nuestra vida. Y cuando mueren bruscamente, en choque, hacen nuestro dolor. Así en el seno de Dios nacen y mueren -¿mueren?- conciencias, constituyendo sus nacimientos y sus muertes su vida.
Si hay una Conciencia Universal y Suprema, yo soy una idea de ella, y ¿puede en ella apagarse del todo idea alguna? Después que yo haya muerto, Dios seguirá recordándome, y el ser yo por Dios recordado, el ser mi conciencia mantenida por la Conciencia Suprema ¿no es acaso ser?
Y si alguien dijese que Dios ha hecho el Universo, se le puede retrucar que también nuestra alma ha hecho nuestro cuerpo tanto más que ha sido por él hecha. Si es que hay alma.
Cuando la compasión, el amor, nos revela al Universo todo luchando por cobrar, conservar y acrecentar su conciencia, por concientizarse más y más cada vez, sintiendo el dolor de las discordancias que dentro de él se producen, la compasión nos revela la semejanza del Universo todo con nosotros, que es humano, y que nos hace descubrir en él a nuestro Padre, de cuya carne somos carne; el amor nos hace personalizar al todo de que formamos parte.
En el fondo lo mismo da decir que Dios está produciendo eternamente las cosas, como que las cosas están produciendo eternamente a Dios. Y la creencia en un Dios personal y espiritual se basa en la creencia en nuestra propia personalidad y espiritualidad. Porque nos sentimos conciencia, sentimos a Dios conciencia, es decir, persona, y porque anhelamos que nuestra conciencia pueda vivir y ser independiente del cuerpo, creemos que la persona divina vive y es independientemente del Universo, que es su estado de conciencia ad extra.
Claro es que vendrán los lógicos, y nos pondrán todas las evidentes dificultades racionales que de esto nacen; pero ya dijimos que, aunque bajo formas racionales, el contenido de todo esto no es, en rigor, racional. Toda concepción racional de Dios es en sí misma contradictoria. La fe en Dios nace del amor a Dios, creemos que existe por querer que exista, y nace acaso también del amor de Dios a nosotros. La razón no nos prueba que Dios exista, pero tampoco que no pueda existir.
Pero más adelante, más sobre esto de que la fe en Dios sea la personalización del Universo.
Y recordando lo que en otra parte de esta obra dijimos, podemos decir que las cosas materiales en cuanto conocidas, brotan al conocimiento desde el hambre, y del hambre brota el Universo sensible o material en que las conglobamos, y las cosas ideales brotan del amor, y del amor brota Dios en quien esas cosas ideales conglobamos, como en Conciencia del Universo. Es la conciencia social, hija del amor, del instinto de perpetuación, la que nos lleva a socializarlo todo, a ver en todo sociedad, y nos muestra, por último, cuán de veras es una Sociedad infinita la Naturaleza toda. Y por lo que a mí hace he sentido que la Naturaleza es sociedad, cientos de veces, al pasearme en un bosque y tener el sentimiento de solidaridad con las encinas que de alguna oscura manera se daban sentido de mi presencia.
La fantasía que es el sentido social, anima lo inanimado, lo antropomorfiza todo; todo lo humaniza, y aun lo humana. Y la labor del hombre es sobrenaturalizar a la Naturaleza, esto es: divinizarla humanizándola, hacerla humana, ayudarla a que se concientice, en fin. La razón, por su parte, mecaniza o materializa.
Y así como se dan unidos y fecundándose mutuamente el individuo -que es, en cierto modo, sociedady la sociedad -que es también un individuo-, inseparables el uno del otro, y sin que nos quepa decir dónde empieza el uno para acabar el otro, siendo más bien aspectos de una misma esencia, así se dan en uno el espíritu, el elemento social que al relacionarnos con los demás, nos hace conscientes, y la materia o elemento individual e individuante, y se dan en uno fecundándose mutuamente la razón, la inteligencia y la fantasía, y en uno se dan el Universo y Dios.
¿Es esto todo verdad? ¿Y qué es verdad? -preguntaré a mi vez como preguntó Pilato. Pero no para volver a lavarme las manos sin esperar respuesta.
¿Está la verdad en la razón, o sobre la razón, o bajo la razón, o fuera de ella, de un modo cualquiera? ¿Es sólo verdadero lo racional? ¿No habrá realidad inasequible, por su naturaleza misma, a la razón, y acaso, por su misma naturaleza, opuesta a ella? ¿Y cómo conocer esa realidad si es que sólo por la razón conocemos?
Nuestro deseo de vivir, nuestra necesidad de vida quisiera que fuese verdadero lo que nos hace conservarnos y perpetuarnos, lo que mantiene al hombre y a la sociedad; que fuese verdadera agua el líquido que bebido apaga la sed y porque la apaga, y pan verdadero lo que nos quita el hambre porque nos la quita.
Los sentidos están al servicio del instinto de conservación, y cuanto nos satisfaga a esta necesidad de conservarnos, aun sin pasar por los sentidos, es a modo de una penetración íntima de la realidad en nosotros. ¿Es acaso menos real el proceso de asimilación del alimento que el proceso de conocimiento de la cosa alimenticia? Se dirá que comerse un pan no es lo mismo que verlo, tocarlo o gustarlo; que de un modo entra en nuestro cuerpo, mas no por eso en nuestra conciencia. ¿Es verdad esto? ¿El pan que he hecho carne y sangre mía no entra más en mi conciencia de aquel otro al que viendo y tocando digo: «Esto es mío»? Y a ese pan así convertido en mi carne y sangre y hecho mío, ¿he de negarle la realidad objetiva cuando sólo lo toco?
Hay quien vive del aire sin conocerlo. Y así vivimos de Dios y en Dios acaso, en Dios espíritu y conciencia de la sociedad y del Universo todo, en cuanto este también es sociedad.
Dios no es sentido sino en cuanto es vivido, y no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Él (Mat. IV, 4. Deut. VIII, 3).
Y esta personalización del todo, del Universo, a que nos lleva el amor, la compasión, es la de una persona que abarca y encierra en sí a las demás personas que la componen.
Es el único modo de dar al Universo finalidad dándole conciencia. Porque donde no hay conciencia no hay tampoco finalidad que supone un propósito. Y la fe en Dios no estriba como veremos, sino en la necesidad vital de dar finalidad a la existencia, de hacer que responda a un propósito. No para comprender el por qué, sino para sentir y sustentar el para qué último, necesitamos a Dios, para dar sentido al Universo.
Y tampoco debe extrañar que se diga que esa conciencia del universo esté compuesta e integrada por las conciencias de los seres que el Universo forman, por la conciencia personal distinta de las que la componen. Sólo así se comprende lo de que en Dios seamos, nos movamos y vivamos. Aquel gran visionario que fue Manuel Swedenborg, vio o entrevió esto cuando en su libro sobre el cielo y el infierno (De Coelo et Inferno, 52) nos dice que: «Una entera sociedad angélica aparece a las veces en forma de un solo ángel, como el Señor me ha permitido ver. Cuando el Señor mismo aparece en medio de los ángeles, no lo hace acompañado de una multitud, sino como un solo ser en forma angélica. De aquí que en la Palabra se le llama al Señor un ángel, y que así es llamada una sociedad entera: Miguel, Gabriel y Rafael no son sino sociedades angélicas así llamadas por las funciones que llenan.»
¿No es que acaso vivimos y amamos, esto es, sufrimos y compadecemos en esa Gran Persona envolvente a todos, las personas todas que sufrimos y compadecemos y los seres todos que luchan por personalizarse, por adquirir conciencia de su dolor y de su limitación? ¿Y no somos acaso ideas de esa Gran Conciencia total que al pensarnos existentes nos da la existencia? ¿No es nuestro existir ser por Dios percibidos y sentidos? Y más adelante nos dice este mismo visionario, a su manera imaginativa, que cada ángel, cada sociedad de ángeles y el cielo todo contemplado de consuno, se presentan en forma humana, y que por virtud de esta su humana forma, lo rige el Señor como a un solo hombre.
«Dios no piensa, crea; no existe, es eterno», escribió Kierkegaard (Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift); pero es acaso más exacto decir con Mazzini, el místico de la ciudad italiana, que «Dios es grande porque piensa obrando» (Ai giovani d’Italia), porque en Él pensar es crear y hacer existir a aquello que piensa existente con sólo pensarlo, y es lo imposible lo impensable por Dios. ¿No se dice en la Escritura que Dios crea con su palabra, es decir, con su pensamiento, y que por este, por su Verbo, se hizo cuanto existe? ¿Y olvida Dios lo que una vez hubo pensado? ¿No subsisten acaso en la Suprema Conciencia los pensamientos todos que por ella pasan una vez? En Él, que es eterno, ¿no se eterniza toda existencia?
Es tal nuestro anhelo de salvar a la conciencia, de dar finalidad personal y humana al Universo y a la existencia, que hasta en un supremo, dolorosísimo y desgarrador sacrificio llegaríamos a oír que se nos dijese que si nuestra conciencia se desvanece es para ir a enriquecer la Conciencia infinita y eterna, que nuestras almas sirven de alimento al Alma Universal. Enriquezco, si, a Dios, porque antes de yo existir no me pensaba como existente porque soy uno más, uno más aunque sea entre infinitos, que como habiendo vivido y sufrido y amado realmente, quedo en su seno. Es el furioso anhelo de dar invalidad al Universo, de hacerle consciente y personal, lo que nos ha llevado a creer en Dios, a querer que haya Dios, a crear a Dios, en una palabra. ¡A crearle, sí! Lo que no debe escandalizar se diga ni al más piadoso teísta. Porque creer en Dios es en cierto modo crearlo; aunque Él nos cree antes. Es Él quien en nosotros se crea de continuo a sí mismo.
Hemos creado a Dios para salvar al Universo de la nada, pues lo que no es conciencia y conciencia eterna, consciente de su eternidad y eternamente consciente, no es nada más que apariencia. Lo único de veras real es lo que siente, sufre, compadece, ama y anhela, es la conciencia; lo único sustancial es la conciencia. Y necesitamos a Dios para salvar la conciencia; no para pensar la existencia, sino para vivirla; no para saber por qué y cómo es, sino para sentir para qué es. El amor es un contrasentido si no hay Dios.
Veamos ahora eso de Dios, lo del Dios lógico o Razón Suprema, y lo del Dios biótico o cordial, esto es, el Amor Supremo.
VIII.- De Dios a Dios
No creo que sea violentar la verdad decir que el sentimiento religioso es sentimiento de divinidad y que sólo con violencia del corriente lenguaje humano puede hablarse de religión atea. Aunque es claro que todo dependerá del concepto que de Dios nos formemos. Concepto que depende a su vez del de divinidad.
Convienenos, en efecto, comenzar por el sentimiento de divinidad, antes de mayusculizar el concepto de esta cualidad, y articulándola, convertirla en la Divinidad, esto es, en Dios. Porque el hombre ha ido a Dios por lo divino más bien que ha deducido lo divino de Dios.
Ya antes, en el curso de estas algo errabundas y a la par insistentes reflexiones sobre el sentimiento trágico de la vida, recordé el timor fecit deos de Estacio para corregirlo y limitarlo. Ni es cosa de trazar una vez más el proceso histórico por que los pueblos han llegado al sentimiento y al concepto de un Dios personal como el del cristianismo. Y digo los pueblos y no los individuos aislados, porque si hay sentimiento y concepto colectivo, social, es el de Dios, aunque el individuo lo individualice luego. La filosofía puede tener, y de hecho tiene, un origen individual; la teología es necesariamente colectiva.
La doctrina de Schleirmacher que pone el origen, o más bien la esencia del sentimiento religioso, en el inmediato y sencillo sentimiento de dependencia, parece ser la explicación más profunda y exacta. El hombre primitivo, viviendo en sociedad, se siente depender de misteriosas potencias que invisiblemente le rodean, se siente en comunión social, no sólo con sus semejantes, los demás hombres, sino con la Naturaleza toda animada e inanimada, lo que no quiere decir otra cosa sino que lo personaliza todo. No sólo tiene él conciencia del mundo, sino que se imagina que el mundo tiene también conciencia como él. Lo mismo que un niño habla a su perro o a su muñeco, cual si le entendiesen, cree el salvaje que lo oye su fetiche o que la nube tormentosa se acuerda de él y le persigue. Y es que el espíritu del hombre natural, primitivo, no se ha desplacentado todavía de la Naturaleza, ni ha marcado el lindero entre el sueño y la vigilia, entre la realidad y la imaginación.
No fue, pues, lo divino, algo objetivo, sino la subjetividad de la conciencia proyectada hacia fuera, la personalización del mundo. El concepto de divinidad surgió del sentimiento de ella, y el sentimiento de divinidad no es sino el mismo oscuro y naciente sentimiento de personalidad vertido a lo de fuera. Ni cabe en rigor decir fuera y dentro, objetivo y subjetivo, cuando tal distinción no era sentida, y siendo como es, de esa distinción de donde el sentimiento y el concepto de divinidad proceden. Cuanto más clara la conciencia de la distinción entre lo objetivo y lo subjetivo, tanto más oscuro el sentimiento de divinidad en nosotros.
Hase dicho, y al parecer con entera razón, que el paganismo helénico es, más bien que politeísta, panteísta. La creencia en muchos dioses tomando el concepto de Dios como hoy le tomamos, no sé que haya existido en cabeza humana. Y si por panteísmo se entiende la doctrina no de que todo y cada cosa es Dios -proposición para mí indispensable-, sino de que todo es divino, sin gran violencia cabe decir que el paganismo era politeísta. Los dioses, no sólo se mezclaban entre los hombres, sino que se mezclaban con ellos; engendraban los dioses en mujeres mortales, y los hombres mortales engendraban en las diosas a semidioses. Y si hay semidioses, esto es, semihombres, es tan sólo porque lo divino y lo humano eran caras de una misma realidad. La divinización de todo no era sino su humanización. Y decir que el Sol era un dios equivalía a decir que era un hombre, una conciencia humana más o menos agrandada y sublimada. Y esto vale desde el fetichismo hasta el paganismo helénico.
En lo que propiamente se distinguían los dioses de los hombres era en que aquellos eran inmortales. Un dios venía a ser un hombre inmortal, y divinizar a un hombre, considerarle como a un Dios, era estimar que, en rigor, al morirse no había muerto. De ciertos héroes se creía que fueron vivos al reino de los muertos. Y este es un punto importantísimo para estimar el valor de lo divino.
En aquellas repúblicas de dioses había siempre algún dios máximo, algún verdadero monarca. La monarquía divina fue la que, por el monocultismo, llevó a los pueblos al monoteísmo. Monarquía y monoteísmo son, pues, cosas gemelas. Zeus, Júpiter, iba en camino de convertirse en dios único, como en dios único, primero del pueblo de Israel, después de la humanidad y, por último, del Universo todo, se convirtió Yavé, que empezó siendo uno de entre tantos dioses.
Como la monarquía, tuvo el monoteísmo un origen guerrero. «Es en la marcha y en tiempo de guerra -dice Robertson Smith, The Prophets of Israel, lect. I- cuando un pueblo nómada siente la instante necesidad de una autoridad central, y así ocurrió que en los primeros comienzos de la organización nacional en torno al santuario del arca, Israel se creyó la hueste de Jehová. El nombre mismo de Israel es marcial y significa Dios pelea, y Jehová es en el Viejo Testamento Iahwé Zebahát, el Jehová de los ejércitos de Israel. Era en el campo de batalla donde se sentía más claramente la presencia de Jehová; pero en las naciones primitivas, el caudillo de tiempo de guerra es también juez natural en tiempo de paz.»
Dios, el Dios único, surgió, pues, del sentimiento de divinidad en el hombre como Dios guerrero monárquico y social. Se reveló al pueblo, no a cada individuo. Fue el Dios de un pueblo y exigía celoso se le rindiese culto a él solo, y de este monocultismo se pasó al monoteísmo, en gran parte por la acción individual, más filosófica acaso que teológica, de los profetas. Fue, en efecto, la actividad individual de los profetas lo que individualizó la divinidad. Sobre todo al hacerla ética.
Y de este Dios surgido así en la conciencia humana a partir del sentimiento de divinidad, apoderóse luego la razón, esto es, la filosofía, y tendió a definirlo, a convertirlo en idea. Porque definir algo es idealizarlo, para lo cual hay que prescindir de su elemento inconmensurable o irracional, de su fondo vital. Y el Dios sentido, la divinidad sentida como persona y conciencia única fuera de nosotros, aunque envolviéndonos y sosteniéndonos, se convirtió en la idea de Dios.
El Dios lógico, racional, el ens summum, el primum movens, el Ser Supremo de la filosofía teológica, aquel a que se llega por los tres famosos caminos de negación, eminencia y causalidad, viae negationis, eminentiae, causalitatis no es más que una idea de Dios, algo muerto. Las tradicionales y tantas veces debatidas pruebas de su existencia no son, en el fondo, sino un intento vano de determinar su esencia; porque como hacía muy bien notar Vinet, la existencia se saca de la esencia; y decir que Dios existe, sin decir qué es Dios y cómo es, equivale a no decir nada.
Y este Dios, por eminencia y negación o remoción de cualidades finitas, acaba por ser un Dios impensable, una pura idea, un Dios de quien, a causa de su excelencia misma ideal podemos decir que no es nada, como ya definió Escoto Eriugena: Deus propter excellentiam non inmerito nihil vocatur O con frase del falso Dionisio Areopagita, en su epístola 5: «La divina tiniebla es la luz inaccesible en la que se dice habita Dios.» El Dios antropomórfico y sentido, al ir purificándose de atributos humanos, y como tales finitos y relativos y temporales, se evapora en el Dios del deísmo o del panteísmo.
Las supuestas pruebas clásicas de la existencia de Dios refiriéndose todas a este Dios-Idea, a este Dios lógico, al Dios por remoción, y de aquí que en rigor no prueben nada, es decir, no prueban más que la existencia de esa idea de Dios.
Era yo un mozo que empezaba a inquietarme de estos eternos problemas, cuando en cierto libro, de cuyo autor no quiero acordarme, leí esto: «Dios es una gran equis sobre la barrera última de los conocimientos humanos; a medida que la ciencia avanza, la barrera se retira.» Y escribí al margen: «De la barrera acá, todo se explica sin Él; de la barrera allá, ni con Él ni sin Él; Dios, por lo tanto, sobra.» Y respecto al Dios-Idea, al de las pruebas, sigo en la misma sentencia. Atribúyese a Laplace la frase de que no había necesitado de la hipótesis de Dios para construir su sistema del origen del Universo, y así es muy cierto. La idea de Dios en nada nos ayuda para comprender mejor la existencia, la esencia y la finalidad del Universo.
No es más concebible el que haya un Ser Supremo infinito, absoluto y eterno, cuya esencia desconocemos, que haya creado el Universo, que el que la base material del Universo mismo, su materia, sea eterna e infinita y absoluta. En nada comprendemos mejor la existencia del mundo con decirnos que lo creó Dios. Es una petición de principio o una solución meramente verbal para encubrir nuestra ignorancia. En rigor deducimos la existencia del Creador del hecho de que lo creado existe, y no se justifica racionalmente la existencia de Aquel; de un hecho no se saca una necesidad o es necesario todo.
Y si del modo de ser del Universo pasamos a lo que se llama orden y que se supone necesita un ordenador, cabe decir que orden es lo que hay y no concebimos otro. La prueba esa del orden del Universo implica un paso del orden ideal al real, un proyectar nuestra mente fuera, un suponer que la explicación racional de una cosa produce la cosa misma. El arte humano, aleccionado por la Naturaleza, tiene un hacer consciente con que comprende el modo de hacer, y luego trasladamos este hacer artístico y consciente a una conciencia de un artista, que no se sabe de qué naturaleza aprendió su arte.
La comparación ya clásica con el reloj y el relojero, es inaplicable a un Ser absoluto, infinito y eterno. Es, además, otro modo de no explicar nada. Porque decir que el mundo es como es y no de otro modo porque Dios así lo hizo, mientras no sepamos por qué razón lo hizo así, es no decir nada. Y si sabemos la razón de haberlo así hecho Dios, este sobra, y la razón basta. Si todo fuera matemáticas, si no hubiese elemento irracional, no se habría acudido a esa explicación de un Sumo Ordenador, que no es sino la razón de lo irracional y otra tapadera de nuestra ignorancia. Y no hablemos de aquella ridícula ocurrencia de que, echando al azar caracteres de imprenta, no puede salir compuesto el Quijote. Saldría compuesta cualquier otra cosa que llegaría a ser un Quijote para los que a ella tuviesen que atenerse y en ella se formasen y formaran parte de ella.
Esa ya clásica supuesta prueba redúcese, en el fondo, a hipostatizar o sustantivar la explicación o razón de un fenómeno, a decir que la Mecánica hace el movimiento, la Biología la vida, la Filología el lenguaje, la Química los cuerpos sin más que mayusculizar la ciencia y convertirla en una potencia distinta de los fenómenos de que la extraemos y distinta de nuestra mente que la extrae. Pero a ese Dios así obtenido, y que no es sino la razón hipostatizada y proyectada al infinito, no hay manera de sentirlo como algo vivo y real y ni aun de concebirlo sino como una mera idea que con nosotros morirá.
Pregúntase, por otra parte, si una cosa cualquiera imaginada pero no existente, no existe porque Dios no lo quiere, o no lo quiere Dios porque no existe y respecto a lo imposible si es que no puede ser porque Dios así lo quiere, o no lo quiere Dios porque ello en sí y por su absurdo mismo no puede ser. Dios tiene que someterse a la ley lógica de contradicción, y no puede hacer, según los teólogos que dos más dos hagan más o menos que cuatro. La ley de la necesidad está sobre Él o es Él mismo. Y en el orden moral se pregunta si la mentira, o el homicidio, o el adulterio, son malos porque así lo estableció o si lo estableció así porque ello es malo. Si lo primero, Dios o es un Dios caprichoso y absurdo que establece una ley pudiendo haber establecido otra, u obedece a una naturaleza y esencia intrínseca de las cosas mismas independiente de Él, es decir, de su voluntad soberana; y si es así, si obedece a una razón de ser de las cosas, esta razón, si la conociésemos, nos bastaría sin necesidad alguna de más Dios, y no conociéndola ni Dios tampoco nos aclara nada. Esa razón estaría sobre Dios. Ni vale decir que esa razón es Dios mismo, razón suprema de las cosas. Una razón así, necesaria, no es algo personal. La personalidad la da la voluntad. Y es este problema de las relaciones entre la razón necesariamente necesaria, de Dios y su voluntad, necesariamente libre, lo que hará siempre del Dios lógico o aristotélico un Dios contradictorio.
Los teólogos escolásticos no han sabido nunca desenredarse de las dificultades en que se veían metidos al tratar de conciliar la libertad humana con la presencia divina y el conocimiento que Dios tiene de lo futuro contingente y libre; y es porque, en rigor, el Dios racional es completamente inaplicable a lo contingente, pues que la noción de contingencia no es, en el fondo, sino la noción de irracionalidad. El dios racional es forzosamente necesario en su ser y en su obrar, no puede hacer en cada caso sino lo mejor, y no cabe que haya varias cosas igualmente mejores, pues entre infinitas posibilidades sólo hay una que sea la más acomodada a su fin, como entre las infinitas líneas que pueden trazarse de un punto a otro sólo hay una recta. Y el Dios racional, el Dios de la razón, no puede menos sino seguir en cada caso la línea recta, la más conducente al fin que se propone, fin necesario como es necesaria la única recta dirección que a él conduce. Y así la divinidad de Dios es sustituida por su necesidad. Y en la necesidad de Dios perece su voluntad libre, es decir, su personalidad consciente. El Dios que anhelamos, el Dios que ha de salvar nuestra alma de la nada, el Dios inmortalizador, tiene que ser un Dios arbitrario.
Y es que Dios no puede ser Dios porque piensa, sino porque obra, porque crea; no es un Dios contemplativo, sino activo. Un Dios Razón, un Dios teórico o contemplativo, como es el Dios este del racionalismo teológico, es un Dios que se diluye en su propia contemplación. A este Dios corresponde, como veremos, la visión beatífica como expresión suprema de la felicidad eterna. Un Dios quietista, en fin, como es quietista por su esencia misma la razón.
Queda la otra famosa prueba, la del consentimiento, supuestamente unánime, de los pueblos todos en creer en un Dios. Pero esta prueba no es en rigor racional ni a favor del Dios racional que explica el Universo, sino del Dios cordial que nos hace vivir. Sólo podríamos llamarla racional en el caso de que creyésemos que la razón es el consentimiento, más o menos unánime, de los pueblos, el sufragio universal, en el caso de que hiciésemos razón a la vox populi que se dice vox Dei.
Así lo creía aquel trágico y ardiente Lamennais, el que dijo que la vida y la verdad no son sino una sola y misma cosa -¡ojalá!-, y que declaró a la razón una, universal; perpetua y santa (Essai sur l’indifférence, IV partie, chap. XIII). Y glosó el «o hay que creer a todos o a ninguno» -aut omnibus credendum est aut nemini-, de Lactancio, y aquello de Heráclito de que toda opinión individual es falible, y lo de Aristóteles de que la más fuerte prueba es el consentimiento de los hombres todos, y sobre todo lo de Plinio (en Paneg. Trajani LXII) de que ni engaña uno a todos ni todos a uno -nemo omnes, neminem, omnes fefellerunt-. ¡Ojalá! Y así se acaba en lo de Cicerón (De natura deorum, lib. III, capítulo 11, 5 y 6) de que hay que creer a nuestros mayores, aun sin que nos den razones, maioribus autem nostris, efam nulla ratione reddita credere.
Sí, supongamos que es universal y constante esa opinión de los antiguos que nos dice que lo divino penetra a la Naturaleza toda, y que sea un dogma paternal, zázpios Sóla, como dice Aristóteles (Metaphysica, lib. VII, cap. VII); eso probaría sólo que hay un motivo que lleva a los pueblos y los individuos -sean todos o casi todos o muchos- a creer en un Dios. Pero ¿no es que hay acaso ilusiones y falacias que se fundan en la naturaleza misma humana? ¿No empiezan los pueblos todos por creer que el Sol gira en torno de ellos? ¿Y no es natural que propendamos todos a creer lo que satisface nuestro anhelo? ¿Diremos con W. Hermann (véase Christliche systematische Dogmatik, en el tomo Systematische christliche Religion, de la colección Die Kultur der Gegenwart, editada por P Hinneberg), «que si hay un Dios, no se ha dejado sin indicársenos de algún modo, y quiere ser hallado por nosotros»?
Piadoso deseo, sin duda, pero no razón en su estricto sentido, como no le apliquemos la sentencia agustiniana, que tampoco es razón de «pues que me buscas, es que me encontraste», creyendo que es Dios quien hace que le busquemos.
Este famoso argumento del consentimiento supuesto unánime de los pueblos, que es el que con un seguro instinto más emplearon los antiguos, no es, en el fondo y trasladado de la colectividad al individuo, sino la llamada prueba moral la que Kant, en su Crítica de la razón práctica, empleó, la que se saca de nuestra conciencia -o más bien de nuestro sentimiento de la divinidad- y que no es una prueba estricta y específicamente racional, sino vital, y que no puede ser aplicada al Dios lógico, al ens summum, al Ser simplicísimo y abstractísimo, al primer motor inmóvil e impasible, al Dios Razón, en fin, que ni sufre ni anhela, sino al Dios biótico, al ser complejísimo y concretísimo, al Dios paciente que sufre y anhela en nosotros y con nosotros, al Padre de Cristo, al que no se puede ir sino por el Hombre, por su Hijo (véase Juan, XIV, 6), y cuya revelación es histórica, o si se quiere, anecdótica, pero no filosófica, ni categórica.
El consentimiento unánime -¡supongámosle así!de los pueblos, o sea el universal anhelo de las almas todas humanas que llegaron a la conciencia de su humanidad que quiere ser fin y sentido del Universo, ese anhelo, que no es sino aquella esencia misma del alma, que consiste en su conato por persistir eternamente y porque no se rompa la continuidad de la conciencia, nos lleva al Dios humano, antropomórfico, proyección de nuestra conciencia a la Conciencia del Universo, al Dios que da finalidad y sentido humanos al Universo y que no es el ens summum, el primum movens, ni el creador del Universo, no es la Idea-Dios. Es un Dios vivo, subjetivo -pues que no es sino la subjetividad objetivada o la personalidad universalizada-, que es más que mera idea, y antes que razón es voluntad. Dios es Amor, esto es, Voluntad. La razón, el Verbo, deriva de Él; pero Él, el Padre, es, ante todo, Voluntad.
«No cabe duda alguna -escribe Ritschl (Rechtfertigung and Versóhnung, 111, cap. V)- que la personalidad espiritual de Dios es estimada muy imperfectamente en la antigua teología al limitarla a las funciones de conocer y querer. La concepción religiosa no puede menos de aplicar a Dios también el atributo del sentimiento espiritual. Pero la antigua teología ateníase a la impresión de que el sentimiento y el afecto son notas de una personalidad limitada y creada, y transformaba la concepción de la felicidad de Dios, verbigracia, en el eterno conocerse a sí mismo, y la del odio en el habitual propósito de castigar el pecado.» Sí, aquel Dios lógico, obtenido via negationis, era un Dios que, en rigor, ni amaba ni odiaba, porque ni gozaba ni sufría, un Dios sin pena ni gloria, inhumano, y su justicia una justicia racional o matemática, esto es, una injusticia.
Los atributos del Dios vivo, del Padre de Cristo, hay que deducirlos de su revelación histórica en el Evangelio y en la conciencia de cada uno de los creyentes cristianos, y no de razonamientos metafísicos que sólo llevan al Dios-Nada de Escoto Eriugena, al Dios racional o panteístico, al Dios ateo, en fin, a la Divinidad despersonalizada.
Y es que al Dios vivo, al Dios humano, no se llega por camino de razón, sino por camino de amor y de sufrimiento. La razón nos aparta más bien de Él. No es posible conocerle para luego amarle; hay que empezar por amarle, por anhelarle, por tener hambre de Él, antes de conocerle. El conocimiento de Dios procede del amor a Dios, y es un conocimiento que poco o nada tiene de racional. Porque Dios es indefinible. Querer definir a Dios es pretender limitarlo en nuestra mente; matarlo. En cuanto tratamos de definirlo, nos surge la nada.
La idea de Dios de la pretendida teodicea racional, no , es más que una hipótesis, como, por ejemplo, la idea del éter.
Este, el éter, en efecto, no es sino una entidad supuesta, y que no tiene valor sino en cuanto explica lo que por ella tratamos de explicarnos; la luz, o la electricidad o la gravitación universal, y sólo en cuanto no se pueda explicar estos hechos de otro modo. Y así, la idea de Dios es una hipótesis también, que sólo tiene valor en cuanto con ella nos explicamos lo que tratamos con ella de explicarnos: la existencia y esencia del Universo, y mientras no se expliquen mejor de otro modo. Y como en realidad no nos explicamos ni mejor ni peor con esa idea que sin ella, la idea de Dios, suprema petición de principio, marra.
Pero si el éter no es sino una hipótesis para explicar la luz, el aire, en cambio es una cosa inmediatamente sentida; y aunque con él no nos explicásemos el sonido, tendríamos siempre su sensación directa, sobre todo la de su falta, en momentos de ahogo, de hambre de aire. Y de la misma manera, Dios mismo, no ya la idea de Dios, puede llegar a ser una realidad inmediatamente sentida, y aunque no nos expliquemos con su idea ni la existencia ni la esencia del Universo, tenemos a las veces el sentimiento directo de Dios, sobre todo en los momentos de ahogo espiritual. Y este sentimiento -obsérvese bien, porque en esto estriba todo lo trágico de él y el sentimiento trágico de toda la vida-, es un sentimiento de hambre de Dios, de carencia de Dios. Creer en Dios es en primera instancia, y como veremos, querer que haya Dios, no poder vivir sin Él.
Mientras peregriné por los campos de la razón a busca de Dios, no pude encontrarle, porque la idea de Dios no me engañaba, ni pude tomar por Dios a una idea, y fue entonces, cuando erraba por los páramos del racionalismo, cuando me dije que no debemos buscar más consuelo que la verdad, llamando así a la razón, sin que por eso me consolara. Pero al ir hundiéndome en el escepticismo racional de una parte y en la desesperación sentimental de otra, se me encendió el hambre de Dios, y el ahogo de espíritu me hizo sentir, con su falta, su realidad. Y quise que haya Dios, que exista Dios. Y Dios no existe, sino que más bien sobreexiste, y está sustentando nuestra existencia existiéndonos.
Dios, que es el Amor, el Padre del Amor, es hijo del amor en nosotros. Hay hombres ligeros y exteriores, esclavos de la razón que nos exterioriza, que creen haber dicho algo con decir que lejos de haber hecho Dios al hombre a su imagen y semejanza, es el hombre el que a su imagen y semejanza se hace sus dioses o su Dios, sin reparar, los muy livianos, que si esto segundo es, como realmente es, así, se debe a que no es menos verdad lo primero. Dios y el hombre se hacen mutuamente, en efecto; Dios se hace o se revela en el hombre, y el hombre se hace en Dios. Dios se hizo a sí mismo, Deus ipse se fecit, dijo Lactancio (Divinarum institutionum, 11, 8), y podemos decir que se está haciendo, y en el hombre y por el hombre. Y si cada cual de nosotros, en el empuje de su amor, en su hambre de divinidad, se imagina a Dios a su medida; y a su medida se hace Dios para él, hay un Dios colectivo, social, humano, resultante de las imaginaciones todas humanas que le imaginan. Porque Dios es y se revela en la colectividad. Y es Dios la más rica y más personal concepción humana.
Nos dijo el Maestro de divinidad que seamos perfectos, como es perfecto nuestro Padre que está en los cielos (Mat., V, 48), y en el orden de sentir y el pensar nuestra perfección consiste en ahincarnos porque nuestra imaginación llegue a la total imaginación de la humanidad de que formamos, en Dios, parte.
Conocida es la doctrina lógica de la contraposición entre la extensión y la comprensión de un concepto, y cómo a medida que la una crece, la otra mengua. El concepto más extenso y a la par menos comprensivo, es el de ente o cosa que abarca todo lo existente y no tiene más nota que la de ser, y el concepto más comprensivo y el menos extenso es el del Universo, que sólo a sí mismo se aplica y comprende todas las notas existentes. Y el Dios lógico o racional, el Dios obtenido por vía de negación, el ente sumo, se sume, como realidad, en la nada, pues el ser puro y la pura nada, según enseñaba Hegel, se indentifican. Y el Dios cordial o sentido, el Dios de los vivos, es el Universo mismo personalizado, es la conciencia del Universo.
Un Dios universal y personal, muy otro que el Dios individual del rígido monoteísmo metafísico.
Debo aquí advertir una vez más cómo opongo la individualidad a la personalidad, aunque se necesiten la una a la otra. La individualidad es, si puedo así expresarme, el continente, y la personalidad el contenido, o podría también decir, en un cierto sentido, que mi personalidad es mi comprensión, lo que comprendo y encierro en mí -y que es de una cierta manera todo el Universo-, y mi individualidad es mi extensión; lo uno, lo infinito mío, y lo otro, mi finito. Cien tinajas de fuerte casco de barro están vigorosamente individualizadas, pero pueden ser iguales y vacías, a lo sumo llenas del mismo líquido homogéneo, mientras que dos vejigas de membrana sutilísima, a través de la cual se verifica activa ósmosis y exósmosis pueden diferenciarse fuertemente y estar llenas de líquidos muy complejos. Y así puede uno destacarse fuertemente de otros, en cuanto individuo, siendo como un crustáceo espiritual, y ser pobrísimo de contenido diferencial. Y sucede más aún, y es que cuanta más personalidad tiene uno, cuanto mayor riqueza interior, cuanto más sociedad es en sí mismo, menos rudamente se divide de los demás. Y de la misma manera, el rígido Dios del deísmo, del monoteísmo aristotélico, el ens summum, es un ser en quien la individualidad, o más bien, la simplicidad, ahoga a la personalidad. La definición le mata, porque definir es poner fines, es limitar, y no cabe definir lo absolutamente indefinible. Carece ese Dios de riqueza interior; no es sociedad en sí mismo. Y a esto obvió la revelación vital con la creencia en la Trinidad que hace de Dios una sociedad, y hasta una familia en sí, y no ya un puro individuo. El Dios de la fe es personal; es personal, porque incluye tres personas, puesto que la personalidad no se siente aislada. Una persona aislada deja de serlo. ¿A quién, en efecto, amaría? Y si no ama, no es persona. Ni cabe amarse a sí mismo siendo simple y sin desdoblarse por el amor.
Fue el sentir a Dios como al Padre lo que trajo consigo la fe en la Trinidad. Porque un Dios Padre no puede ser un Dios soltero, esto es, solitario. Un padre es siempre padre de familia. Y el sentir a Dios como padre, ha sido una perenne sugestión a concebirlo, no ya antropomórficamente, es decir, como a hombre -ánthropos-, sino andromórficamente, como a varón -anér . A Dios Padre, en efecto, concíbelo la imaginación popular cristiana como a un varón. Y es porque el hombre, homo, &vOpamos , no se nos presenta sino como varón, vir, ávrlp o como mujer, mulier, yvv~. A lo que puede añadirse el niño, que es neutro. Y de aquí, para completar con la imaginación la necesidad sentimental de un dios hombre perfecto, esto es, familia, el culto al Dios Madre, a la Virgen María, y el culto al niño Jesús.
El culto a la Virgen, en efecto, la mariolatría, que ha ido poco a poco elevando en dignidad lo divino de la Virgen, hasta casi deificarla, no responde sino a la necesidad sentimental de que Dios sea hombre perfecto, de que entre la feminidad en Dios. Desde la expresión de Madre de Dios, 9sóadie os, deípara, ha sido la piedad católica exaltando a la Virgen María hasta declararla corredentora y proclamar dogmática su concepción sin mancha de pecado original, lo que la pone ya entre la Humanidad y la Divinidad y más cerca de esta que de aquella. Y alguien ha manifestado sus sospecha de que, con el tiempo, acaso se llegue a hacer de ella algo así como una persona divina más.
Y tal vez no por esto la Trinidad se convirtiese en Cuaternidad. Si zv–vua, espíritu en griego, en vez de ser neutro fuese femenino, ¿quién sabe si no se hubiese hecho ya de la Virgen María una encarnación o humanización del Espíritu Santo? El texto del Evangelio, según Lucas en el versículo 35 del capítulo I, donde se narra la Anunciación por el ángel Gabriel que le dice: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti», 7rvsvpa áycov éz–AEú6Erai ézi 6e; habría bastado para una encendida piedad que sabe siempre plegar a sus deseos la especulación teológica. Y habríase hecho un trabajo dogmático paralelo al de la divinización de Jesús, el Hijo, y su identificación con el Verbo.
De todos modos, el culto a la Virgen, a lo eterno femenino, a la maternidad divina, acude a completar la personalización de Dios haciéndole familia.
En uno de mis libros (Vida de Don Quijote y Sancho, segunda parte, cap. LXVII) he dicho que «Dios era y es en nuestras mentes masculino. Su modo de juzgar y condenar a los hombres, modo de varón, no de persona humana por encima de sexo; modo de Padre. Y para compensarlo hacía falta la Madre, la madre que perdona siempre, la madre que abre siempre los brazos al hijo cuando huye este de la mano levantada o del ceño fruncido del irritado padre; la madre en cuyo regazo se busca como consuelo una oscura remembranza de aquella tibia paz de la inconsciencia que dentro de él fue el alba que precedió a nuestro nacimiento y un dejo de aquella dulce leche que embalsamó nuestros sueños de inocencia; la madre que no conoce más justicia que el perdón ni más ley que el amor. Nuestra pobre e imperfecta concepción de un Dios con largas barbas y voz de trueno, de un Dios que impone preceptos y pronuncia sentencias, de un Dios Amo de casa, Pater familias a la romana, necesitaba compensarse y completarse; y como en el fondo no podemos concebir al Dios personal y vivo, no ya por encima de rasgos humanos; mas ni aun por encima de rasgos varoniles, y menos un Dios neutro o hermafrodita, acudimos a darle un Dios femenino, y junto al Dios Padre hemos puesto a la Diosa Madre, a la que perdona siempre, porque como mira con amor ciego, ve siempre el fondo de la culpa y en ese fondo la justicia única del perdón… »
A lo que debo ahora añadir que no sólo no podemos concebir al Dios vivo y entero como solamente varón, sino que no le podemos concebir como solamente individuo, como proyección de un yo solitario, fuera de sociedad, de un yo en realidad abstracto. Mi yo vivo es un yo que es en realidad un nosotros; mi yo vivo, personal, no vive sino en los demás, de los demás y por los demás yos; procedo de una muchedumbre de abuelos y en mí lo llevo en extracto, y llevo a la vez en mí en potencia una muchedumbre de nietos, y Dios, proyección de mi yo al infinito -o más bien, yo proyección de Dios a lo infinito- es también muchedumbre. Y de aquí, para salvar la personalidad de Dios, es decir, para salvar al Dios vivo, la necesidad de fe -esto es, sentimental e imaginativa- de concebirle y sentirle con una cierta multiplicidad interna.
El sentimiento pagano de divinidad viva obvió a esto con el politeísmo. Es el conjunto de sus dioses, la república de estos lo que constituye realmente su Divinidad. El verdadero Dios del paganismo helénico es más bien que Zeus Padre (Júpiter), la sociedad toda de los dioses y semidioses. Y de aquí la solemnidad de la invocación de Demóstenes cuando invocaba a los dioses todos, a todas las diosas: roas 6eoiS _-vxouai zúaa Kai záuats. Y cuando los razonadores sustantivaron el término dios, B_-ós, que es propiamente un adjetivo, una cualidad predicada de cada uno de los dioses, y le añadieron un artículo, forjaron el dios -ó 6sóS abstracto o muerto del racionalismo filosófico, una cualidad sustantivada y falta de personalidad por lo tanto. Porque el dios no es más que lo divino. Y es que de sentir la divinidad en todo no puede pasarse, sin riesgo para el sentimiento, a sustantivarla y hacer de la Divinidad Dios. Y el Dios aristotélico, el de las pruebas lógicas, no es más que la Divinidad, un concepto y no una persona viva a que se pueda sentir y con la
que pueda por el amor comunicarse el hombre. Ese Dios que no es sino un adjetivo sustantivado, es un dios constitucional que reina, pero no gobierna; la Ciencia es su carta constitucional.
Y en el propio paganismo grecolatino, la tendencia al monoteísmo vivo se ve en concebir y sentir a Zeus como padre, ZSVs irar4p que le llama Homero, Iu-piter, o sea Iu pater entre los latinos, y padre de toda una dilatada familia de dioses y diosas que con él constituyen la Divinidad.
De la conjunción del politeísmo pagano con el monoteísmo judaico, que había tratado por otros medios de salvar la personalidad de Dios, resultó el sentimiento del Dios católico, que es sociedad, como era sociedad ese Dios pagano de que dije, y es uno como el Dios de Israel acabó siéndolo. Y tal es la Trinidad, cuyo más hondo sentido rara vez ha logrado comprender el deísmo racionalista, más o menos impregnado de cristianismo, pero siempre unitario o sociniano.
Y es que sentimos a Dios, más bien que como una conciencia sobrehumana, como la conciencia misma del linaje humano todo, pasado, presente y futuro, como la conciencia colectiva de todo el linaje, y aún más como la conciencia total e infinita que abarca y sostiene las conciencias todas, infrahumanas, humanas y acaso sobrehumanas. La divinidad que hay en todo, desde la más baja, es decir, desde la menos consciente forma viva, hasta la más alta, pasando por nuestra conciencia humana, la sentimos personalizada, consciente de sí misma en Dios. Y a esa gradación de conciencias, sintiendo el salto de la nuestra humana a la plenamente divina, a la universal, responde la creencia en los ángeles con sus diversas jerarquías, como intermedios entre nuestra conciencia humana y la de Dios. Gradaciones que una fe coherente consigo misma ha de creer infinitas, pues sólo por infinito número de grados puede pasarse de lo finito a lo infinito.
El racionalismo deísta concibe a Dios como Razón del Universo, pero su lógica le lleva a concebirlo como una razón impersonal, es decir, como una idea, mientras el vitalismo deísta siente e imagina a Dios como Conciencia y, por lo tanto, como persona o más bien como sociedad de personas. La conciencia de cada uno de nosotros, en efecto, es una sociedad de personas; en mí viven varios yos, y hasta los yos de aquellos con quien vivo.
El Dios del racionalismo deísta, en efecto, el Dios de las pruebas lógicas de su existencia, el ens realissimum y primer motor inmóvil, no es más que una Razón suprema, pero en el mismo sentido en que podemos llamar razón de la caída de los cuerpos a la ley de la gravitación universal, que es su explicación. Pero dirá alguien que esa que llamamos ley de la gravitación universal, u otra cualquiera ley o un principio matemático, es una realidad propia e independiente, es un ángel, es algo que tiene conciencia de sí y de los demás, ¿que es persona? No, no es más que una idea sin realidad fuera de la mente del que la concibe. Y así ese Dios Razón o tiene conciencia de sí o carece de realidad fuera de la mente de quien lo concibe. Y si tiene conciencia de sí, es ya una razón personal, y entonces todo el valor de aquellas pruebas se desvanece, porque las tales pruebas sólo probaban una razón, pero no una conciencia suprema. Las matemáticas prueban un orden, una constancia, una razón en la serie de los fenómenos mecánicos, pero no prueban que esa razón sea consciente en sí. Es una necesidad lógica, pero la necesidad lógica no prueba la necesidad teológica o finalista. Y donde no hay finalidad no hay personalidad tampoco, no hay conciencia.
El Dios, pues, racional, es decir, el Dios que no es sino Razón del Universo, se destruye a sí mismo en nuestra mente en cuanto tal Dios, y sólo renace en nosotros cuando en el corazón lo sentimos como persona viva, como Conciencia, y no ya sólo como Razón impersonal y objetiva del Universo. Para explicarnos racionalmente la construcción de una máquina nos basta conocer la ciencia mecánica del que la construyó; pero para comprender que la tal máquina exista, pues que la Naturaleza no las hace y sí los hombres, tenemos que suponer un ser consciente constructor. Pero esta segunda parte del razonamiento no es aplicable a Dios, aunque se diga que en Él la ciencia mecánica y el mecanismo constructores de la máquina son una sola y misma cosa. Esta identificación no es racional-, mente sino una petición de principio. Y así es como la razón destruye a esa Razón Suprema en cuanto persona.
No es la razón humana, en efecto, razón que a su vez tampoco se sustenta, sino sobre lo irracional, sobre la’ conciencia vital toda, sobre la voluntad y el sentimiento; no: es esa nuestra razón la que puede probarnos la existencia de una Razón Suprema, que tendría a su vez que sustentarse sobre lo Supremo Irracional, sobre la Conciencia Universal. Y la revelación sentimental e imaginativa, por amor, por fe, por obra de personalización, de esa Conciencia Suprema, es la que nos lleva a creer en el Dios vivo.
Y este Dios, el Dios vivo, tu Dios, nuestro Dios, está en mí, está en ti, vive en nosotros, y nosotros vivimos, nos movemos y somos en El. Y está en nosotros por el hambre que de Él tenemos, por el anhelo, haciéndose apetecer. Y es el Dios de los humildes, porque Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo flaco para avergonzar a lo fuerte, según el Apóstol (I Con, I, 27). Y es Dios en cada uno según cada uno lo siente y según le ama. «Si de dos hombres -dice Kierkegaardreza el uno al verdadero Dios con insinceridad personal, y el otro con la pasión toda de la infinitud reza a un ídolo, es el primero el que en realidad ora a un ídolo, mientras que el segundo ora en verdad a Dios.» Mejor es decir que es Dios verdadero Aquel a quien se reza y se anhela de verdad. Y hasta la superstición misma puede ser más reveladora que la teología. El viejo Padre de luengas barbas y melenas blancas, que aparece entre nubes llevando la bola del mundo en la mano, es más vivo y más verdadero que el ens realissimum de la teodicea.
La razón es una fuerza analítica, esto es, disolvente, cuando dejando de obrar sobre la forma de las intuiciones, ya sean del instinto individual de conservación, ya del instinto social de perpetuación, obra sobre el fondo, sobre la materia misma de ellas. La razón ordena las percepciones sensibles que nos dan el mundo material; pero cuando su análisis se ejerce sobre la realidad de las percepciones mismas, nos las disuelve y nos sume en un mundo aparencial, de sombras sin consistencia, porque la razón fuera de lo formal es nihilista, aniquiladora. Y el mismo terrible oficio cumple cuando sacándola del suyo propio la llevamos a escudriñar las intuiciones imaginativas que nos dan el mundo espiritual. Porque la razón aniquila y la imaginación entera, integra o totaliza; la razón por sí sola mata y la imaginación es la que la vida. Si bien es cierto que la imaginación por sí sola, al darnos vida sin límites nos lleva a confundirnos con todo, y en cuanto individuos, nos mata también, nos mata por exceso de vida. La razón, la cabeza, nos dice: ¡nada!; la imaginación, el corazón, nos dice: ¡todo!, y entre nada y todo, fundiéndose el todo y la nada en nosotros, vivimos en Dios, que es todo, y vive Dios en nosotros, que sin Él somos nada. La razón repite: ¡vanidad de vanidades, y todo vanidad! Y la imaginación replica: ¡plenitud de plenitudes, y todo plenitud! Y así vivimos la vanidad de la plenitud, o la plenitud de la vanidad.
Y tan de las entrañas del hombre arranca esta necesidad vital de vivir un mundo ilógico, irracional, personal o divino, que cuantos no creen en Dios o creen no creer en Él, creen en cualquier diosecillo, o siquiera en un demoniejo, o en un agüero, o en una herradura que encontraron por acaso al azar de los caminos, y que guardan sobre su corazón para que les traiga buena suerte y les defienda de esa misma razón de que se imaginan ser fieles servidores y devotos.
El Dios de que tenemos hambre es el Dios a que oramos, el Dios del Pater noster, de la oración dominical; el Dios a quien pedimos, ante todo y sobre todo, démonos o no de esto cuenta, que nos infunda fe, fe en Él mismo, que haga que creamos en Él, que se haga Él en nosotros, el Dios a quien pedimos que sea santificado su nombre y que se haga su voluntad -su voluntad, no su razón-, así en la tierra como en el cielo; mas sintiendo que su voluntad no puede ser sino la esencia de nuestra voluntad, el deseo de persistir eternamente.
Y tal es el Dios del amor, sin que sirva el que nos pregunten cómo sea, sino que cada cual consulte a su corazón y deje a su fantasía que se lo pinte en las lontananzas del Universo, mirándole por sus millones de ojos, que son los luceros del cielo de la noche. Ese en que crees, lector, ese es tu Dios, el que ha vivido contigo en ti, y nació contigo y fue niño cuando tú eras niño, y fue haciéndose hombre según tú te hacías hombre, y que se te disipa cuando te disipas, y que es tu principio de continuidad en la vida espiritual, porque es el principio de la solidaridad entre los hombres todos y en cada hombre, y de los hombres con el Universo y que es como tú, persona. Y si crees en Dios, Dios cree en ti, y creyendo en ti te crea de continuo. Porque tú no eres en el fondo sino la idea que de ti tiene Dios; pero una idea viva, como de Dios vivo y consciente de sí, como de Dios Conciencia, y fuera de lo que eres en la sociedad no eres nada. ¿Definir a Dios? Sí, ese es nuestro anhelo; ese era el anhelo del hombre Jacob, cuando luchando la noche, toda, hasta el rayar del alba, con aquella fuerza divina, decía: «¡Dime, te lo ruego, tu nombre!» (Gén., XXXII, 29). Y oíd lo que aquel gran predicador cristiano, Federico Guillermo Robertson, predicaba en la capilla de la Trinidad, de Brighton, el 10 de junio de 1849, diciendo: «Y esta es nuestra lucha -la lucha-. Que baje un hombre veraz a las profundidades de su propio ser y nos responda: ¿cuál es el grito que le llega de la parte más real de su naturaleza? ¿Es pidiendo el pan de cada día? Jacob pidió en su primera comunión con Dios esto; pidió seguridad, conservación. ¿Es acaso el que se nos perdonen nuestros pecados? Jacob tenía un pecado por perdonar; mas en este, el más solemne momento de su existencia, no pronunció una sílaba respecto a él. ¿O es acaso esto: «santificado sea tu nombre»? No, hermanos míos. De nuestra frágil, aunque humilde humanidad, la petición que surja en las horas más terrenales de nuestra religión puede ser esta de: ¡Salva mi alma!; pero en los momentos menos terrenales es esta otra: ¡Dime tu nombre!
»Nos movemos por un mundo misterioso, y la más profunda cuestión es la de cuál es el ser que nos está cerca siempre, a las veces sentido, jamás visto -que es lo que nos ha obsesionado desde la niñez con un sueño de algo soberanamente hermoso y que jamás se nos aclara-, que es lo que a las veces pasa por el alma como una desolación, como el soplo de las alas del Ángel de la Muerte, dejándonos aterrados y silenciosos en nuestra soledad -lo que nos ha tocado en lo más vivo y la carne se ha estremecido de agonía, y nuestros afectos morales se han contraído de dolor-, que es lo que nos viene en aspiraciones de nobleza y concepciones de sobrehumana excelencia. ¿Hemos de llamarle Ello o Él? (It or He?) ¿Qué es Ello? ¿Quién es Él? Estos presentimientos de inmortalidad y de Dios, ¿qué son? ¿Son meras ansias de mi propio corazón no tomadas por algo vivo fuera de mí? ¿Son el sonido de mis propios anhelos que resuenan por el vasto vacío de la nada? ¿O he de llamarlas Dios, Padre, Espíritu, Amor? ¿Un ser vivo dentro o fuera de mí? Dime tu nombre, tú, ¡terrible misterio del amor! Tal es la lucha de toda mi vida seria.»
Así Robertson. A lo que he de hacer notar que: ¡dime tu nombre!, no es en el fondo otra cosa que: ¡salva mi alma! Le pedimos su nombre para que salve nuestra alma, para que salve el alma humana, para que salve la finalidad humana del Universo. Y si nos dicen que se llama Él, que es o ens realissimum o Ser Supremo o cualquier otro nombre metafísico, no nos conformamos, pues sabemos que todo su nombre metafísico es equis, y seguimos pidiéndole su nombre. Y sólo hay un nombre que satisfaga a nuestro anhelo, y este nombre es Salvador, Jesús, Dios es el amor que salva.
For the loving worm within its clod,
Were diviner than a loveless God
Amid his worlds, I will dare to say.
«Me atreveré a decir que el gusano que ama en su terrón sería más divino que un dios sin amor entre sus mundos», dice Roberto Browning (Christmaseve and Easterday). Lo divino es el amor, la voluntad personalizadora y eternizadora, la que siente hambre de eternidad y de infinitud.
Es a nosotros mismos, es nuestra eternidad lo que buscamos en Dios, es que nos divinice. Fue ese mismo Browning el que dijo (Saul en Dramatic Lyoies):
Tis the weakness in strenght, that I cry for! my flesh that I seek
In the Godhead!»
«¡Es la debilidad en la fuerza por lo que clamo; mi carne lo que busco en la Divinidad!»
Pero este Dios que nos salva, este Dios personal, Conciencia del universo que envuelve y sostiene nuestras conciencias, este Dios que da finalidad humana a la creación toda, ¿existe? ¿Tenemos prueba de su existencia?
Lo primero que aquí se nos presenta es el sentido de la noción esta de existencia. ¿Qué es existir y cómo son las cosas de que decimos que no existen?
Existir en la fuerza etimológica de su significado es estar fuera de nosotros, fuera de nuestra mente: ex-sistere. ¿Pero es que hay algo fuera de nuestra mente, fuera de nuestra conciencia que abarca a lo conocido todo? Sin duda que lo hay. La materia del conocimiento nos viene de fuera. ¿Y cómo es esa materia? Imposible saberlo, porque conocer es informar la materia, y no cabe, por tanto, conocer lo informe como informe. Valdría tanto como tener ordenado el caos.
Este problema de la existencia de Dios, problema racionalmente insoluble, no es en el fondo sino el problema de la conciencia de la ex-sistencia y no de la in-sistencia de la conciencia, el problema mismo de la existencia sustancial del alma, el problema mismo de la perpetuidad del alma humana, el problema mismo de la finalidad humana del Universo. Creer en un Dios vivo y personal, en una conciencia eterna y universal que nos conoce y nos quiere, es creer que el Universo existe para el hombre. Para el hombre o para una conciencia en el orden de la humana, de su misma naturaleza, aunque sublimada, de una conciencia que nos conozca, y en cuyo seno viva nuestro recuerdo para siempre
Acaso en un supremo y desesperado esfuerzo de resignación llegáramos a hacer, ya lo he dicho, el sacrificio de nuestra personalidad si supiéramos que al morir iba a enriquecer una Personalidad, una Conciencia Suprema, si supiéramos que el Alma Universal se alimenta de nuestras almas y de ellas necesita. Podríamos tal vez morir en una desesperada resignación o en una desesperación resignada entregando nuestra alma al alma de la humanidad, legando nuestra labor, la labor que lleva el sello de nuestra persona, si esa humanidad hubiera de legar a su vez su alma a otra alma cuando al cabo se extinga la conciencia sobre esta Tierra de dolor de ansias. ¿Pero y si no ocurre así?
Y si el alma de la humanidad es eterna, si es eterna la conciencia colectiva humana, si hay una Conciencia del Universo y esta es eterna, ¿por qué nuestra propia conciencia individual, la tuya, lector, la mía, no ha de serlo?
En todo el vasto Universo, ¿habría de ser esto de la conciencia que se conoce, se quiere y se siente, una excepción unida a un organismo que no puede vivir sino entre tales y cuales grados de calor, un pasajero fenómeno? No es, no, una mera curiosidad lo de querer saber si están o no los astros habitados por organismos vivos animados, por conciencias hermanas de las nuestras, y hay un profundo anhelo en el ensueño de la transmigración de nuestras almas por los astros que pueblan las vastas lontananzas del cielo. El sentimiento de lo divino nos hace desear y creer que todo es animado, que la conciencia, en mayor o menor grado, se extiende a todo. Queremos no sólo salvarnos, sino salvar al mundo de la nada. Y para esto Dios. Tal es su finalidad sentida.
¿Qué sería un Universo sin conciencia alguna que lo reflejase y lo conociese? ¿Qué sería la razón objetivada, sin voluntad ni sentimiento? Para nosotros lo mismo que la nada; mil veces más pavoroso que ella.
Si tal supuesto llega a ser realidad, nuestra vida carece de valor y de sentido.
No es, pues, necesidad racional, sino angustia vital, lo que nos lleva a creer en Dios. Y creer en Dios es ante todo y sobre todo, he de repetirlo, sentir hambre de Dios, hambre de divinidad, sentir su ausencia y vacío, querer que Dios exista. Y es querer salvar la finalidad humana del Universo. Porque hasta podría llegar uno a resignarse a ser absorbido por Dios si en una Conciencia se funda nuestra conciencia, si es la conciencia el fin del Universo.
«Dijo el malvado en su corazón: no hay Dios.» Y así es en verdad. Porque un justo puede decirse en su cabeza: ¡Dios no existe! Pero en el corazón sólo puede decírselo el malvado. No querer que haya Dios o creer que no le haya, es una cosa; resignarse a que no le haya, es otra, aunque inhumana y horrible; pero no querer que le haya, excede a toda otra monstruosidad moral. Aunque de hecho los que reniegan de Dios es por desesperación de no encontrarlo.
Y ahora viene de nuevo la pregunta racional esfíngica -la Esfinge, en efecto, es la razón- de: ¿existe Dios? Esa persona eterna y eternizadora que da sentido -y no añadiré humano, porque no hay otro- al Universo, ¿es algo sustancial fuera de nuestra conciencia, fuera de nuestro anhelo? He aquí algo insoluble, y vale más que así lo sea. Bástele a la razón el no poder probar la imposibilidad de su existencia.
Creer en Dios es anhelar que le haya y es además conducirse como si le hubiera; es vivir de ese anhelo y hacer de él nuestro íntimo resorte de acción. De este anhelo o hambre de divinidad surge la esperanza; de esta, la fe, y de la fe y la esperanza, la caridad; de ese anhelo arrancan los sentimientos de belleza, de finalidad, de bondad. Veámoslo.
IX.- Fe, esperanza y caridad
Sanctiusque ne reverentius visum de actis deorum credere quam scire.
(TÁCITO, Germania, 34.)
A este Dios cordial o vivo se llega, y se vuelve a Él cuando por el Dios lógico o muerto se le ha dejado, por el camino de la fe y no de convicción racional o matemática.
¿Y qué cosa es fe?
Así pregunta el catecismo de la doctrina cristiana que se nos enseñó en la escuela, y contesta así: creer lo que no vimos.
A lo que hace ya una docena de años corregí en un ensayo diciendo: «¡Creer lo que no vimos!, ¡no!, sino crear lo que no vemos.» Y antes os he dicho que creer en Dios es, en primera instancia al menos, querer que le haya, anhelar la existencia de Dios.
La virtud teologal de la fe es, según el apóstol Pablo, cuya definición sirve de base a las tradicionales disquisiciones cristianas sobre ella, «la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve»: É~),ci~ó#Evpv vzóózaóas, )cpayMázow a–yxoS ov f,,e2ró~csvo)v (Hebreos, XI, T).
La sustancia o más bien el sustento o base de la esperanza, la garantía de ella. Lo cual conexiona, y más que conexiona subordina, la fe a la esperanza. Y de hecho no es que esperamos porque creemos, sino más bien que creemos porque esperamos. Es la esperanza en Dios, esto es, el ardiente anhelo de que haya un Dios que garantice la eternidad de la conciencia la que nos lleva a creer en Él.
Pero la fe, que es al fin y al cabo algo compuesto en que entra un elemento conocido, lógico o racional juntamente con uno afectivo, biótico o sentimental, y en rigor irracional, se nos presenta en forma de conocimiento. Y de aquí la insuperable dificultad de separarla de un dogma cualquiera. La fe pura, libre de dogmas, de que tanto escribí en un tiempo, es un fantasma. Ni con inventar aquello de la fe en la fe misma se salía del paso. La fe necesita una materia en que ejercerse.
El creer es una forma de conocer, siquiera no fuese otra cosa que conocer nuestro anhelo vital y hasta formularlo. Sólo que el término creer tiene en nuestro lenguaje corriente una doble y hasta contradictoria significación, queriendo decir por una parte el mayor grado de adhesión de la mente a un conocimiento como verdadero, de otra parte una débil y vacilante adhesión. Pues si en un sentido creer algo es el mayor asentimiento que cabe dar, la expresión «creo que sea así, aunque no estoy de ello seguro», es corriente y vulgar.
Lo cual responde a lo que respecto a la incertidumbre, como base de la fe, dijimos. La fe más robusta, en cuanto distinta de todo otro conocimiento que no sea pistico o de fe -fiel como si dijéramos-, se basa en incertidumbre. Y es porque la fe, la garantía de lo que se espera, es, más que adhesión racional a un principio teórico, confianza en la persona que nos asegura algo. La fe supone un elemento personal objetivo. Más bien que creemos algo, creemos a alguien que nos promete o asegura esto o lo otro. Se cree a una persona y a Dios en cuanto persona y personalización del Universo.
Este elemento personal o religioso, en la fe es evidente. La fe, suele decirse, no es en sí ni un conocimiento teórico o adhesión racional a una verdad, ni se explica tampoco suficientemente en esencia por la confianza en Dios. «La fe es la sumisión íntima o la autoridad espiritual de Dios, la obediencia inmediata. Y en cuanto esta obediencia es el medio de alcanzar un principio racional es la fe una convicción personal.» Así dice Seeberg.
La fe que definió san Pablo, la 2rí6zis, pistis griega, se traduce mejor por confianza. La voz pistis, en efecto, procede del verbo zei0o,), peitho, que si en su voz activa significa persuadir, en la media equivale a confiar en uno, hacerle caso, fiarse de él, obedecer. Y fiarse, fidare se, procede del tema fid -de donde fides, fe, y de donde también confianza-. Y el tema griego mB pith- y el latino fid parecen hermanos. Y en resolución, que la voz misma fe lleva en su origen implícito el sentido de confianza, de rendimiento a una voluntad ajena, a una persona. Sólo se confía en las personas. Confíase en la Providencia, que concebimos como algo personal y consciente, no en el Hado, que es algo impersonal. Y así se cree en quien nos dice la verdad, en quien nos da la esperanza; no en la verdad misma directa o inmediatamente, no en la esperanza misma.
Y este sentido personal o más bien personificante de la fe, se delata en sus formas más bajas, pues es el que produce la fe en la ciencia infusa, en la inspiración, en el milagro. Conocido es, en efecto, el caso de aquel médico parisiense que al ver que en su barrio le quitaba un curandero la clientela, trasladóse a otro, al más distante, donde por nadie era conocido, anunciándose como curandero y conduciéndose como tal. Y al denunciarle por ejercicio ilegal de la medicina, exhibió su título, viniendo a decir poco más o menos esto: «Soy médico, pero si como tal me hubiese anunciado, no habría obtenido la clientela que como curandero tengo; mas ahora, al saber mis clientes que he estudiado medicina y poseo título de médico, huirán de mí a un curandero que les ofrezca la garantía de no haber estudiado, de curar por inspiración.» Y es que se desacredita al médico a quien se le prueba que no posee título ni hizo estudios, y se desacredita al curandero a quien se le prueba que los hizo y que es médico titulado. Porque unos creen en la ciencia, en el estudio, y otros creen en la persona, en la inspiración y hasta en la ignorancia.
«Hay una distinción en la geografía del mundo que se nos presenta cuando establecemos los diferentes pensamientos y deseos de los hombres respecto a su religión. Recordemos cómo el mundo todo está en general dividido en dos hemisferios por lo que a esto hace. Una mitad del mundo, el gran Oriente oscuro, es místico. Insiste en no ver cosa alguna demasiado clara. Poned distinta y clara una cualquiera de las grandes ideas de la vida, e inmediatamente le parece al oriental que no es verdadera. Tiene un instinto que le dice que los más vastos pensamientos son demasiado vastos para la humana mente, y que si se presentan en forma de expresión que la mente humana puede comprender, se violenta su naturaleza y se pierde su fuerza. Y por otra parte, el Occidente exige claridad y se impacienta con el misterio. Le gusta una proposición definida tanto como a su hermano del Oriente le desagrada. Insiste en saber lo que significan para su vida personal las fuerzas eternas e infinitas, cómo han de hacerle personalmente más feliz y mejor y casi cómo han de construir la casa que le abrigue y cocerle la cena en el fogón… Sin duda hay excepciones; místicos en Boston y San Luis, hombres atenidos a los hechos en Bombay y Calcuta. Ambas disposiciones de ánimo no pueden estar separadas una de la otra por un océano o una cordillera. En ciertas naciones y tierras, como, por ejemplo, entre los judíos y en nuestra propia Inglaterra, se mezclan mucho. Pero en general, dividen así el mundo. El Oriente cree en la luz de luna del misterio; el Occidente, en el mediodía del hecho científico. El Oriente pide al Eterno vagos impulsos; el Occidente coge el presente con ligera mano y no quiere soltarlo hasta que le dé motivos razonables, inteligibles. Cada uno de ellos entiende mal al otro, desconfía de él, y hasta en gran parte le desprecia. Pero ambos hemisferios juntos, y no uno de ellos por sí forman el mundo todo.» Así dijo en uno de sus sermones el reverendo Philips Brooks, obispo que fue de Massachusetts, el gran predicador unitariano (Ver The Mistery of Iniquity and Other Sermons, sermón XII).
Podríamos más bien decir que en el mundo todo, lo mismo en Oriente que en Occidente, los racionalistas buscan la definición y creen en el concepto, y los vitalistas buscan la inspiración y creen en la persona. Los unos estudian el Universo para arrancarle sus secretos; los otros rezan a la Conciencia del Universo, tratan de ponerse en relación inmediata con el Alma del mundo, con Dios, para encontrar garantía o sustancia a lo que esperan, que es no morirse, y demostración de lo que no ven.
Y como la persona es una voluntad, y la voluntad se refiere siempre al porvenir, el que cree, cree en lo que vendrá, esto es, en lo que espera. No se cree, en rigor lo que es y lo que fue, sino como garantía, como sustancia de lo que será. Creer el cristiano en la resurrección de Cristo, es decir, creer a la tradición y al Evangelio -y ambas potencias son personales- que le dicen que el Cristo resucitó, es creer que resucitará él un día por la gracia de Cristo. Y hasta la fe científica, pues la hay, se refiere al porvenir y es acto de confianza. El hombre de ciencia cree que en tal día venidero se verificará un eclipse de sol, cree que las leyes que hasta hoy han regido al mundo seguirán rigiéndolo.
Creer, vuelvo a decir, es dar crédito a uno, y se refiere a persona. Digo que sé que hay un animal llamado caballo, y que tiene estos y aquellos caracteres, porque lo he visto, y que creo en la existencia del llamado jirafa u ornitorrinco, y que sea de este o del otro modo, porque creo a los que aseguran haberlo visto. Y he aquí el elemento de incertidumbre que la fe lleva consigo, pues una persona puede engañarse o engañarnos.
Más, por otra parte, este elemento personal de la creencia le da un carácter afectivo, amoroso y sobre todo, en la fe religiosa, el referirse a lo que se espera. Apenas hay quien sacrificara la vida por mantener que los tres ángulos de un triángulo valgan dos rectos, pues tal verdad no necesita del sacrificio de nuestra vida; mas, en cambio, muchos han perdido la vida por mantener su fe religiosa, y es que los mártires hacen la fe más aún que la fe los mártires. Pues la fe no es la mera adhesión del intelecto a un principio abstracto, no es el reconocimiento de una verdad teórica en que la voluntad no hace sino movernos a entender; la fe es cosa de la voluntad, es movimiento del ánimo hacia una verdad práctica, hacia una persona, hacia algo que nos hace vivir y no tan sólo comprender la vida.
La fe nos hace vivir mostrándonos que la vida, aunque dependa de la razón, tiene en otra parte su manantial y su fuerza, en algo sobrenatural y maravilloso. Un espíritu singularmente equilibrado y muy nutrido de ciencia, el del matemático Cournot, dijo ya que es la tendencia a lo sobrenatural y lo maravilloso lo que da vida, y que a falta de eso, todas las especulaciones de la razón, no vienen a parar sino a la aflicción de espíritu (Traité de d’enchainement des idées fondamentales dans les sciences et dans l’histoire, § 329). Y es que queremos vivir.
Mas, aunque decimos que la fe es cosa de la voluntad, mejor sería acaso decir que es la voluntad misma, la voluntad de no morir, o más bien otra potencia anímica distinta de la inteligencia, de la voluntad y del sentimiento. Tendríamos, pues, el sentir, el conocer; el querer y el creer, o sea crear. Porque ni el sentimiento, ni la inteligencia, ni la voluntad crean, sino que se ejercen sobre la materia dada ya, sobre materia dada por la fe. La fe es el poder creador del hombre. Pero como tiene más íntima relación con la voluntad que con cualquiera otra de las potencias, la presentamos en forma volitiva. Adviértase, sin embargo, cómo querer creer, es decir, querer crear, no es precisamente creer o crear, aunque sí es comienzo de ello.
La fe es, pues, si no potencia creativa, flor de la voluntad, y su oficio crear. La fe crea, en cierto modo, su objeto. Y la fe en Dios consiste en crear a Dios y como es Dios el que nos da la fe en Él, es Dios el que se está creando a sí mismo de continuo en nosotros. Por lo que dijo san Agustín: «Te buscaré, Señor, invocándote, y te invocaré creyendo en Ti. Te invoca, Señor, mi fe, la fe que me dice, que me inspiraste con la humanidad de tu Hijo, por el misterio de tu predicador» (Confesiones, lib. I, cap. I). El poder de crear un Dios a nuestra imagen y semejanza, de personalizar el Universo, no significa otra cosa sino que llevamos a Dios dentro, como sustancia de lo que esperamos, y que Dios nos está de continuo creando a su imagen y semejanza.
Y se crea a Dios, es decir, se crea Dios a sí mismo en nosotros por la compasión, por el amor. Creer en Dios es amarle y tenerle con amor, y se empieza por amarle aun antes de conocerle, y amándole es como se acaba por verle y descubrirle en todo.
Los que dicen creer en Dios, y ni le aman ni le temen, no creen en Él, sino en aquellos que les han enseñado que Dios existe, los cuales, a su vez con harta frecuencia, tampoco creen en Él. Los que sin pasión de ánimo, sin congoja, sin incertidumbre, sin duda, sin la desesperación en el consuelo, creen creer en Dios, no creen sino en la idea de Dios, mas no en Dios mismo. Y así como se cree en Él por amor, puede también creerse por temor, y hasta por odio, como creía en Él aquel ladrón Vanni Fucci, a quien el Dante hace insultarle con torpes gestos desde el Infierno (Inf., XXV, I, 3). Que también los demonios creen en Dios y muchos ateos.
¿No es acaso una manera de creer en Él esa furia con que le niegan y hasta le insultan los que no quieren que le haya, ya que no logran creer en Él? Quieren que exista como lo quieren los creyentes; pero siendo hombres débiles y pasivos o malvados, en quienes la razón puede más que la voluntad, se sienten arrastrados por aquella, bien a su íntimo pesar, y se desesperan y niegan por desesperación, y al negar, afirman y creen lo que niegan, y Dios se revela en ellos, afirmándose por la negación de sí mismo.
Mas a todo esto se me dirá que enseñar que el tal objeto no lo es sino para la fe, que carece de realidad objetiva fuera de la fe misma; como por otra parte, sostener que le hace falta la fe para contener o para consolar al pueblo, es declarar ilusorio el objetivo de la fe. Y lo cierto es que creer en Dios es hoy, ante todo y sobre todo, para los creyentes intelectuales, querer que Dios exista. Querer que exista Dios, y conducirse y sentir como si existiera. Y por este cambio de querer su existencia, y obrar conforme a tal deseo, es como creamos a Dios, esto es, como Dios se crea en nosotros, como se nos manifiesta, se abre y se revela a nosotros. Porque Dios sale al encuentro de quien le busca con amor y por amor, y se hurta de quien le inquiere por fría razón, no amoroso. Quiere Dios que el corazón descanse, pero que no descanse la cabeza, ya que en la vida física duerme y descansa a veces la cabeza, y vela y trabaja arreo el corazón. Y así, la ciencia sin amor nos aparta de Dios, y el amor, aun sin ciencia y acaso mejor sin ella, nos lleva a Dios; y por Dios a la sabiduría. ¡Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios!
Y si se me preguntara cómo creo en Dios, es decir, cómo Dios se crea en mí mismo y se me revela, tendré acaso que hacer sonreír, reír o escandalizarse tal vez al que se lo diga.
Creo en Dios como creo en mis amigos, por sentir el aliento de su cariño y su mano invisible e intangible que me trae y me lleva y me estruja, por tener íntima conciencia de una providencia particular y de una mente universal que me traba mi propio destino. Y el concepto de la ley -¡concepto al cabo!- nada me dice ni me enseña.
Una y otra vez durante mi vida heme visto en trance de suspensión sobre el abismo; una y otra vez heme encontrado sobre encrucijadas en que se me abría un haz de senderos, tomando uno de los cuales renunciaba a los demás, pues que los caminos de la vida son irreversibles, y una vez y otra vez en tales únicos momentos he sentido el empuje de una fuerza consciente soberana y amorosa. Y ábresele a uno la senda del Señor.
Puede uno sentir que el Universo le llama y le guía como una persona a otra, oír en su interior su voz sin palabras que le dice: ¡Ve y predica a los pueblos todos! ¿Cómo sabéis que un hombre que se os está delante tiene una conciencia como vosotros, y que también la tiene, más o menos oscura un animal y no una piedra? Por la manera como el hombre, a modo de hombre, a vuestra semejanza, se conduce con vosotros, y la manera como la piedra no se conduce para con vosotros, sino que sufre vuestra conducta. Pues así es como creo que el Universo tiene una cierta conciencia como yo, por la manera como se conduce conmigo humanamente, y siento que una personalidad me envuelve.
Ahí está una masa informe; parece una especie de animal, no se le distinguen miembros; sólo veo dos ojos, y ojos que me miran con mirada humana, de semejante, mirada que me pide compasión, y oigo que respira. Y concluyo que en aquella masa informe hay una conciencia. Y así, y no de otro modo, mira al creyente el cielo estrellado, con mirada sobrehumana, divina, que le pide suprema compasión y amor supremo y oye en la noche serena la respiración de Dios que le toca el cogollo del corazón, y se revela a él. Es el Universo que vive, ama y pide amor.
De amar estas cosillas de tomo que se nos van como se nos vinieron sin tenernos apego alguno, pasamos a amar las cosas más permanentes y que no pueden agarrarse con las manos; de amar los bienes pasamos a amar el Bien; de las cosas bellas, a la Belleza; de lo verdadero, a la Verdad; de amar los goces, a amar la Felicidad, y, por último, a amar al Amor. Se sale uno de sí mismo para adentrarse más en su Yo supremo; la conciencia individual se nos sale a sumergirse en la Conciencia total de que forma parte, pero sin disolverse en ella. Y Dios no es sino el Amor que surge del dolor universal y se hace conciencia.
Aun esto, se dirá, es moverse en un cerco de hierro, y tal Dios no es objetivo. Y aquí convendría darle a la razón su parte y examinar qué sea eso de que algo existe, es objetivo.
¿Qué es, en efecto, existir, y cuándo decimos que una cosa existe? Existir es ponerse algo de tal modo fuera de nosotros, que precediera a nuestra percepción de ello y pueda subsistir fuera cuando desaparezcamos. ¿Y estoy acaso seguro de que algo me precediera o de que algo me ha de sobrevivir? ¿Puede mi conciencia saber que hay algo fuera de ella? Cuanto conozco o puedo conocer está en mi conciencia. No nos enredemos, pues, en el insoluble problema de otra objetividad de nuestras percepciones, sino que existe cuanto obra, y existir es obrar.
Y aquí volverá a decirse que no es Dios, sino la idea de Dios, la que obra en nosotros. Y diremos que Dios por su idea, y más bien muchas veces por sí mismo. Y volverán a redargüimos pidiéndonos pruebas de la verdad objetiva de la existencia de Dios, pues que pedimos señales. Y tendremos que preguntar por Pilato: ¿qué es la verdad?
Así preguntó, en efecto, y sin esperar respuesta, volvió a lavarse las manos para sincerarse de haber dejado condenar a muerte al Cristo. Y así preguntan muchos ¿qué es verdad?, sin ánimo alguno de recibir respuesta, y sólo para volver a lavarse las manos del crimen de haber contribuido a matar a Dios de la propia conciencia o de las conciencias ajenas.
¿Qué es verdad? Dos clases hay de verdad, la lógica u objetiva, cuyo contrario es el error, y la moral o subjetiva a que se opone la mentira. Y ya en otro ensayo he tratado de demostrar cómo el error es hijo de la mentira.
La verdad moral, camino para llegar a la otra, también moral, nos enseña a cultivar la ciencia, que es ante todo y sobre todo una escuela de sinceridad y de humildad. La ciencia nos enseña, en efecto, a someter nuestra razón a la verdad y a conocer y a juzgar las cosas como ellas son; es decir, como ellas quieren ser, y no como nosotros queremos que ellas sean. En una investigación religiosamente científica, son los datos mismos de la realidad, son las percepciones que del mundo recibimos las que en nuestra mente llegan a formularse en ley, y no somos nosotros los que en nosotros hacen matemáticas. Y es la ciencia la más recogida escuela de resignación y de humildad, pues nos enseña a doblegarnos ante el hecho, al parecer, más menudo. Y es pórtico de la religión: pero dentro de esta, su función acaba.
Y es que así como hay verdad lógica a que se opone el error y verdad moral a que se opone la mentira, hay también verdad estética o verosimilitud a que se opone el disparate, y verdad religiosa, o de esperanza, a que se opone la inquietud de la desesperanza absoluta. Pues ni la verosimilitud estética, la de lo que cabe expresar con sentido, es la verdad lógica, la de lo que se demuestra con razones, ni la verdad religiosa, la de la fe, la sustancia de lo que se espera, equivale a la verdad moral, sino que se le sobrepone. El que afirma su fe a base de incertidumbre, no miente ni puede mentir.
Y no sólo no se cree con la razón ni aún sobre la razón o por debajo de ella, sino que se cree contra la razón. La fe religiosa, habrá que decirlo una vez más, no es ya tan sólo irracional, es contrarracional. «La poesía es la ilusión antes del conocimiento; la religiosidad, la ilusión después del conocimiento. La poesía y la religiosidad suprimen al vaudeville de la mundana sabiduría del vivir. Todo individuo que no vive o poética o religiosamente es tonto.» Así nos dice Kierkegaard (Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift, cap. 4 secc. 11, A § 2), el mismo que nos dice también que el cristianismo es una salida desesperada. Y así es, pero sólo mediante la desesperación de esta salida podemos llegar a la esperanza, a esa esperanza cuya ilusión vitalizadora sobrepuja a todo conocimiento racional, diciéndonos que hay siempre algo irreductible a la razón. Y de esta, de la razón, puede decirse lo que del Cristo, y es que quien no está con ella, está contra ella. Lo que no es racional, es contrarracional, Y así es la esperanza.
Por todo este camino llegamos siempre a la esperanza. El misterio del amor, que lo es de dolor, tiene una forma misteriosa, que es el tiempo. Atamos el ayer al mañana con eslabones de ansia, y no es el ahora, en rigor, otra cosa que el esfuerzo del antes por hacerse después; no es el presente, sino el empeño del pasado por hacerse porvenir. El ahora, es un punto que no bien pronunciado se disipa, y, sin embargo, en ese punto está la eternidad toda, sustancia del tiempo.
Cuanto ha sido no puede ser ya sino como fue, y cuanto es no puede ser sino como es; lo posible queda siempre relegado a lo venidero, único reino de libertad y en que la imaginación, potencia creadora y libertadora, carne de la fe, se mueve a sus anchas.
El amor mira y tiende siempre al porvenir, pues que su obra es la obra de nuestra perpetuación; lo propio del amor, el esperar, y sólo de esperanzas se mantiene. Y así que el amor ve realizado su anhelo, se entristece y descubre al punto que no es su fin propio aquello a que tendía, y que no se lo puso Dios sino como señuelo para moverle a la obra; que su fin está más allá, y emprende de nuevo tras él su afanosa carrera de engaños y desengaños por la vida. Y va haciendo recuerdos de sus esperanzas fallidas, y saca de esos recuerdos nuevas esperanzas. La cantera de las divisiones de nuestro porvenir está en los soterraños de nuestra memoria; con recuerdos nos fragua la imaginación esperanzas. Y es la humanidad como una moza henchida de anhelos, hambrienta de vida y sedienta de amor, que teje sus días con ensueños, y espera, espera siempre, espera sin cesar al amador eterno, que por estarle destinado desde antes de antes, desde mucho más atrás de sus remotos recuerdos, desde allende la cuna hacia el pasado, ha de vivir con ella y para ella, después de después, hasta mucho más allá de sus remotas esperanzas, hasta allende la tumba, hacia el porvenir. Y el deseo más caritativo para con esta pobre enamorada es, como para con la moza que espera siempre a su amado, que las dulces esperanzas de la primavera de su vida se le conviertan, en el invierno de ella, en recuerdos más dulces todavía y recuerdos engendradores de esperanzas nuevas. ¡Qué jugo de apacible felicidad, de resignación al destino debe dar en los días de nuestro sol más breve el recordar esperanzas que no se han realizado aún, y que por no haberse realizado conservan su pureza!
El amor espera, espera siempre sin cansarse nunca de esperar, y el amor a Dios, nuestra fe en Dios, es ante todo, esperanza en Él. Porque Dios no muere, y quien espera en Dios, vivirá siempre. Y es nuestra esperanza fundamental, la raíz, y tronco de nuestras esperanzas todas, la esperanza de la vida eterna.
Y si es la fe la sustancia de la esperanza, esta es a su vez la forma de la fe. La fe antes de darnos esperanza es una fe informe, vaga, caótica, potencial; no es sino la posibilidad de creer, anhelo de creer. Mas hay que creer en algo, y se cree en lo que se espera, se cree en la esperanza. Se recuerda el pasado, se conoce el presente, sólo se cree en el porvenir. Creer lo que no vimos es creer lo que veremos. La fe es, pues, lo repito, fe en la esperanza; creemos lo que esperamos.
El amor nos hace creer en Dios, en quien esperamos, y de quien esperamos la vida futura; el amor nos hace creer en lo que el ensueño de la esperanza nos crea.
La fe es nuestro anhelo a lo eterno, a Dios, y la esperanza es el anhelo de Dios, de lo eterno, de nuestra divinidad, que viene al encuentro de aquella y nos eleva. El hombre aspira a Dios por la fe, y le dice: «Creo, ¡dame, señor, en qué creer!» Y Dios, su divinidad, le manda la esperanza en otra vida para que crea en ella. La esperanza es el premio a la fe. Sólo el que cree espera la verdad, y sólo el que de la verdad espera, cree. No creemos sino lo que esperamos, ni esperamos lo que creemos.
Fue la esperanza la que llamó a Dios Padre, y es ella la que sigue dándole ese nombre preñado de consuelo y de misterio. El padre nos dio la vida y nos da el pan para mantenerla, y al padre pedimos que nos la conserve. Y si el Cristo fue el que a corazón más lleno y a boca más pura llamó Padre a su Padre y nuestro, si el sentimiento cristiano se encumbra en el sentimiento de la paternidad de Dios, es porque en el Cristo sublimó el linaje humano su hambre de eternidad.
Se dirá tal vez que este anhelo de la fe, que esta esperanza es, más que otra cosa, un sentimiento estético. Lo informa también acaso, pero sin satisfacerle del todo.
En el arte, en efecto, buscamos un remedo de eternización. Si en lo bello se aquieta un momento el espíritu, y descansa y se alivia, ya que no se le cura la congoja, es por ser lo bello revelación de lo eterno, de lo divino de las cosas, y la belleza no es sino la perpetuación de la momentaneidad. Que así como la verdad es el fin del conocimiento racional, así la belleza es el fin de la esperanza, acaso irracional en su fondo.
Nada se pierde, nada pasa del todo, pues que todo se perpetúa de una manera o de otra, y todo, luego de pasar por el tiempo, vuelve a la eternidad. Tiene el mundo temporal raíces en la eternidad, y allí está junto al ayer con el hoy y el mañana. Ante nosotros pasan las escenas como en un cinematógrafo, pero la cinta permanece una y entera más allá del tiempo.
Dicen los físicos que no se pierde un solo pedacito de materia ni un solo golpecito de fuerza, sino que uno y otro se transforman y transmiten persistiendo. ¿Y es que se pierde acaso forma alguna, por huidera que sea? Hay que creer -¡creerlo y esperarlo!- que tampoco, que en alguna parte quede archivada y perpetuada, que hay un espejo de eternidad en que se suman, sin perderse unas en otras, las imágenes todas que desfilan por el tiempo. Toda impresión que me llegue queda en mi cerebro almacenada, aunque sea tan hondo o con tan poca fuerza que se hunda en lo profundo de mi subconsciencia; pero desde allí anima mi vida, y si mi espíritu todo, si el contenido total de mi alma se me hiciera consciente, resurgirían todas las fugitivas impresiones olvidadas no bien percibidas, y aun las que se me pasaron inadvertidas. Llevo dentro de mí todo cuanto ante mí desfiló y conmigo lo perpetúo, y acaso va todo ello en mis gérmenes, y viven en mis antepasados todos por entero, y vivirán, juntamente conmigo, en mis descendientes. Y voy yo tal vez, todo yo, con todo este mi universo, en cada una de mis obras, o por los menos va en ellas lo esencial de mí, lo que me hace ser yo, mi esencia individual.
Y esta esencia individual de cada cosa, esto que la hace ser ella y no otra, ¿cómo se nos revela sino como belleza? ¿Qué es la belleza de algo sino es su fondo eterno, lo que une su pasado con su porvenir, lo que de ello reposa y queda en las entrañas de la eternidad? ¿O qué es más bien sino la revelación de su divinidad?
Y esta belleza, que es la raíz de eternidad, se nos revela por el amor, y es la más grande revelación del amor de Dios y la señal de que hemos de vencer al tiempo. El amor es quien nos revela lo eterno nuestro y de nuestros prójimos.
¿Es lo bello, lo eterno de las cosas, lo que despierta y enciende nuestro amor a ellas, o es nuestro amor a las cosas lo que nos revela lo bello, lo eterno de ellas? ¿No es acaso la belleza una creación del amor, lo mismo que el mundo sensible lo es del instinto de conservación y el supersensible del de perpetuación y en el mismo sentido? ¿No es la belleza, y la eternidad con ella, una creación del amor? «Nuestro hombre exterior -escribe el Apóstol, 11 Cor., IV, 16- se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día.» El hombre de las apariencias que pasan se desgasta, y con ellas pasa; pero el hombre de la realidad queda y crece. «Porque lo que al presente es momentáneo y leve en nuestra tribulación, nos da un peso de gloria sobremanera alto y eterno» (vers. 17). Nuestro dolor nos da congoja, y la congoja, al estallar de la plenitud de sí misma, nos parece consuelo. «No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven; porque las coas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas» (vers. 18).
Este dolor da esperanzas, que es lo bello de la vida, la suprema belleza, o sea, el supremo consuelo. Y como el amor es dolor, es compasión y no es sino el consuelo temporal que esta se busca. Trágico consuelo. Y la suprema belleza es la de la tragedia. Acongojados al sentir que todo pasa, que pasamos nosotros, que pasa lo nuestro, que pasa cuanto nos rodea, la congoja misma nos revela el consuelo de lo que no pasa, de lo eterno, de lo hermoso.
Y esta hermosura así revelada, esta perpetuación de la momentaneidad, sólo se realiza prácticamente, sólo vive por obra de la caridad. La esperanza en la acción es la caridad, así como la belleza en acción es el bien.
La raíz de la caridad que eterniza cuanto ama y nos saca la belleza en ello oculta, dándonos el bien, es el amor a Dios, o si se quiere, la caridad hacia Dios, la compasión a Dios. El amor, la compasión, lo personaliza todo, dijimos; al descubrir el sufrimiento en todo y personalizándolo todo, personaliza también el Universo mismo, que también sufre, y nos descubre a Dios. Porque Dios se nos revela porque sufre y porque sufrimos; -porque sufre exige nuestro amor, y porque sufrimos nos da el suyo y cubre nuestra congoja con la congoja eterna e infinita.
Este fue el escándalo del cristianismo entre judíos y helenos, entre fariseos y estoicos, y este, que fue su escándalo, el escándalo de la cruz, sigue siéndolo y lo seguirá aún entre cristianos; el de un Dios que se hace hombre para padecer y morir y resucitar por haber padecido y muerto, el de un Dios que sufre y muere. Y esta verdad de que Dios padece, ante la que se sienten aterrados los hombres, es la revelación de las entrañas mismas del Universo y de su misterio, la que nos reveló al enviar a su Hijo a que nos redimiese sufriendo y muriendo. Fue la revelación de lo divino del dolor, pues sólo es divino lo que sufre.
Y los hombres hicieron dios al Cristo, que padeció, y descubrieron por él la eterna esencia de un Dios vivo, humano, esto es, que sufre -sólo no sufre lo muerto, lo inhumano-, que ama, que tiene sed de amor, de compasión, que es persona. Quien no conozca al Hijo jamás conocerá al Padre, y al Padre sólo por el Hijo se le conoce; quien no conozca al Hijo del hombre, que sufre congojas de sangre y desgarramientos del corazón, que vive con el alma triste hasta la muerte, que sufre dolor que mata y resucita, no conocerá al Padre ni sabrá del Dios paciente.
El que no sufre, y no sufre porque no vive, es ese lógico y congelado ens realissimum, es el primum movens, es esa entidad impasible y por impasible no más que pura idea. La categoría no sufre, pero tampoco vive ni existe como persona. ¿Y cómo va a fluir y vivir el mundo desde una idea impasible? No sería sino idea del mundo mismo. Pero el mundo sufre, y el sufrimiento es sentir la carne de la realidad, es sentirse de bulto y de tomo el espíritu, es tocarse a sí mismo, es la realidad inmediata.
El dolor es la sustancia de la vida y la raíz de la personalidad, pues sólo sufriendo se es persona. Y es universal, y lo que a los seres todos nos une es el dolor, la sangre universal o divina que por todos circula. Eso que llamamos voluntad, ¿qué es sino dolor?
Y tiene el dolor sus grados, según se adentra; desde aquel dolor que flota en el mar de las apariencias, hasta la eterna congoja, la fuente del sentimiento trágico de la vida, que va a posarse en lo hondo de lo eterno, y allí despierta el consuelo; desde aquel dolor físico que nos hace retroceder el cuerpo hasta la congoja religiosa, que nos hace acostarnos en el seno de Dios y recibir allí el riego de sus lágrimas divinas.
La congoja es algo mucho más hondo, más íntimo y más espiritual que el dolor. Suele uno sentirse acongojado hasta en medio de eso que llamamos felicidad y por la felicidad misma, a la que no se resigna y ante la cual tiembla. Los hombres felices que se resignan a su aparente dicha, a una dicha pasajera, creeríase que son hombres sin sustancia, o, por lo menos, que no la han descubierto en sí, que no se la han tocado. Tales hombres suelen ser impotentes para amar y ser amados, y viven, en su fondo, sin pena ni gloria.
No hay verdadero amor sino en el dolor, y en este mundo hay que escoger o el amor, que es el dolor, o la dicha. Y el amor no nos lleva a otra dicha que a las del amor mismo, y su trágico consuelo de esperanza incierta. Desde el momento en que el amor se hace dichoso, se satisface, ya no desea y ya no es amor. Los satisfechos, los felices, no aman; aduérmense en la costumbre, rayana en el anonadamiento. Acostumbrarse es ya empezar a no ser. El hombre es tanto más hombre, esto es, tanto más divino, cuanto más capacidad para el sufrimiento, o mejor dicho, para la congoja, tiene.
Al venir al mundo, dásenos a escoger entre el amor y la dicha, y queremos -ipobrecillos!- uno y otra: la dicha de amar y el amor de la dicha. Pero debemos pedir que se nos dé amor y no dicha, que no se nos deje adormecernos en la costumbre, pues podríamos dormirnos del todo, y, sin despertar, perder conciencia para no recobrarla. Hay que pedir a Dios que se sienta uno en sí mismo, en su dolor.
¿Qué es el Hado, qué la Fatalidad, sino la hermandad del amor y el dolor, y ese terrible misterio de que, tendiendo el amor a la dicha, así que la toca se muere, y se muere la verdadera dicha con él? El amor y el dolor se engendran mutuamente, y el amor es caridad y compasión, y amor que no es caritativo no es tal amor. Es el amor, en fin, la desesperación resignada.
Eso que llaman los matemáticos un problema de máximos y mínimos, lo que también se llama ley de economía, es la fórmula de todo movimiento existencial, esto es, pasional. En mecánica material y en la social, en industria y economía política, todo el problema se reduce a lograr el mayor resultado útil posible con el menor posible esfuerzo, lo más de ingresos con lo menos de gastos, lo más de placeres con lo menos de dolores. Y la fórmula, terrible, trágica, de la vida íntima espiritual, es: o lograr lo más de dicha con lo menos de amor o lo más de amor con lo menos de dicha. Y hay que escoger entre una y otra cosa. Y estar seguro de que quien se acerque al infinito del amor, al amor infinito, se acerca al cero de la dicha, a la suprema congoja. Y en tocando a este cero, se está fuera de la miseria que mata. «No seas y podrás más que todo lo que es», dice el maestro fray Juan de los Angeles en uno de sus Diálogos de la conquista del reino de Dios (Diál.III, 8).
Y hay algo más congojoso que el sufrir.
Esperaba aquel hombre, al recibir el temido golpe, haber de sufrir tan reciamente como hasta sucumbir al sufrimiento, y el golpe le vino encima y apenas si sintió dolor; pero luego, vuelto en sí, al sentirse insensible, se sobrecogió de espanto, de un trágico espanto, del más espantoso, y gritó ahogándose en angustia: «¡Es que no existo!» ¿Qué te aterraría más: sentir un dolor que te privase de sentido al atravesarte las entrañas con un hierro candente, o ver que te las atravesaban así, sin sentir dolor alguno? ¿No has sentido nunca el espanto, el horrendo espanto, de sentirte sin lágrimas y sin dolor? el dolor nos dice que existimos, el dolor nos dice que existen aquellos que amamos; el dolor nos dice que existe y que sufre Dios; pero es el dolor de la congoja, de la congoja de sobrevivir y ser eternos. La congoja nos descubre a Dios y nos hace quererle.
Creer en Dios es amarle, y amarle es sentirle sufriente, compadecerle.
Acaso parezca blasfemia esto de que Dios sufre, pues el sufrimiento implica limitación. Y, sin embargo, Dios, la conciencia del Universo, está limitado por la materia bruta en que vive, por lo inconsciente, de que trata de libertarse y de libertarnos. Y nosotros, a nuestra vez, debemos de tratar de libertarle de ella. Dios sufre en todos y en cada uno de nosotros; en todas y en cada una de las conciencias, presa de la materia pasajera, y todos sufrimos en Él. La congoja religiosa no es sino el divino sufrimiento, sentir que Dios sufre en mí, y que yo sufro en Él.
El dolor universal es la congoja de todo por ser todo lo demás sin poder conseguirlo, de ser cada uno el que es, siendo a la vez todo lo que no es, y siéndolo por siempre. La esencia de no ser no es sólo un empeño en persistir por siempre, como nos enseñó Spinoza, sino, además el empeño por universalizarse; es el hambre y sed de eternidad y de infinitud. Todo ser creado tiende no sólo a conservarse en sí, sino a perpetuarse, y además a invadir a todos los otros, a ser los otros sin dejar de ser él, a ensanchar sus linderos al infinito, pero sin romperlos. No quiere romper sus muros y dejarlos todos en tierra llana, comunal, indefensa, confundiéndose y perdiendo su individualidad, sino que quiere llevar sus muros a los extremos de lo creado y abarcarlo todo dentro de ellos. Quiere el máximo de individualidad con el máximo también de personalidad, aspira a que el Universo sea él, a Dios.
Y ese vasto yo dentro del cual quiere cada yo meter al Universo, ¿qué es sino Dios? Y por aspirar a Él le amo, y esa mi aspiración a Dios es mi amor a Él, y como yo sufro por ser Él, también Él sufre por ser yo y cada uno de nosotros.
Bien sé que a pesar de mi advertencia, de que se trata aquí de dar forma lógica a un sistema de sentimientos alógicos, seguirá más de un lector escandalizándose de que le hable de un Dios paciente, que sufre, y de que aplique a Dios mismo en cuanto a Dios, la pasión de Cristo. El Dios de la teología llamada racional excluye, en efecto, todo sufrimiento. Y el lector pensará que esto del sufrimiento no puede tener sino un valor metafórico aplicado a Dios, como le tiene, dicen, cuando el Antiguo Testamento nos habla de pasiones humanas del Dios de Israel. Pues no caben cólera, ira y venganza sin sufrimiento. Y por lo que hace que sufra atado a la materia, se me diría, con Plotino (Eneada segunda, IX, 7), que el alma del todo no puede estar atada, por aquello mismo -que son los cuerpos o la materia- que está por ella atado.
En esto va incluso el problema todo del origen del mal, tanto del mal de culpa como del mal de pena, pues si Dios no sufre, hace sufrir, y si no es su vida, pues que Dios vive, un ir haciéndose conciencia total cada vez más llena, es decir, cada vez más Dios, es un ir llevando las cosas todas hacia sí, un ir dándose a todo, un hacer que la conciencia del todo que es Él mismo, hasta llegar a ser Él todo en todos závaa év zúaa según la expresión de san Pablo, el primer místico cristiano. Mas de esto, en el próximo ensayo sobre la apocatástasis o unión beatífica.
Por ahora, digamos que una formidable corriente de dolor empuja a unos seres hacia otros, y les hace amarse y buscarse, y tratar de completarse, y de ser cada uno él mismo y los otros a la vez. En Dios vive todo, y en su padecimiento padece todo, y al amar a Dios amamos en Él a las criaturas, así como al amar a las criaturas y compadecerles, amamos en ellas y compadecemos a Dios. El alma de cada uno de nosotros no será libre mientras haya algo esclavo en este mundo de Dios, ni Dios tampoco, que vive en el alma de cada uno de nosotros, será libre mientras no sea libre nuestra alma.
Y lo más inmediato es sentir y amar mi propia miseria, mi congoja, compadecerme de mí mismo, tenerme a mí mismo amor. Y esta compasión, cuando es viva y superabundante, se vierte de mí a los demás, y del exceso de mi compasión propia, compadezco a mis prójimos. La miseria propia es tanta, que la compasión que hacia mí mismo me despierta se me desborda pronto, revelándome la miseria universal.
Y la caridad, ¿qué es sino un desbordamiento de compasión? ¿Qué es sino dolor reflejado, que sobrepasa y se vierte a compadecer los males ajenos y ejercer caridad?
Cuando el colmo de nuestro compadecimiento nos trae a la conciencia de Dios en nosotros, nos llena tan grande congoja por la miseria divina derramada en todo, que tenemos que verterla fuera, y lo hacemos en forma de caridad. Y al así verterla, sentimos alivio y la dulzura dolorosa del bien. Es lo que llamó «dolor sabroso» la mística doctora Teresa de Jesús, que de amores dolorosos sabía. Es como el que contempla algo hermoso y siente la necesidad de hacer partícipes de ello a los demás. Porque el impulso a la producción, en que consiste la caridad, es obra de amor doloroso.
Sentimos, en efecto, una satisfacción en hacer el bien cuando el bien nos sobra, cuando estamos henchidos de compasión, y estamos henchidos de ella cuando Dios, llenándonos el alma, nos da la dolorosa sensación de la vida universal, del universal anhelo a la divinización eterna. Y es que no estamos en el mundo puestos nada más junto a los otros, sin raíz común con ellos, ni nos es su suerte indiferente, sino que nos duele su dolor, nos acongojamos con su congoja, y sentimos nuestra comunidad de origen y de dolor aun sin conocerla. Son el dolor, y la compasión que de él nace, los que nos revelan la hermandad de cuanto de vivo y más o menos consciente existe. «Hermano lobo», llamaba san Francisco de Asís al pobre lobo que siente dolorosa hambre de ovejas, y acaso el dolor de tener que devorarlas, y esa hermandad nos revela la paternidad de dios, que Dios es Padre y existe. Y como Padre ampara nuestra común miseria.
Es, pues, la caridad el impulso a libertarse y a libertar a todos mis prójimos del dolor y a libertar a Dios que nos abarca a todos.
Es el dolor algo espiritual y la revelación más inmediata de la conciencia, que acaso no se nos dio el cuerpo sino para dar ocasión a que el dolor se manifestase. Quien no hubiese nunca sufrido, poco o mucho, no tendría conciencia de sí. El primer llanto del hombre al nacer es cuando entrándole el aire en el pecho y limitándole, parece como que le dice: ¡tienes que respirarme para poder vivir!
El mundo material o sensible, el que nos crean los sentidos, hemos de creer con la fe, enseñe lo que nos enseñare la razón, que no existe sino para encarnar y sustentar al otro mundo, al mundo espiritual o imaginable, al que la imaginación nos crea. La conciencia tiende a ser más conciencia cada vez, a concientizarse, a tener conciencia plena de toda ella misma, de su contenido todo. En las profundidades de nuestro propio cuerpo, en los animales, en las plantas, en las rocas, en todo lo vivo, en el Universo todo, hemos de creer con la fe, enseñe lo que nos enseñare la razón, que hay un espíritu que lucha por conocerse, por cobrar conciencia de sí, por serse -pues serse es conocerse-, por ser espíritu puro, y como sólo puede lograrlo mediante el cuerpo, mediante la materia, la crea y de ella se sirve a la vez que de ella quede preso. Sólo puede verse uno la cara retratada en un espejo, pero del espejo en que se ve queda preso para verse, y se ve en él tal y como el espejo le deforma, y si el espejo se le rompe, rómpesele su imagen, y si se le empaña, empáñasele.
Hállase el espíritu limitado por la materia en que tiene que vivir y cobrar conciencia de sí, de la misma manera que está el pensamiento limitado por la palabra, que es su cuerpo social. Sin materia no hay espíritu, pero la materia hace sufrir al espíritu limitándolo. Y no es el dolor, sino el obstáculo que la materia pone al espíritu, es el choque de la conciencia con lo inconciente.
Es el dolor, en efecto, la barrera que la inconciencia, o sea la materia, pone a la conciencia, al espíritu; es la resistencia a la voluntad, el límite que el Universo visible pone a Dios, es el muro con que toca la conciencia al querer ensancharse a costa de la inconciencia, es la resistencia que esta última pone a concientizarse.
Aunque lo creamos por autoridad, no sabemos tener corazón, estómago o pulmones mientras no nos duelen, oprimen o angustian. Es el dolor físico, o siquiera la molestia, lo que nos revela la existencia de nuestras propias entrañas. Y así ocurre también con el dolor espiritual, con la angustia, pues no nos damos cuenta de tener alma hasta que esta nos duele.
Es la congoja lo que hace que la conciencia vuelva sobre sí. El no acongojado conoce lo que hace y lo que piensa, pero no conoce de veras que lo hace y lo piensa. Piensa, pero no piensa, y sus pensamientos son como si no fuesen suyos. Ni él es tampoco de sí mismo. Y es que sólo por la congoja, por la pasión de no morir nunca, se adueña de sí mismo un espíritu humano.
El dolor, que es un deshacimiento, nos hace descubrir nuestras entrañas, y en el deshacimiento supremo, el de la muerte, llegaremos por el dolor del anonadamiento a las entrañas de nuestras entrañas temporales, a Dios, a quien en la congoja espiritual respiramos y aprendemos a amar.
Es así como hay que creer con la fe, enséñenos lo que nos enseñare la razón.
El origen del mal no es, como ya de antiguo lo han visto muchos, sino eso que por otro nombre se llama inercía de la materia, y en el espíritu pereza. Y por algo se dijo que la pereza es la madre de todos los vicios. Sin olvidar que la suprema pereza es la de no anhelar locamente la inmortalidad.
La conciencia, el ansia de más y más, cada vez más, el hambre de eternidad y sed de infinitud, las ganas de Dios, jamás se satisfacen; cada conciencia quiere ser ella y ser todas las demás sin dejar de ser ella, quiere ser Dios. Y la materia, la conciencia, tiende a ser menos, cada vez menos; a no ser nada, siendo la suya una sed de reposo. El espíritu dice: ¡quiero ser!, y la materia le responde: ¡no lo quiero!
Y en el orden de la vida humana el individuo, movido por el mero instinto de conservación, creador del mundo material, tendería a la destrucción, a la nada, si no fuese por la sociedad que, dándole el instinto de perpetuación, creador del mundo espiritual, le lleva y empuja al todo, a inmortalizarse. Y todo lo que el hombre hace como mero individuo, frente a la sociedad, por conservarse aunque sea a costa de ella, es malo, y es bueno cuanto hace como persona social, por la sociedad en que él se incluye, por perpetuarse en ella y perpetuarla. Y muchos que parecen grandes egoístas y que todo lo atropellan por llevar a cabo su obra, no son sino almas encendidas de caridad y rebosantes de ella, porque su yo mezquino lo someten y soyugan al yo social que tiene una misión que cumplir.
El que ata la obra del amor, de la espiritualización de la liberación, a formas transitorias e individuales, crucifica a Dios en la materia; crucifica a Dios en la materia todo el que hace servir el ideal a sus intereses temporales o a su gloria mundana. Y el tal es un deicida.
La obra de la caridad, del amor a Dios, es tratar de libertarle de la materia bruta, tratar de espiritualizarlo, concientizarlo, o universalizarlo todo; es soñar en que lleguen a hablar las rocas y obrar conforme a ese ensueño; que se haga todo lo existente consciente, que resucite el Verbo.
No hay sino verlo en el símbolo eucarístico. Han apresado al Verbo en un pedazo de pan material, y lo han apresado en él para que nos lo comamos, y al comérnoslo nos lo hagamos nuestro, de que nuestro cuerpo en que el espíritu habita, y que se agite en nuestro corazón y piense en nuestro cerebro y sea conciencia. Lo han apresado en ese pan para que enterrándolo en nuestro cuerpo, resucite en nuestro espíritu.
Y es que hay que espiritualizarlo todo. Y esto se consigue dando a todos y a todo mi espíritu que más se acrecienta cuanto más lo reparto. Y dar mi espíritu es invadir el de los otros y adueñarme de ellos.
En todo esto hay que creer con la fe, enséñenos lo que nos enseñare la razón…
Y ahora vamos a ver las consecuencias prácticas de todas estas más o menos fantásticas doctrinas, a la lógica, a la estética, a la ética sobre todo, su concreción religiosa. Y acaso entonces podrá hallarlas más justificadas quienquiera que a pesar de mis advertencias, haya buscado aquí el desarrollo científico o siquiera filosófico de un sistema irracional.
No creo excusado remitir al lector una vez más a cuanto dije al final del sexto capítulo, aquel titulado «En el fondo del abismo»; pero ahora nos acercamos a la parte práctica o pragmática de todo este tratado. Mas antes nos falta ver cómo puede concretarse el sentimiento religioso en la visión esperanzosa de otra vida.
X.- Religión, mitología de ultratumba y apocatastasis
Kai yap 1acc>;Kai uáltura ZPÉZE1 péAl,ovza z=x–£ía–8 ázo817usiv 8ta6Kozsiv 1–Kai, ,uVO0,,oyeiv Z–Pi z>)s áZOS17pías zñs ~KSt, icoíav aivá aúMv oíóu–Oa givat,
(PLATÓN, Fedón.)
El sentimiento de divinidad y de Dios, y la fe, la esperanza y la caridad en él fundadas, fundan a su vez la religión. De la fe en Dios nace la fe en los hombres, de la esperanza en Él la esperanza en estos, y de la caridad o piedad hacia Dios -pues como Cicerón, De natura deorum, libro 1, capítulo XII, dijo, est enim pietas iustitia adversum deos- la caridad para con los hombres. En Dios se cifra no ya sólo la Humanidad, sino el Universo todo, y éste espiritualizado e intimado ya que la fe cristiana dice que Dios acabará siendo todo en todos. Santa Teresa dijo, y con más áspero y desesperado sentido lo repitió Miguel de Molinos, que el alma debe hacerse cuenta que no hay sino ella y Dios.
Y a la relación con Dios, a la unión más o menos íntima con Él, es a lo que llamamos religión.
¿Qué es la religión? ¿En qué se diferencia de la religiosidad y qué relaciones median entre ambas? Cada cual define la religión según la sienta en sí más aún que según en los demás la observe, ni cabe definirla sin de un modo o de otro sentirla. Decía Tácito (Hist., V, 4) hablando de los judíos, que era para estos profano todo lo que para ellos, para los romanos, era sagrado, y a la contraria entre los judíos lo que para los romanos impuro: profana illic omnia quae apud nos sacra, rursum conversa apud illos quae nobis incesta. Y de aquí que llame él, el romano, a los judíos (V 13), gente sometida a la superstición y contraria a la religión: gens superstitioni obnoxia, religionibus adversa, y que al fijarse en el cristianismo, que conocía muy mal y apenas si distinguía del judaísmo, lo reputa una perniciosa superstición, existialis superstitio, debida a odio al género humano, odium generis humani (Ab. excessu Aug., XV, 44). Así Tácito y así muchos con él. Pero ¿dónde acaba la religión y la superstición?, o tal vez: ¿dónde acaba esta para empezar aquella?, ¿cuál es el criterio para discernirlas?
A poco nos conduciría recorrer aquí, siquiera someramente, las principales definiciones que de la religión, según el sentimiento de cada definidor, han sido dadas. La religión, más que se define se describe, y más que se describe se siente. Pero si alguna de esas definiciones alcanzó recientemente boga, ha sido la de Schleiermacher, de que es el sencillo sentimiento de una relación de dependencia con algo superior a nosotros y el deseo de entablar relaciones con esa misteriosa potencia. Ni está mal aquello de W. Hermann (en la obra ya citada), de que el anhelo religioso del hombre es el deseo de la verdad de su existencia humana. Y para acabar con testimonios ajenos citaré el del ponderado y clarividente Cournot, al decir que «las manifestaciones religiosas son la consecuencia necesaria de la inclinación del hombre a creer en la existencia de un mundo invisible, sobrenatural y maravilloso, inclinación que ha podido mirarse, ya como reminiscencia de un estado anterior ya como el presentimiento de un destino futuro» (Traité de l’enchainement des idées fondamentales dans les sciences et dans l’histoire, § 396). Y estamos ya en lo del destino futuro, la vida eterna, o sea la finalidad humana del Universo, o bien de Dios. A ella se llega por todos los caminos religiosos, pues que es la esencia misma de toda religión.
La religión, desde la del salvaje que personaliza en el fetiche al Universo todo, arranca, en efecto, de la necesidad vital de dar finalidad humana al Universo, a Dios, para lo cual hay que atribuirle conciencia de sí y de su fin, por lo tanto. Y cabe decir que no es la religión, sino la unión con Dios, sintiendo a este como cada cual le sienta. Dios da sentido y finalidad trascendentes a la vida; pero se la da en relación con cada uno de nosotros que en Él creemos. Y así Dios es para el hombre tanto como el hombre es para Dios, ya que se dio al hombre haciéndose hombre, humanizándose, por amor a él.
Y este religioso anhelo de unirnos con Dios no es ni por ciencia ni por arte, es por vida. «Quien posee ciencia y arte, tiene religión; quien no posee ni una ni otra, tenga religión», decía en uno de sus muy frecuentes accesos de paganismo Goethe. Y, sin embargo, de lo que decía, ¿él, Goethe…?
Y desear unirnos con Dios no es perdernos y anegarnos en Él; que perderse y anegarse es siempre ir a deshacerse en el sueño sin ensueños del nirvana; es poseerlo, más bien que ser por Él poseídos. Cuando, en vista de la imposibilidad humana de entrar un rico en el reino de los cielos, le preguntaban a Jesús sus discípulos quién podrá salvarse, respondiéndoles el Maestro que para con los hombres era ello imposible, mas no para con Dios, Pedro le dijo: «He aquí que nosotros lo hemos dejado todo siguiéndote, ¿qué, pues, tendremos?» Y Jesús les contestó, no que se anegarían en el Padre sino que se sentarían en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel (Mat., XIX, 23-28).
Fue un español, y muy español, Miguel de Molinos, el que en su Guía espiritual que desembaraza al alma y la conduce por el interior camino para alcanzar la perfecta contemplación y el rico tesoro de la paz interior, dijo (§ 175): «que se ha de despegar y negar de cinco cosas el que ha de llegar a la ciencia mística: la primera, de las criaturas; la segunda, de las cosas temporales; la tercera, de los mismos dones del Espíritu Santo; la cuarta, de sí misma; y la quinta se ha de despegar del mismo Dios». Y añade que «esta última es la más perfecta, porque el alma que así se sabe despegar es la que se llega a perder en Dios, y sólo la que así se llega a perder es la que se acierta a hallar». Muy español Molinos, sí, y no menos española esta paradójica expresión de quietismo o más bien nihilismo -ya que él mismo habla de aniquilación en otra parte-, pero no menos, sino acaso más españoles los jesuitas que le combatieron volviendo por los fueros del todo contra nada. Porque la religión no es anhelo de aniquilarse, sino de totalizarse, es anhelo de vida y no de muerte. La «eterna religión de las entrañas del hombre…, el ensueño individual del corazón, es el culto de su ser, es la adoración de la vida», como sentía el atormentado Flaubert (Par les champs et par les gréves, VII).
Cuando a los comienzos de la llamada Edad Moderna, con el Renacimiento, resucita el sentimiento religioso pagano, toma este forma concreta en el ideal caballeresco con sus códigos del amor y del honor. Pero es un paganismo cristianizado, bautizado. «La mujer, la dama –la donna- era la divinidad de aquellos rudos pechos. Quien busque en las memorias de la primera edad ha de hallar éste ideal de la mujer en su pureza y en su omnipotencia: el Universo es la mujer. Y tal fue en los comienzos de la Edad Moderna en Alemania, en Francia, en Provenza, en España, en Italia. Hízose la historia a esta imagen; figurábanse a troyanos y romanos como caballeros andantes, y así los árabes sarracenos, turcos, el soldán y Saladino… En esta fraternidad universal se hallan los ángeles, los santos, los milagros, el paraíso, en extraña mezcolanza con lo fantástico y lo voluptuoso del mundo oriental, bautizado todo bajo el nombre de caballería.» Así, Francesco de Sanctis (Storia della letteratura italiana, 11), quien poco antes nos dice que para aquellos hombres, «en el mismo paraíso el goce del amante es contemplar a su dama -Madonna- y sin su dama ni querría ir allá». ¿Qué era, en efecto, la caballería que luego depuró y cristianizó Cervantes en Don Quijote, al querer acabar con ella por la risa, sino una verdadera monstruosa religión híbrida de paganismo y cristianismo, cuyo Evangelio fue acaso la leyenda de Tristán e Iseo? ¿Y la misma religión cristiana de los místicos -estos caballeros andantes a lo divino-, no culminó acaso en el culto a la mujer divinizada, a la Virgen Madre? ¿Qué es la mariolatría de un san Buenaventura, el trovador de María? Y ello era el amor a la fuente de la vida, a la que nos salva de la muerte.
Mas avanzado el Renacimiento, de esta religión de la mujer se pasó a la religión de la ciencia; la concupiscencia terminó en lo que era ya en su fondo, en curiosidad, en ansia de probar del fruto del árbol del bien y del mal. Europa corría a aprender a la Universidad de Bolonia. A la caballería sucedió el platonismo. Queríase descubrir el misterio del mundo y de la vida. Pero era en el fondo para salvar la vida, que con el culto a la mujer quiso salvarse. Quería la conciencia humana penetrar en la Conciencia Universal, pero era, supiéralo o no, para salvarse.
Y es que no sentimos e imaginamos la Conciencia Universal -y este sentimiento e imaginación con la religiosidad- sino para salvar nuestras sendas conciencias. ¿Y cómo?
Tengo que repetir una vez más que el anhelo de la inmortalidad del alma, de la permanencia, en una u otra forma, de nuestra conciencia personal en individual, es tan de la esencia de la religión corno el anhelo de que haya Dios. No se da el uno sin el otro, y es porque en el fondo los dos son una sola y misma cosa. Mas desde el momento en que tratamos de concretar y racionalizar aquel primer anhelo, de definírnoslo a nosotros mismos, surgen más dificultades aún que surgieron al tratar de racionalizar a Dios.
Para justificar ante nuestra propia pobre razón el inmortal anhelo de inmortalidad, hase apelado también a lo del consenso humano: Permanere animos arbitratur consensu nationum omnium, decía, con los antiguos, Cicerón (Tuscul. Quaest., XVI, 36); pero este mismo compilador de sus sentimientos confesaba que mientras leía en el Fedón platónico los razonamientos en pro de la inmortalidad del alma, asentía a ellos; mas así que dejaba el libro y empezaba a resolver en su mente el problema, todo aquel asentimiento se le escapaba, assentio omnis illa illabitur (cap. XI, 25). Y lo que a Cicerón, nos ocurre a los demás, y le ocurría a Swedenborg, el más intrépido visionario de otro mundo, al confesar que quien habla de la vida ultramundana sin doctas cavilaciones respecto al alma o a su modo de unión con el cuerpo, cree, que después de muerto, vivirá en goce y en visión espléndidas, como un hombre entre ángeles; mas en cuanto se pone a pensar en la doctrina de la unión del alma con el cuerpo, o en hipótesis respecto a aquella, súrgenle dudas de si es el alma así o asá, y en cuanto esto surge, la idea anterior desaparece (De coelo et inferno, § 183). Y, sin embargo, «lo que me toca, lo que me inquieta, lo que me consuela, lo que me lleva a la abnegación y al sacrificio, es el destino que me aguarda a mí o a mi persona, sean cuales fueren el origen, la naturaleza, la esencia del lazo inasequible, sin el cual place a los filósofos decidir que mi persona se desvanecería», como dice Cournot (Traité.., § 297).
¿Hemos de aceptar la pura y desnuda fe en una vida eterna sin tratar de representárnosla? Esto es imposible; no nos es hacedero hacernos a ello. Y hay, sin embargo, quienes se dicen cristianos y tienen poco menos que dejada de lado esa representación. Tomad un libro cualquiera del protestantismo más ilustrado, es decir, del más racionalista, del más cultural, la Dogmatik, del doctor Julio Kaftan, verbigracia, y de las 668 páginas de que consta su sexta edición, la de 1909, sólo una, la última, dedica a este problema. Y en esa página, después de asentar que Cristo es así como principio y medio, así también fin de la Historia, y que quienes en Cristo son alcanzarán la vida de plenitud, la eterna vida de los que son en Cristo, ni una sola palabra siquiera sobre lo que esa vida puede ser. A lo más cuatro palabras sobre la muerte eterna, esto es, el infierno, «porque lo exige el carácter moral de la fe y de la esperanza cristiana». Su carácter moral, ¿eh?, no su carácter religioso, pues este no sé que exija tal cosa. Y todo ello de una prudente parsimonia agnóstica.
Sí, lo prudente, lo racional, y alguien dirá que lo piadoso, es no querer penetrar en misterios que están a nuestro conocimiento vedados, no empeñarnos en lograr una representación plástica de la gloria eterna como la de una Divina Comedia. La verdadera fe, la verdadera piedad cristiana, se nos dirá, consiste en reposar en la confianza de que Dios, por la gracia de Cristo, nos hará, de una o de otra manera, vivir en Este, su Hijo; que, como está en sus todopoderosas manos nuestro destino, nos abandonemos a ellas seguros de que Él hará de nosotros lo que mejor sea, para el fin último de la vida, del espíritu y del Universo. Tal es la lección que ha atravesado muchos siglos, y, sobre todo, lo que va de Lutero hasta Kant.
Y, sin embargo, los hombres no han dejado de tratar de representarse el cómo puede ser esa vida eterna, ni dejarán nunca, mientras sean hombres y no máquinas de pensar, de intentarlo. Hay libros de teología -o de lo que ello fuere- llenos de disquisiciones sobre la condición en que vivan los bienaventurados, sobre la manera de goce, sobre las propiedades del cuerpo glorioso, ya que sin algún cuerpo no se concibe el alma.
Y a esta misma necesidad, verdadera necesidad de formarnos una representación concreta de lo que pueda esa otra vida ser, responde en gran parte la indestructible vitalidad de doctrinas como las del espiritismo, la metempsícosis, la transmigración de las almas a través de los astros, y otras análogas doctrinas que cuantas veces se las declara vencidas ya y muertas, otras tantas renacen en una u otra forma más o menos nueva. Y es insigne torpeza querer en absoluto prescindir de ellas y no buscar un meollo permanente. Jamás se avendrá el hombre al renunciamiento de concretar en representación esa otra vida.
¿Pero es acaso pensable una vida eterna y sin fin después de la muerte? ¿Qué puede ser la vida de un espíritu desencarnado? ¿Qué puede ser un espíritu así? ¿Qué puede ser una conciencia pura, sin organismo corporal? Descartes dividió el mundo entre el pensamiento y la extensión, dualismo que le impuso el dogma cristiano de la inmortalidad del alma. ¿Pero es la extensión, la materia, la que piensa o se espiritualiza, o es el pensamiento el que se extiende y materializa? Las más graves cuestiones metafísicas surgen prácticamente -y por ello adquieren su valor dejando de ser ociosas discusiones de curiosidad inútil- al querer darnos cuenta de la posibilidad de nuestra inmortalidad. Y es que la metafísica no tiene valor sino en cuanto trate de explicar cómo puede o no puede realizarse ese nuestro anhelo vital. Y así es que hay y habrá siempre una metafísica racional y otra vital, en conflicto perenne una con otra, partiendo la una de la noción de causa, de la sustancia la otra.
Y aun imaginada una inmortalidad personal, ¿no cabe que la sintamos como algo tan terrible como su negación? «Calipso no podía consolarse de la marcha de Ulises; en su dolor, hallábase desolada de ser inmortal», nos dice el dulce Fenelón, el místico, al comienzo de su Telémaco. ¿No llegó a ser la condena de los antiguos dioses, como la de los demonios, el que no les era dado suicidarse?
Cuando Jesús, habiendo llevado a Pedro, Jacobo y Juan a un alto monte, se transfiguró ante ellos volviéndosele como la nieve de blanco resplandeciente los vestidos, y se le aparecieron Moisés y Elías que con él hablaban, le dijo Pedro al Maestro: «Maestro, estaría bien que nos quedásemos aquí haciendo tres pabellones, para ti uno y otros dos para Moisés y Elías», porque quería eternizar aquel momento. Y al bajar del monte les mandó Jesús que a nadie dijesen lo que habían visto sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y ellos, reteniendo este dicho, altercaban sobre qué sería aquello de resucitar de los muertos, como quienes no lo entendían. Y fue después de esto cuando encontró Jesús al padre del chico presa de espíritu mudo, el que le dijo: «Creo, ¡ayuda mi incredulidad!» (Marcos, IX, 24).
Aquellos tres apóstoles no entendían qué sea eso de resucitar a los muertos. Ni tampoco aquellos saduceos que le preguntaron al Maestro de quién será mujer en la resurrección la que en esta vida hubiese tenido varios maridos (Mat., XXII, 23-32), que es cuando él dijo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y no es, en efecto, pensable otra vida sino en las formas mismas de esta terrena y pasajera. Ni aclara nada el misterio todo aquello del grano y el trigo que de él sale con que el apóstol Pablo se contesta a la pregunta de: «¿cómo resucitarán los muertos?, ¿con qué cuerpo vendrán?» (1 Cor., XV, 35).
¿Cómo puede vivir y gozar de Dios eternamente un alma humana sin perder su personalidad individual, es decir, sin perderse? ¿Qué es gozar de Dios? ¿Qué es la eternidad por oposición a tiempo? ¿Cambia el alma o no cambia en la otra vida? Si no cambia, ¿cómo vive? Y si cambia, ¿cómo conserva su individualidad en tan largo tiempo? Y la otra vida puede excluir el espacio, pero no puede excluir el tiempo, como hace notar Cournot, ya citado.
Si hay vida en el cielo hay cambio, y Swedenborg hacía notar que los ángeles cambian, porque el deleite de la vida celestial perdería poco a poco su valor si gozaran siempre de él en plenitud y porque los ángeles, lo mismo que los hombres, se aman a sí mismos, y el que a sí mismo se ama, experimenta alteraciones de estado, y añade que a las veces los ángeles se entristecen, y que él, Swedenborg, habló con algunos de ellos cuando estaban tristes (De coelo et inferno, § 158, 160), en todo caso, nos es imposible concebir vida sin cambio, cambio de crecimiento o de mengua, de tristeza o de alegría, de amor o de odio.
Es que una vida eterna es impensable y más impensable aún una vida eterna de absoluta felicidad, de visión beatífica.
¿Y qué es esto de la visión beatífica? Vemos en primer lugar que se llama visión y no acción, suponiendo algo pasivo. Y esta visión beatífica, ¿no supone pérdida de la propia conciencia? Un santo en el cielo es, dice Bossuet, un ser que apenas se siente a sí mismo, tan poseído está de Dios y tan abismado de su gloria… No puede uno detenerse en él porque se le encuentra fuera de sí mismo, y sujeto por un amor inmutable a la fuente de su ser, y de su dicha (Du culte qui est dú á Dieu). Y esto lo dice Bossuet el antiquietista. Esa visión amorosa de Dios supone una absorción en Él. Un bienaventurado que goza plenamente de Dios no debe pensar en sí mismo, no acordarse de sí, ni tener de sí conciencia, sino que ha de estar en perpetuo éxtasis – K6aa6cs- fuera de sí, en enajenamiento. Y un preludio de esa visión nos describen los místicos en el éxtasis.
El que ve a Dios se muere, dice la Escritura (Jueces, XIII, 22); y la visión eterna de Dios, ¿no es acaso una eterna muerte, desfallecimiento de la personalidad? Pero santa Teresa, en el capítulo XX de su Vida, al descubrirnos el último grado de oración, el arrobamiento, arrebatamiento, vuelo o éxtasis del alma, nos dice que es esta levantada como por una nube o águila caudalosa, pero «veisos llevar y no sabéis dónde», y es «con deleite», y «si no se resiste, no se pierde el sentido, al menos estaba de manera en mí que podía entender era llevada», es decir, sin pérdida de conciencia. Y Dios «no parece se contenta con llevar tan de veras el alma a sí, sino que quiere el cuerpo aun siendo tan mortal y de tierra tan sucia». «Muchas veces se engolfa el alma, o la engolfa el Señor en sí, por mejor decir, y teniéndola en sí un poco, quédase con sola la voluntad», no con sola la inteligencia. No es, pues, como se ve, visión, sino unión volutiva, y entretanto «el entendimiento y memoria divertidos… como una persona que ha mucho dormido y soñado y aún no acaba de despertar». Es «vuelo suave, es vuelo deleitoso, vuelo sin ruido». Y es vuelo deleitoso, es con conciencia de sí, sabiéndose distinto de Dios con quien se une uno. Y a este arrobamiento se sube, según la mística doctora española, por la contemplación de la Humanidad de Cristo, es decir, de algo concreto y humano; es la visión del Dios vivo, no de la idea de Dios. Y en el capítulo XXVIII nos dice que «cuando otra cosa no hubiere para deleitar la vista en el cielo, sino la gran hermosura de los cuerpos glorificados, es grandísima gloria, en especial ver la Humanidad de Jesucristo Señor nuestro»… «Esta visión -añade-, aunque es imaginaria nunca la vi con los ojos corporales, ni ninguna, sino con los ojos del alma.»
Y resulta que en el cielo no se ve sólo a Dios, sino todo en Dios; mejor dicho, se ve todo Dios, pues que Él lo abarca todo. Y esta idea la recalca más Jacobo Boehme. La santa, por su parte, nos dice en las Moradas séptimas, capítulo II, que «pasa esta secreta unión en el centro muy interior del alma, que debe ser adonde está el mismo Dios». Y luego que «queda el alma, digo el espíritu de esta alma, hecho una cosa con Dios…»; y es «como si dos velas de cera se juntasen tan en extremo, que toda la luz fuese una o que el pábilo y la luz y la cera es todo uno; mas después bien se puede apartar la una vela de la otra, y quedar en dos velas o el pábilo de la cera». Pero hay otra más íntima unión, que es «como si cayendo agua del cielo en un río o fuente, adonde queda hecho todo agua, que no podrán ya dividir ni apartar cuál es el agua del río o la que cayó del cielo; o como si un arroyito pequeño entra en la mar, que no habrá remedio de apartarse; o como si en una pieza estuviesen dos ventanas por donde entrase gran luz, aunque entra dividida, se hace toda una luz». ¿Y qué diferencia va de esto a aquel silencio interno y místico de Miguel de Molinos, cuyo tercer grado y perfectísimo es el silencio del pensamiento? (Guía, cap. XVII, § 129). ¿No estamos cerca de aquello de que es la nada el camino para llegar a aquel estado del ánimo reforzado? (cap. XX, § 186). ¿Y qué extraño es que Amiel usara hasta por dos veces de la palabra española nada en su Diario íntimo, sin duda por no encontrar en otra lengua alguna otra más expresiva? Y, sin embargo, si se lee con cuidado a nuestra mística doctora, se verá que nunca queda fuera el elemento sensitivo, el del deleite, es decir, el de la propia conciencia. Se deja el alma absorber de Dios para absorberlo, para cobrar conciencia de su propia divinidad.
Una visión beatífica, una contemplación amorosa en que esté el alma absorta en Dios y como perdida en Él aparece, o como un aniquilamiento propio o como un tedio prolongado a nuestro modo natural de sentir. Y de aquí ese sentimiento que observamos con frecuencia y que se ha expresado más de una vez en expresiones satíricas no exentas de irreverencia y acaso de impiedad, de que el cielo de la gloria eterna es una morada de eterno aburrimiento. Sin que sirva querer desdeñar estos sentimientos así, tan espontáneos y naturales, o pretender denigrarlos.
Claro está que sienten así los que no aciertan a darse cuenta de que el supremo placer del hombre es adquirir y acrecentar conciencia. No precisamente el de conocer, sino el de aprender. En conociendo una cosa, se tiende a olvidarla, a hacer su conocimiento inconsciente, si cabe decir así. El placer, el deleite más puro del hombre, va unido al acto de aprender, de enterarse: de adquirir conocimiento, esto es, a una diferenciación. Y de aquí el dicho famoso de Lessing, ya citado. Conocido es el caso de aquel anciano español que acompañaba a Vasco Núñez de Balboa, cuando al llegar a la cumbre del Darién, dieron vista a los dos océanos, y es que cayendo de rodillas exclamó: «Gracias, Dios mío, porque no me has dejado morir sin haber visto tal maravilla.» Pero si este hombre se hubiese quedado allí, pronto la maravilla habría dejado de serlo, y con ella, el placer. Su goce fue el del descubrimiento, y acaso el goce de la visión beatífica sea, no precisamente el de la contemplación de la Verdad suma, entera y toda, que a esto no resistiría el alma, sino el de un continuo descubrimiento de ella, el de un incesante aprender mediante un esfuerzo que mantenga siempre el sentimiento de la propia conciencia activa.
Una visión beatífica de quietud mental, de conocimiento pleno y no de aprensión gradual, no es difícil concebir como otra cosa que como un nirvana, una difusión espiritual, una disipación de la energía en el seno de Dios, una vuelta a la inconsciencia por falta de choque, de diferencia, o sea de actividad.
¿No es acaso que la condición misma que hace pensable nuestra eterna unión con Dios, destruye nuestro anhelo? ¿Qué diferencia va de ser absorbido por Dios a absorberle uno en sí? ¿Es el arroyito el que se pierde en el mar o el mar en el arroyito? Lo mismo da.
El fondo sentimental es nuestro anhelo de no perder el sentido de la continuidad de nuestra conciencia, de no romper el encadenamiento de nuestros recuerdos, el sentimiento de nuestra propia identidad personal concreta, aunque acaso vayamos poco a poco absorbiéndonos en Él, enriqueciéndole. ¿Quién a los ochenta años se acuerda del que a los ocho fue, aunque sienta el encadenamiento entre ambos? Y podría decirse que el problema sentimental se reduce a si hay un Dios, una finalidad humana al Universo. Pero ¿qué es finalidad? Porque así como siempre cabe preguntar por un por qué de todo por qué, así cabe preguntar también siempre por un para qué de todo para qué. Supuesto que haya un Dios, ¿para qué Dios? Para sí mismo, se dirá. Y no faltará quien replique: ¿y qué más da esta conciencia de la no conciencia? Mas siempre resultará lo que ya dijo Plotino (Enn., II, IX, 8), que el por qué hizo el mundo, es lo mismo que el por qué hay alma. O mejor aún que el por qué, 8lá aa, el para qué.
Para el que se coloca fuera de sí mismo en una hipotética posición objetiva -lo que vale decir inhumano-, el último para qué es tan inasequible y en rigor tan absurdo, como el último por qué. ¿Que más da, en efecto, que no haya finalidad alguna? ¿Qué contradicción lógica hay en que el Universo no esté destinado a finalidad alguna, ni humana ni sobrehumana? ¿En qué se opone a la razón que todo esto no tenga más objeto que existir, pasando como existe y pasa? Esto, para el que se coloca fuera de sí, pero para el que vive y sufre y anhela dentro de sí… para este es ello cuestión de vida o muerte.
¡Búscate, pues, a ti mismo! Pero al encontrarse, ¿no es que se encuentra uno con su propia nada? «Habiéndose hecho el hombre pecador buscándose a sí mismo, se ha hecho desgraciado al encontrarse», dijo Bossuet (Traité de la concupiscente, cap. XI). «¡Búscate a ti mismo!», empieza por «¡conócete a ti mismo!». A lo que replica Carlyle (Past and present, book III; chap. XI): «El último evangelio de este mundo es: ¡conócete tu obra y cúmplela! ¡Conócete a ti mismo!… Largo tiempo ha que este mismo tuyo te ha atormentado; jamás llegarás a conocerlo, me parece. No creas que es tu tarea la de conocerte, eres un individuo inconocible, conoce lo que puedes hacer y hazlo como un Hércules. Esto será lo mejor.» Sí; pero eso que yo haga, ¿no se perderá también al cabo? Y si se pierde, ¿para qué hacerlo? Sí, sí; el llevar a cabo mi obra -¿y cuál es mi obra?- sin pensar en mí, sea acaso amar a Dios. ¿Y qué es amar a Dios?
Y por otra parte, el amar a Dios en mí, ¿no es que me amo más que a Dios, que me amo en Dios a mí mismo? Lo que en rigor anhelamos para después de la muerte es seguir viviendo esta vida, esta misma vida mortal, pero sin sus males, sin el tedio y sin la muerte. Es lo que expresó Séneca, el español, en su Consolación a Marcia (XXVI); es lo que quería, volver a vivir esta vida: ista moliri. Y es lo que pedía Job (XIX, 25-27), ver a Dios en carne, no en espíritu. ¿Y qué otra cosa significa aquella cómica ocurrencia de la vuelta eterna que brotó de las trágicas entrañas del pobre Nietzsche, hambriento de inmortalidad correcta y temporal?
Esa visión beatífica que se nos presenta como primera solución católica, ¿cómo puede cumplirse, repito, sin anegar la conciencia de sí? ¿No será como en el sueño en que soñamos sin saber lo que soñamos? ¿Quién apetecería una vida eterna así? Pensar sin saber lo que se piensa, no es sentirse a sí mismo, no es serse. Y la vida eterna, ¿no es acaso conciencia eterna; no sólo ver a Dios, sino ver que se le ve, viéndose uno a sí mismo a la vez y como distinto de Él? El que duerme, vive, pero no tiene conciencia de sí; ¿y apetecerá nadie su sueño así eterno? Cuando Circe recomienda a Ulises que baje a la morada de los muertos, a consultar al adivino Tiresias, dícele que este es allí, entre las sombras de los muertos, el único que tiene sentido, pues los demás se agitan como sombras (Odisea, X, 487-495). Y es que los otros, aparte de Tiresias, ¿vencieron a la muerte? ¿Es vencerla acaso errar así como sombras sin sentido?
Por otra parte, ¿no cabe acaso imaginar que sea esta nuestra vida eterna respecto a la otra como es aquí el sueño para con la vigilia? ¿No será ensueño nuestra vida toda, y la muerte un despertar? ¿Pero despertar a qué? ¿Y si todo esto no fuese sino un sueño de Dios, y Dios despertara un día? ¿Recordará su ensueño?
Aristóteles, el racionalista, nos habla en su Ética de la superior felicidad de la vida contemplativa -/líos 6ecopilzwós-, y es corriente en los racionalistas todos poner la dicha en el conocimiento. Y la concepción de la felicidad eterna, del goce de Dios, como visión beatífica, como conocimiento y comprensión de Dios, es algo de origen racionalista, es la clase de felicidad que corresponde al Dios idea del aristotelismo. Pero es que para la felicidad se requiere, además de la visión, la delectación, y esta es muy poco racional y sólo conseguidera sintiéndose uno distinto de Dios.
Nuestro teólogo católico aristotélico, el que trató de racionalizar el sentimiento católico, santo Tomás de Aquino, dícenos en su Summa (primae, secundae partis, quaestio IV, art. l.°) que «la delectación se requiere concomitante». Pero ¿qué delectación es la del que descansa? Descansar, requiescere, ¿no es dormir y no tener siquiera conciencia de que se descansa? «De la misma visión de Dios, se origina la delectación», añade el teólogo. Pero el alma, ¿se siente a sí misma como distinta de Dios? «La delectación que acompaña a la operación del intelecto no impide esta, sino más bien la conforta», dice luego. ¡Claro está! Si no, ¿qué dicha es esa? Y para salvar la delectación, el deleite, el placer que tiene siempre, como el dolor, algo de material, y que no concebimos sino en un alma encarnada en cuerpo, hubo de imaginar que el alma bienaventurada esté unida a su cuerpo. Sin alguna especie de cuerpo, ¿cómo el deleite? La inmortalidad del alma pura, sin alguna especie de cuerpo o periespíritu, no es inmortalidad verdadera. Y en el fondo, el anhelo de prolongar esta vida, esta y no otra, esta de carne y de dolor, esta de que maldecimos a las veces tan sólo porque se acaba. Los más de los suicidas no se quitarían la vida si tuviesen la seguridad de no morirse nunca sobre la tierra. El que se mata, se mata por no esperar a morirse.
Cuando el Dante llega a contarnos en el canto XXXIII del Paradiso cómo llegó a la visión de Dios, nos dice que como aquel que ve soñando y después del sueño le queda la pasión impresa, y no otra cosa, en la mente, así a él, que casi cesa toda su visión y aún le destila en el corazón lo dulce que nació de ella.
Cotal son io, che quasi tutta cesa
mia visione, ed ancor mi distilla
nel cuor lo dulce che nacque da essa,
no de otro modo que la nieve se descuaja al sol
Cosí la neve al Sol si disigilla.
Esto es, que se le va la visión, lo intelectual, y le queda el deleite; la passione impressa, lo emotivo, lo irracional, lo corporal, en fin.
Una felicidad corporal, de deleite, no sólo espiritual, no sólo visión, es lo que apetecemos. Esa otra felicidad, esa beatitud racionalista, la de anegarse en la comprensión, sólo puede… no digo satisfacer ni engañar, porque creo que ni le satisfizo ni le engañó a un Spinoza. El cual, al fin de su Ética, en las proposiciones XXXV y XXXVI de la parte quinta, establece que Dios se ama a sí mismo con infinito amor intelectual; que el amor intelectual de la mente de Dios es el mismo amor de Dios con que Dios se ama a sí mismo; no en cuanto es infinito, sino en cuanto puede explicarse por la esencia de la mente humana considerada en respecto de eternidad, esto es, que el amor intelectual de la mente hacia Dios es parte del infinito amor con que Dios a sí mismo se ama. Y después de estas trágicas, de estas desoladoras proposiciones, la última del libro todo, la que cierra y corona esa tremenda tragedia de la Ética, nos dice que la felicidad no es premio de la virtud, sino la virtud misma, y que no nos gozamos en ella por comprimir los apetitos, sino que por gozar de ella podemos comprimirlos. ¡Amor intelectual!, ¡amor intelectual! ¿Qué es eso de amor intelectual? Algo así como un sabor rojo, o un sonido amargo, o un color aromático o más bien, algo así como un triángulo enamorado o una elipse encolerizada, una pura metáfora, pero una metáfora trágica. Y una metáfora que corresponde trágicamente a aquello de que también el corazón tiene sus razones. ¡Razones de corazón!, ¡amores de cabeza!, ¡deleite intelectivo! ¡Intelección deleitosa!, ¡tragedia, tragedia y tragedia!
Y, sin embargo, hay algo que se puede llamar amor intelectual y que es el amor de entender, la vida misma contemplativa de Aristóteles, porque el comprender es algo activo y amoroso, y la visión beatífica es la visión de la verdad total. ¿No hay acaso en el fondo de toda pasión la curiosidad? ¿No cayeron, según el relato bíblico, nuestros primeros padres por el ansia de probar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ser como dioses, conocedores de esa ciencia? La visión de Dios, es decir, del Universo mismo en su alma, en su íntima esencia, ¿no apagaría todo nuestro anhelo? Y esta perspectiva sólo no puede satisfacer a los hombres groseros que no penetran el que el mayor goce de un hombre es ser más hombre, esto es, más dios, y que es más dios cuanta más conciencia tiene.
Y ese amor intelectual, que no es sino el llamado amor platónico, es un medio de dominar y de poseer. No hay, en efecto, más perfecto dominio que el conocimiento; el que conoce algo, lo posee. El conocimiento une al que conoce con lo conocido. «Yo te contemplo y te hago mía al contemplarte»; tal es la fórmula. Y conocer a Dios, ¿qué ha de ser sino poseerlo? El que a Dios conoce, es ya Dios él.
Cuenta B. Brunhes (La Dégradation de l’Energie, IV’ partee, chap. XVIII, E. 2) haberle contado M. Sarrau, que lo tenía del padre Gratry, que este se paseaba por los jardines de Luxemburgo departiendo con el gran matemático y católico Cauchy, respecto a la dicha que tendrían los elegidos en conocer, al fin, sin restricción ni velo, las verdades largo tiempo perseguidas trabajosamente en el mundo. Y aludiendo el padre Gratry a los estudios de Cauchy sobre la teoría mecánica de la reflexión de la luz, emitió la idea de que uno de los más grandes goces intelectuales del ilustre geómetra sería penetrar en el secreto de la luz, a lo que replicó Cauchy que no le parecía posible saber en esto más que ya sabía, ni concebía que la inteligencia más perfecta pudiese comprender el misterio de la reflexión mejor que él lo había expuesto, ya que había dado una teoría mecánica del fenómeno. «Su piedad -añade Brunhes-, no llegaba hasta creer que fuese posible hacer otra cosa ni hacerla mejor.»
Hay en este relato dos partes que nos interesan. La primera es la expresión de lo que sea la contemplación, el amor intelectual o la visión beatífica para hombres superiores, que hacen del conocimiento su pasión central, y otra la fe en la explicación mecanicista del mundo.
A esta disposición mecanicista del intelecto va unida la ya célebre fórmula de «nada se crea, nada se pierde, todo se transforma», con que se ha querido interpretar el ambiguo principio de la conservación de la energía, olvidando que para nosotros, para los hombres, prácticamente energía es la energía utilizable, y que esta se pierde de continuo, se disipa por la difusión del calor, se degrada, tendiendo a la nivelación y a lo homogéneo. Lo valedero para nosotros, más aún, lo real para nosotros, es lo diferencial, que es lo cualitativo; la cantidad pura, sin diferencia, es como si para nosotros no existiese, pues que no obra. Y el Universo material, el cuerpo del Universo, parece camina poco a poco, y sin que sirva la acción retardadora de los organismos vivos y más aún la acción consciente del hombre, a un estado de perfecta estabilidad, de homogeneidad (véase Brunhes, obra citada). Que si el espíritu tiende a concentrarse, la energía material tiende a difundirse.
¿Y no tiene esto acaso una íntima relación con nuestro problema? ¿No habrá una relación entre esta conclusión de la filosofía científica respecto a un estado final de esta estabilidad y homogeneidad y el ensueño místico de la apocatástasis? ¿Esa muerte del cuerpo del Universo no será el triunfo final de su espíritu de Dios?
Es evidente la relación íntima que media entre la exigencia religiosa de una vida eterna después de la muerte, y las conclusiones -siempre provisionales- a que la filosofía científica llega respecto al probable porvenir del Universo material o sensitivo. Y el hecho es que así como hay teólogos de Dios y de la inmortalidad del alma, hay también los que Brunhes (obra citada, cap. XXVI, § 2) llama teólogos del monismo, a los que estaría mejor llamar ateólogos, gentes que persisten en el espíritu de afirmación a priori; y que se hacen insoportables -añadeeuando abrigan la pretensión de desdeñar la teología. Un ejemplar de estos señores es Haeckel, ¡que ha logrado disipar los enigmas de la Naturaleza!
Estos ateólogos se han apoderado de la conservación de la energía, del «nada se crea y nada se pierde, todo se transforma», que es de origen teológico ya en Descartes, y se han servido de él para dispensarnos de Dios. «El mundo construido para durar -escribe Brunhes-, que no se gasta, o más bien repara por sí mismo las grietas que aparecen en él; ¡qué hermoso tema de ampliaciones oratorias!; pero estas mismas ampliaciones, después de haber servido en el siglo XVII para probar la sabiduría del Creador, han servido en nuestros días de argumentos para los que pretenden pasarse sin él.» Es lo de siempre: la llamada filosofía científica, de origen y de inspiración teológica o religiosa en su fondo, yendo a dar en una ateología o irreligión, que no es otra cosa que teología y religión. Recordemos aquello de Ritschl, ya citado en estos ensayos.
Ahora la última palabra de la ciencia, más bien aún que de la filosofía científica, parece ser que el mundo material, sensible, camina por la degradación de la energía, por la predominancia de los fenómenos irreversibles, a una nivelación última, a una especie de homogéneo final. Y este nos recuerda aquel hipotético homogéneo primitivo de que tanto usó y abusó Spencer, y aquella fantástica inestabilidad de lo homogéneo. Inestabilidad de que necesitaba el agnosticismo ateológico de Spencer para explicar el inexplicable paso de lo homogéneo a lo heterogéneo. Porque ¿cómo puede surgir heterogeneidad alguna, sin acción externa, del perfecto y absoluto homogéneo? Mas había que descartar todo género de creación, y para ello el ingeniero desocupado, metido a metafísico, como lo llamó Papini, inventó la inestabilidad de lo homogéneo, que es más… ¿cómo lo diré?, más místico y hasta más mitológico, si se quiere, que la acción creadora de Dios.
Acertado anduvo aquel positivista italiano, Roberto Ardigó, que, objetando a Spencer, le decía que lo más natural era suponer que siempre fue como hoy, que siempre hubo mundos en formación, en nebulosa, mundos formados y mundos que se deshacían; que la heterogeneidad es eterna. Otro modo, como se ve, de no resolver.
¿Será esta la solución? Mas en tal caso, el Universo sería infinito, y en realidad no cabe concebir un Universo eterno y limitado como el que sirvió de base a Nietzsche para lo de la vuelta eterna. Si el Universo ha de ser eterno, si han de seguirse en él, para cada uno de sus mundos, períodos de homogeneización, de degradación de energía, y otros de heterogeneización, es menester que sea infinito; que haya lugar siempre y en cada mundo para una acción de fuera. Y de hecho, el cuerpo de Dios no puede ser sino eterno e infinito.
Mas para nuestro mundo parece probada su gradual nivelación, o si queremos, su muerte. ¿Y cuál ha de ser la suerte de nuestro espíritu en este proceso? ¿Menguará con la degradación de la energía de nuestro mundo y volverá a la inconsciencia, o crecerá más bien a medida que la energía utilizable mengua y por los esfuerzos mismos para retardarlo y dominar a la Naturaleza, que es lo que constituye la vida del espíritu? ¿Serán la conciencia y su soporte extenso dos poderes en contraposición tal que el uno crezca a expensas del otro?
El hecho es que lo mejor de nuestra labor científica, que lo mejor de nuestra industria, es decir, lo que en ella no conspira a destrucción -que es mucho-, se endereza a retardar ese fatal proceso de degradación de la energía. Ya la vida misma orgánica, sostén de la conciencia, es un esfuerzo por evitar en lo posible ese término fatídico, por irlo alargando.
De nada sirve querernos engañar con himnos paganos a la Naturaleza, a aquella a que con más profundo sentido llamó Leopardi, este ateo cristiano, «madre en el parto, en el querer madrastra», en aquel su estupendo canto a la retama (La Ginesta). Contra ella se ordenó en un principio la humana compañía; fue horror contra la limpia Naturaleza lo que anudó primero a los hombres en cadena social. Es la sociedad humana, en efecto, madre de la conciencia refleja y del ansia de inmortalidad, la que inaugura el estado de gracia sobre el de Naturaleza, y es el hombre el que, humanizando, espiritualizando a la Naturaleza con su industria, la sobrenaturaliza.
El trágico poeta portugués, Antero de Quental, soñó, en dos estupendos sonetos a que tituló Redención, que hay un espíritu preso, no ya en los átomos o en los iones o en los cristales, sino -como a un poeta correspondeen el mar, en los árboles, en la selva, en la montaña, en el viento, en las individualidades y formas todas materiales, y que un día, todas esas almas, en el limbo de la existencia, despertarán en la conciencia, y cerniéndose como puro pensamiento, verán a las formas, hijas de la ilusión, caer deshechas como un sueño vano. Es el ensueño grandioso de la concientización de todo.
¿No es acaso que empezó el Universo, este nuestro Universo -¿quién sabe si hay otros?-, con un cero de espíritu -y cero no es lo mismo que nada- y un infinito de materia, y marcha a acabar en un infinito de espíritu con un cero de materia? ¡Ensueños!
¿No es acaso que todo tiene su alma, y que esa alma pide liberación? «¡Oh tierras de Alvargonzález / en el corazón de España, / tierras pobres, tierras tristes, /tan tristes que tienen alma!», canta nuestro poeta Antonio Machado (Campos de Castilla). La tristeza de los campos, ¿está en ellos o en nosotros que los contemplamos? ¿No es que sufren? Pero ¿qué puede ser una alma individual en un mundo de la materia? ¿Es individuo una roca o una montaña? ¿Lo es un árbol?
Y siempre resulta, sin embargo, que luchan el espíritu y la materia. Ya lo dijo Espronceda al decir que:
Aquí, para vivir en santa calma,
o sobra la materia o sobra el alma.
¿Y no hay en la historia del pensamiento, o si queréis, de la imaginación humana, algo que corresponda a ese proceso de reducción de lo material, en el sentido de una reducción de todo a conciencia?
Sí, la hay, y es del primer místico cristiano, de san Pablo de Éfeso, del apóstol de los gentiles, de aquel que por no haber visto con los ojos carnales de la cara al Cristo carnal y mortal, al ético, le creó en sí inmortal y religioso, de aquel que fue arrebatado al tercer cielo donde vio secretos inefables (1I, Cor., XIII). Y este primer místico cristiano soñó también en un triunfo final del espíritu, de la conciencia, y es lo que se llama técnicamente en teología la apocatástatis o reconstitución.
Es en los versículos 26 al 28 del capítulo XV de su primera epístola a los Corintios donde nos dice que el último enemigo que ha de ser dominado será la muerte, pues Dios puso todo bajo sus pies; pero cuando diga que todo le está sometido, es claro que excluyendo al que hizo que todo se le sometiese, y cuando le haya sometido todo, entonces también Él, el Hijo, se someterá al que le sometió todo para que Dios sea en todos: ¡va rj d B–ós ‘távza Év zzócv. Es decir, que el fin es que Dios la Conciencia, acabe siéndolo todo en todo.
Doctrina que se completa con cuanto el mismo apóstol expone respecto al fin de la historia toda del mundo en su Epístola a los efesios. Preséntanos en ella, como es sabido, a Cristo -que es por quien fueron hechas las cosas todas del cielo y de la tierra, visibles e invisibles
(Col., I, 16)-, como cabeza del todo (EL, 1, 22), y en él, en esta cabeza, hemos de resucitar todos para vivir en comunión de santos y comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la largura, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento (EL, 111, 18, 19). Y a este recogernos en Cristo, cabeza de la Humanidad, y como resumen de ella, es a lo que el Apóstol llama recaudarse, recapitularse o recogerse todo en Cristo, ávaw–rpaAaiojua69az. zá iravaa Év Xpíaao). Y esta recapitulación -ávaic–tpaíaícouis, anacefaleosis-, fin de la historia del mundo y del linaje humano, no es sino otro aspecto de la apocatástasis. Esta, la apocatástatis, el que llegue a ser Dios todo en todos, redúcese, pues, a la anacefaleosis, a que todo se recoja en Cristo, en la Humanidad, siendo por lo tanto la Humanidad el fin de la creación. Y esta apocatástasis, esta humanación o divinización de todo, ¿no suprime la materia? ¿Pero es que suprimida la materia, que es el principio de la individuación principium individuationis, según la Escuela-, no vuelve todo a una conciencia pura, que en pura pureza, ni se conoce así, ni es cosa alguna concebible y sensible? Y suprimida toda materia, ¿en qué se apoya el espíritu?
Las mismas dificultades, las mismas impensabilidades, se nos vienen por otro camino.
Alguien podría decir por otra parte, que la apocatástasis, el que Dios llegue a ser todo en todos, supone que no lo era antes. El que los seres todos lleguen a gozar de Dios, supone que Dios llegue a gozar de los seres todos, pues la visión beatífica es mutua, y Dios se perfecciona con ser mejor conocido, y de almas se alimenta y con ellas se enriquece.
Podría en ese camino de locos ensueños imaginarse un Dios inconsciente, dormitando en la materia, y que va a un Dios consciente de todo, consciente de su divinidad; que el Universo todo se haga consciente de sí como todo y de cada una de las conciencias que le integran, que se haga Dios. Mas, en tal caso, ¿cómo empezó ese Dios inconsciente? ¿No es la materia misma? Dios no sería así el principio, sino el fin del Universo; pero ¿puede ser fin lo que no fue principio? ¿O es que hay fuera del tiempo, en la eternidad, diferencia entre el principio y el fin? «El alma de todo no estaría atada por aquello mismo (esto es: la materia) que está por ella atado», dice Plotino. (Enn., H, IX, 7.) ¿O no es más bien la Conciencia del Todo que se esfuerza por hacerse de cada parte, y en que cada conciencia parcial tenga de ella, de la total conciencia? ¿No es un Dios monoteísta o solitario que camina a hacerse panteísta? Y si no es así, si la materia y el dolor son extraños a Dios, se preguntará uno: ¿para qué creó Dios el mundo? ¿Para qué hizo la materia e introdujo el dolor? ¿No era mejor que no hubiese hecho nada? ¿Qué gloria le añade al crear ángeles u hombres que caigan y a los que tenga que condenar a tormento eterno? ¿Hizo acaso el mal para curarlo? ¿O fue la redención, y la redención total y absoluta, de todo y de todos, su designio? Porque no es esta hipótesis ni más racional ni más piadosa que la otra.
En cuanto tratamos de representarnos la felicidad eterna, preséntasenos una serie de preguntas sin respuesta alguna satisfactoria, esto es, racional, sea que partamos de una suposición monoteísta o de una panteísta o siquiera panenteísta.
Volvamos a la apocatástais pauliniana.
Al hacerse Dios todo en todos, ¿no es acaso que se completa, que acaba de ser Dios, conciencia infinita que abarca las conciencias todas? ¿Y qué es una conciencia infinita? Suponiendo, como supone, la conciencia, límite, o siendo más bien la conciencia conciencia de límite, de distinción, ¿no excluye por lo mismo la infinitud? ¿Qué valor tiene la noción de infinitud aplicada a la conciencia? ¿Qué es una conciencia toda ella conciencia, sin nada fuera de ella que no lo sea? ¿De qué es conciencia la conciencia en tal caso? ¿De su contenido? ¿O no será más bien que nos acercamos a la apocatástasis o apoteosis final sin llegar nunca a ella a partir de un caos, de una absoluta inconsciencia, en lo eterno del pasado?
¿No será más bien eso de la apocatástasis, de la vuelta de todo a Dios, un término ideal a que sin cesar nos acercamos sin haber nunca de llegar a él, y unos a más ligera marcha que otros? ¿No será la absoluta y perfecta felicidad eterna una eterna esperanza que de realizarse moriría? ¿Se puede ser feliz sin esperanza? Y no cabe esperar ya una vez realizada la posesión, porque esta mata la esperanza, el ansia. ¿No será, digo, que todas las almas crezcan sin cesar, unas en mayor proporción que otras, pero habiendo todas de pasar alguna vez por un mismo grado cualquiera de crecimiento y sin llegar nunca al infinito, a Dios, a quien de continuo se acercan? ¿No es la eterna felicidad, una eterna esperanza, con su núcleo eterno de pesar para que la dicha no se suma en la nada?
Siguen las preguntas sin respuesta.
«Será todo en todos», dice el Apóstol. ¿Pero lo será de distinta manera en cada uno o de la misma en todos? ¿No será Dios todo en un condenado? ¿No está en su alma? ¿No está en el llamado infierno? ¿Y cómo está en él?
De donde surgen nuevos problemas, y son los referentes a la oposición entre cielo e infierno, entre felicidad e infelicidad eternas.
¿No es que al cabo se salvan todos, incluso Caín y Judas, y Satanás mismo, como desarrollando la apocatástais pauliniana quería Orígenes?
Cuando nuestros teólogos católicos quieren justificar racionalmente -o sea éticamente- el dogma de la eternidad de las penas del infierno, dan unas razones tan especiosas, ridículas e infantiles que parece mentira hayan logrado curso. Porque decir que siendo Dios infinito la ofensa a Él inferida es infinita también, y exige, por lo tanto, un castigo eterno, es, aparte de lo inconcebible de una ofensa infinita, desconocer que en moral y no en policía humanas la gravedad de la ofensa se mide, más que por la dignidad del ofendido, por la intención del ofensor, y que una intención culpable infinita es un desatino, y nada más. Lo que aquí cabría aplicar son aquellas palabras del Cristo, dirigiéndose a su Padre: «¡Padre, perdónales, porque no saben lo que se hacen!», y no hay hombre que al ofender a Dios o a su projimo sepa lo que se hace. En ética humana, o si se quiere en policía humana -eso que llaman Derecho penal, y que es todo menos derecho- una pena eterna es un desatino.
«Dios es justo, y se nos castiga; he aquí cuanto es indispensable sepamos; lo demás no es para nosotros sino pura curiosidad.» Así, Lamennais (Essai, parte IV cap. VII), y así otros con él. Y así también Calvino. ¿Pero hay quien se contente con eso? ¡Pura curiosidad! ¡Llamar pura curiosidad a lo que más estruja el corazón!
¿No será acaso que el malo se aniquila porque deseó aniquilarse o que no deseó lo bastante eternizarse por ser malo? ¿No podremos decir que no es el creer en otra vida lo que le hace a uno bueno, sino por ser bueno cree en ella? ¿Y qué es ser bueno y ser malo? Esto es ya del dominio de la ética, no de la religión. O más bien, ¿no es de ética el hacer el bien, aun siendo malo, y de la religión el ser bueno, aun haciendo mal?
¿No se nos podrá acaso decir, por otra parte, que si el pecador sufre un castigo eterno es porque sin cesar peca, porque los condenados no cesan de pecar? Lo cual no resuelve el problema, cuyo absurdo todo proviene de haber concebido el castigo como vindicta o venganza, no como corrección; de haberlo concebido a la manera de los pueblos bárbaros. Y así un infierno policiaco, para meter miedo en este mundo. Siendo lo peor que ya no amedrenta, por lo cual habrá que cerrarlo.
Mas, por otra parte, en concepción religiosa y dentro del misterio, ¿por qué no una eternidad de dolor, aunque esto subleve nuestros sentimientos? ¿Por qué no un Dios que se alimenta de nuestro dolor? ¿Es acaso nuestra dicha el fin del Universo? ¿O no alimentamos con nuestro dolor alguna dicha ajena? Volvamos a leer las Euménides del formidable trágico Esquilo, aquellos coros de las Furias, porque los dioses nuevos, destruyendo las antiguas leyes, les arrebataban a Orestes de las manos: aquellas encendidas invectivas contra la redención apolínea. ¿No es que la redención arranca de las manos de los dioses a los hombres, su presa y su juguete, con cuyos dolores juegan y se gozan como los chiquillos atormentando a un escarabajo, según la sentencia del trágico? Y recordemos aquello de: «¡Dios mío! ¡Dios mío!, ¿porqué me has abandonado?»
Sí, ¿por qué no una eternidad de dolor? El infierno es una eternización del alma, aunque sea en pena. ¿No es la pena esencial a la vida?
Los hombres andan inventando teorías para explicarse eso que llaman el origen del mal. ¿Y por qué no el origen del bien? ¿Por qué suponer que es el bien lo positivo y originario, y el mal lo negativo y derivado? «Todo lo que es en cuanto es, es bueno», sentenció san Agustín; pero ¿por qué?, ¿qué quiere decir ser bueno? Lo bueno es bueno para algo, conducente a un fin, y decir que todo es bueno, vale decir que todo va a su fin. Pero ¿cuál es su fin? Nuestro apetito es eternizarnos, persistir, y llamamos bueno a cuanto conspira a ese fin, y malo a cuanto tiende a amenguarnos o destruirnos la conciencia. Suponemos que la conciencia humana es fin y no medio para otra cosa que no sea conciencia, ya humana, ya sobrehumana.
Todo optimismo metafísico, como el de Leibniz, o pesimismo de igual orden, como el de Schopenhauer, no tienen otro fundamento. Para Leibniz este mundo es el mejor, porque conspira a perpetuar la conciencia y con ella la voluntad, porque la inteligencia acrecienta la voluntad y la perfecciona, porque el fin del hombre es la contemplación de Dios, y para Schopenhauer es este mundo el peor de los posibles, porque conspira a destruir la voluntad, porque la inteligencia, la representación, anula a la voluntad, su madre. Y así Franklin, que creía en otra vida, aseguraba que volvería a vivir esta, la vida que vivió, de cabo a rabo, from its beginning to the end, y Leopardi, que no creía en otra, aseguraba que nadie aceptaría volver a vivir la vida que vivió. Ambas doctrinas, no ya éticas, sino religiosas, y el sentimiento del bien moral, en cuanto valor teológico, de origen religioso también.
Y vuelve uno a preguntarse: ¿no se salvan, no se eternizan, y no ya en dolor, sino en dicha, todos, lo mismo los que llamamos buenos que los llamados malos?
¿En esto de bueno y de malo no entra la malicia del que juzga? ¿La maldad está en la intención del que ejecuta el acto o no está más bien en la del que lo juzga malo? ¡Pero es lo terrible que el hombre se juzga a sí mismo, se hace juez de sí propio!
¿Quiénes se salvan? Ahora otra imaginación -ni más ni menos racional que cuantas van interrogativamente expuestas-, y es que sólo se salven los que anhelaron salvarse, que sólo se eternicen los que vivieron aquejados del terrible hambre de eternidad y de etemización. El que anhela no morir nunca, y cree no haberse nunca de morir en espíritu, es porque lo merece, o más bien, sólo anhela la eternidad personal el que la lleva ya dentro. No deja de anhelar con pasión su propia inmortalidad, y con pasión avasalladora de toda razón, sino aquel que no la merece y porque no la merece no la anhela. Y no es injusticia no darle lo que no sabe desear, porque pedid y se os dará. Acaso se le dé a cada uno lo que deseó. Y acaso el pecado aquel contra el Espíritu Santo, para el que no hay, según el Evangelio, remisión, no sea otro que no desear a Dios, no anhelar eternizarse.
«Según es vuestro espíritu, así es vuestra rebusca; hallaréis lo que deseéis, y esto es ser cristiano», as is your sort of mind / so is your sort of search; you’ll find / what you desire, and thats to be a Christian, decía R. Browning (Christmaseve and Easterday, VII).
El Dante condena en su infierno a los epicúreos, a los que no creyeron en otra vida a algo más terrible que no tenerla, y es a la conciencia de que no la tienen, y esto en forma plástica, haciendo que permanezcan durante la eternidad toda encerrados dentro de sus tumbas, sin luz, sin aire, sin fuego, sin movimiento, sin vida (Inferno, X; 10-15).
¿Qué crueldad hay en negar a uno lo que no deseó o no pudo desear? Virgilio el dulce, en el canto VI de su Eneida (426-429), nos hace oír las voces y vagidos quejumbrosos de los niños que lloran a la entrada del infierno.
continuo auditae voces, vagitus et ingens
infantumque animae flentes in limine primo,
desdichados que apenas entraron en la vida ni conocieron sus dulzuras, y a quienes un negro día les arrebató de los pechos maternos para sumergirlos en acerbo luto.
quos dulcis vitae exsortes et ab ubere raptos
abstulit atra dies et funere mersit acerbo.
¿Pero qué vida perdieron, si no la conocían ni la anhelaban? ¿O es que en realidad no la anhelaron?
Aquí podrá decirse que la anhelaron otros por ellos, que sus padres les quisieron eternos, para con ellos recrearse luego en la gloria. Y así entramos en un nuevo campo de imaginaciones, y es el de la solidaridad y representatividad de la salvación eterna.
Son muchos, en efecto, los que se imaginan al linaje humano como un ser, un individuo colectivo y solidario, y en que cada miembro representa o puede llegar a representar a la colectividad toda y se imaginan la salvación como algo colectivo también. Como algo colectivo el mérito, como algo colectivo también la culpa; y la redención. O se salvan todos o no se salva nadie, según este –nodo de sentir y de imaginar; la redención es total y es mutua; cada hombre un Cristo de su prójimo.
¿Y no hay acaso como una vislumbre de esto en la creencia popular católica de las benditas ánimas del Purgatorio y de los sufragios que por ellas, por sus muertos, rinden los vivos y los méritos que les aplican? Es corriente en la piedad popular católica este sentimiento de transmisión de méritos, ya a vivos, ya a muertos.
No hay tampoco que olvidar el que muchas veces se ha presentado ya en la historia del pensamiento religioso humano la idea de la inmortalidad restringida a un número de elegidos, de espíritus representativos de los demás, y que en cierto modo los incluyen en sí, idea de abolengo pagano -pues tales eran los héroes y semidioses- que se abroquela a las veces en aquello de que son muchos los llamados y pocos los elegidos.
En estos días mismos en que me ocupaba en preparar este ensayo, llegó a mis manos la tercera edición del Dialogue sur la vie et sur la mort, de Charles Bonnefon, libro en que imaginaciones análogas a las que vengo exponiendo hallan expresión concentrada y sugestiva. Ni el alma puede vivir sin el cuerpo, ni este sin aquella, nos dice Bonnefon, y así no existen en realidad ni la muerte ni el nacimiento, ni hay en rigor, ni cuerpo, ni alma, ni nacimiento, ni muerte, todo lo cual son abstracciones o apariencias, sino tan sólo una vida pensante, de que formamos parte, y que no puede ni nacer ni morir. Lo que le lleva a negar la individualidad humana, afirmando que nadie puede decir: «yo soy», sino más bien «nosotros somos», o mejor aún: «es en nosotros». Es la humanidad, la especie, la que piensa y ama en nosotros. Y como se transmiten los cuerpos se transmiten las almas. «El pensamiento vivo o la vida presente que somos, volverá a encontrarse inmediatamente bajo una forma análoga a la que fue nuestro origen y correspondiente a nuestro ser en el seno de una mujer fecundado.» Cada uno de nosotros, pues, ha vivido ya y volverá a vivir, aunque lo ignore. «Si la humanidad se eleva gradualmente por encima de sí misma, ¿quién nos dice que al momento de morir el último hombre, que contendrá en sí a todos los demás, no haya llegado a la humanidad superior tal como existe en cualquier otra parte, en el cielo?… Solidarios todos, recogeremos todos poco a poco los frutos de nuestros esfuerzos.» Según este modo de imaginar y de sentir, como nadie nace, nadie muere, sino que cada alma no ha cesado de luchar y varias veces hase sumergido en medio de la pelea humana, «desde que el tipo de embrión correspondiente a la misma conciencia se representaba en la sucesión de los fenómenos humanos». Claro es que como Bonnefon empieza por negar la individualidad personal, deja fuera nuestro verdadero anhelo, que es el de salvarla; mas como, por otra parte, él, Bonnefon, es individuo personal y siente ese anhelo, acude a la distinción entre llamados y elegidos, y a la noción de espíritus representati
vos, y concede a un número de hombres esa inmortalidad representativa. De estos elegidos dice que «serán un poco más necesarios a Dios que nosotros mismos». Y termina este grandioso ensueño en que «de ascensión en ascensión no es imposible que lleguemos a la dicha suprema, y que nuestra vida se funda en la Vida perfecta como la gota de agua en el mar. Comprenderemos entonces -prosigue diciendo- que todo era necesario, que cada filosofía o cada religión tuvo su hora de verdad, que a través de nuestros rodeos y errores y en los momentos más sombríos de nuestra historia, hemos columbrado el faro y que estábamos todos predestinados a participar de la Luz Eterna. Y si el Dios que volveremos a encontrar posee un cuerpo -y no podemos concebir Dios vivo que no le tenga-, seremos una de sus células conscientes a la vez que las miríadas de razas brotadas en las miríadas de soles. Si este ensueño se cumpliera, un océano de amor batiría nuestras playas, y el fin de toda vida sería añadir una gota de agua a su infinito». ¿Y qué es este sueño cósmico de Bonnefon sino la forma plástica de la apocatástasis pauliniana?
Sí, este tal ensueño, de viejo abolengo cristiano, no es otra cosa, en el fondo, que la anacefaleosis pauliniana, la fusión de los hombres todos en el Hombre, en la Humanidad toda hecha Persona, que es Cristo, y con los hombres todos, y la sujeción luego de todo ello a Dios, para que Dios, la Conciencia, lo sea todo en todos. Lo cual supone una redención colectiva y una sociedad de ultratumba.
A mediados del siglo xviii dos pietistas de origen protestante, Juan Jacobo Moser y Federico Cristóbal Oetinger, volvieron a dar fuerza y valor a la anacefaleosis pauliniana. Moser declaraba que su religión no consistía en tener por verdaderas ciertas doctrinas y vivir virtuosamente conforme a ellas, sino en unirse de nuevo con Dios por Cristo; a lo que corresponde el conocimiento, creciente hasta el fin de la vida, de los propios pecados y de la misericordia y paciencia de Dios, la alteración del sentido natural todo, la adquisición de la reconciliación fundada en la muerte de Cristo, el goce de la paz con Dios en el testimonio permanente del Espíritu Santo, respecto a la remisión de los pecados; el conducirse según el modelo de Cristo, lo cual sólo brota de la fe, el acercarse a Dios y tratar con Él, y la disposición de morir en gracia y la esperanza del juicio que otorga la bienaventuranza en el próximo goce de Dios y en trato con todos los santos (C. Ritschl, Geschichte der Pietismus, III, § 43). El trato con todos los santos, es decir, considera la felicidad eterna, no como la visión de Dios en su infinitud, sino basándose en la Epístola a los efesios, como la contemplación de Dios en la armonía de la criatura con Cristo. El trato con todos los santos era, según él, esencial contenido de la felicidad eterna. Era la realización del reino de Dios, que resulta así ser el reino del Hombre. Y al exponer estas doctrinas de los dos pietistas confiesa Ritschl (obra citada, III, § 46) que ambos testigos adquirieron para el protestantismo con ellas algo de tanto valor como el método teológico de Spencer, otro pietista.
Vese, pues, cómo el íntimo anhelo místico cristiano, desde san Pablo, ha sido dar finalidad humana, o sea divina, al Universo, salvar la conciencia humana y salvarla haciendo una persona de la humanidad toda. A ello responde la anacefaleosis, la recapitulación de todo, todo lo de la tierra y el cielo, lo visible y lo invisible, en Cristo, y la apocatástais, la vuelta del todo a Dios, a la conciencia, para que Dios sea todo en todo. ¿Y ser Dios todo en todo no es acaso el que cobre todo conciencia y resucite en esta todo lo que pasó, y que se eternice todo cuanto en el tiempo fue? Y entre ellos todas las conciencias individuales, las que han sido, las que son y las que serán, y tal como se dieron, se dan y se darán en sociedad y solidaridad. Mas este resucitar a conciencia todo lo que alguna vez fue, ¿no trae necesariamente consigo una fusión de lo idéntico, una amalgama de lo semejante? Al hacerse el linaje humano verdadera sociedad en Cristo, comunión de santos, reino de Dios, ¿no es que las engañosas y hasta pecaminosas diferencias individuales se borran, y quede sólo de cada hombre que fue lo esencial de él en la sociedad perfecta? ¿No resultaría tal vez, según la suposición de Bonnefon, que esta conciencia que vivió en el siglo xx en este rincón de esta tierra se sintiese la misma que tales otras que vivieron en otros siglos y acaso en otras tierras?
¡Y qué no puede ser una efectiva y real unión, una unión sustancial e íntima, alma a alma, de todos los que han sido! «Si dos criaturas cualesquiera se hicieran una, harían más que ha hecho el mundo.»
If any two creatures grew into one
They would do more than the world has done.
sentenció Browning (The flight of the Duchess), y el Cristo nos dejó dicho que donde se reúnan dos en su nombre allí está Él.
La gloria es, pues, según muchos, sociedad, más perfecta sociedad que la de este mundo: es la sociedad humana hecha persona. Y no falta quien crea que el progreso humano todo conspira a hacer de nuestra especie un ser colectivo con verdadera conciencia -¿no es acaso un organismo humano individual una especie de federación de células?- y que cuando la haya adquirido plena, resucitarán en ella cuantos fueron.
La gloria, piensan muchos, es sociedad. Como nadie vive aislado, nadie puede sobrevivir aislado tampoco. No puede gozar de Dios en el cielo quien vea que su hermano sufre en el infierno, porque fueron comunes la culpa y el mérito. Pensamos con los pensamientos de los demás y con sus sentimientos sentimos. Ver a Dios, cuando Dios sea todo en todos, es verlo todo en Dios y vivir en Dios con todo.
Este grandioso ensueño de la solidaridad final humana es la anacefaleosis y la apocatástasis paulinianas. Somos los cristianos, decía el Apóstol (1 Cor., XII, 27), el cuerpo de Cristo, miembros de él, carne de su carne y hueso de sus huesos (Efesios, V 30), sarmientos de la vid.
Pero en esta final solidarización, en esta verdadera y suprema cristinación de las criaturas todas, ¿qué es de cada conciencia individual?, ¿qué es de mí, de este pobre yo frágil, de este yo esclavo del tiempo y del espacio, de este yo que la razón me dice ser un mero accidente pasajero, pero por salvar al cual, vivo y sufro y espero y creo? Salvada la finalidad humana del Universo, si al fin se salva; salvada la conciencia, ¿me resignaría a hacer el sacrificio de este mi pobre yo, por el cual y sólo por el cual conozco esa finalidad y esa conciencia?
Y henos aquí en lo más alto de la tragedia, en su nudo, en la perspectiva de este supremo sacrificio religioso: el de la propia conciencia individual en aras de la conciencia humana perfecta, de la Conciencia Divina.
Pero ¿hay tal tragedia? Si llegáramos a ver claro esa anacefaleosis; si llegáramos a comprender y sentir que vamos a enriquecer a Cristo, ¿vacilaríamos un momento en entregarnos del todo a Él? El arroyico que entra en el mar y siente en la dulzura de sus aguas el amargor de la sal oceánica, ¿retrocedería hacia su fuente?, ¿querría volver a la nube que nació de mar?, ¿no es un gozo sentirse absorbido?
Y, sin embargo…
Sí, a pesar de todo, la tragedia culmina aquí.
Y el alma, mi alma al menos, anhela otra cosa, no absorción, no quietud, no paz, no apagamiento, sino eterno acercarse sin llegar nunca, inacabable anhelo, eterna esperanza que eternamente se renueva sin acabarse del todo nunca. Y con ello un eterno carecer de algo y un dolor eterno. Un dolor, una pena, gracias a la cual se crece sin cesar en conciencia y en anhelo. No pongáis a la puerta de la Gloria, como a la del Infierno puso el Dante, el Lasciate ogni speranza! ¡No matéis el tiempo! Es nuestra vida una esperanza que se está convirtiendo sin cesar en recuerdo, que engendra a su vez a la esperanza. ¡Dejadnos vivir! La eternidad, como un eterno presente, sin recuerdo y sin esperanza, es la muerte. Así son las ideas, pero así no viven los hombres. Así son las ideas en el DiosIdea; pero no pueden vivir así los hombres en el Dios vivo, en el Dios-Hombre.
Un eterno Purgatorio, pues, más que una Gloria; una ascensión eterna. Si desaparece todo dolor, por puro y espiritualizado que lo supongamos, toda ansia, ¿qué hace vivir a los bienaventurados? Si no sufren allí por Dios, ¿cómo le aman? Y si aun allí, en la Gloria, viendo a Dios poco a poco y cada vez de más cerca sin llegar a Él del todo nunca, no les queda siempre algo por conocer y anhelar, no les queda siempre un poco de incertidumbre, ¿cómo no se aduermen?
O en resolución, si allí no queda algo de la tragedia íntima del alma, ¿qué vida es esa? ¿Hay acaso goce mayor que acordarse de la miseria -y acordarse de ella es sentirla- en el tiempo de la felicidad? ¿No añora la cárcel quien se libertó de ella? ¿No echa de menos aquellos sus anhelos de libertad?
¡Ensueños mitológicos!, se dirá. Ni como otra cosa los hemos presentado. Pero ¿es que el ensueño mitológico no contiene su verdad? ¿Es que el ensueño y el mito no son acaso revelaciones de una verdad inefable, de una verdad irracional, de una verdad que no puede probarse?
¡Mitología! Acaso; pero hay que mitologizar respecto a la otra vida como en tiempos de Platón. Acabamos de ver que cuando tratamos de dar forma concreta, concebible, es decir, racional, a nuestro anhelo primario, primordial y fundamental de vida eterna consciente de sí y de su individualidad personal, los absurdos estéticos, lógicos y éticos se multiplican y no hay modo de concebir sin contradicciones y despropósitos la visión beatífica y la apocatástasis.
¡Y sin embargo!
Sin embargo, sí, hay que anhelarla, por absurda que nos parezca; es más, hay que creer en ella, de una manera o de otra, para vivir. Para vivir, ¿eh?, no para comprender el Universo. Hay que creer en ella, y creer en ella es religioso. El cristianismo, la única religión que nosotros, los europeos del siglo XX, podemos de veras sentir, es, como decía Kierkegaard, una salida desesperada (Afsluttende uvidenskabelig Efferskrift, 11, 1, cap. 1), salida que sólo se logra mediante el martirio de la fe, que es la crucifixión de la razón, según el mismo trágico pensador.
No sin razón quedó dicho por quien pudo decirlo aquello de la locura de la cruz. Locura, sin duda, locura. Y no andaba del todo descaminado el humorista yanqui -Oliver Wendell Holmes- al hacer decir a uno de los personajes de sus ingeniosas conversaciones, que se,formaba mejor idea de los que estaban encerrados en un manicomio por monomanía religiosa que no de los que, profesando los mismos principios religiosos, andaban sueltos y sin enloquecer. Pero ¿es que realmente no viven estos también, gracias a Dios, enloquecidos? ¿Es que no hay locuras mansas, que no sólo nos permiten convivir con nuestros prójimos sin detrimento de la sociedad, sino que más bien nos ayudan a ello, dándonos como nos dan sentido y finalidad a la vida y a la sociedad misma?
Y después de todo, ¿qué es la locura y cómo distinguirla de la razón no poniéndose fuera de una y de otra, lo cual nos es imposible?
Locura tal vez, y locura grande, querer penetrar en el misterio de ultratumba; locura querer sobreponer nuestras imaginaciones, preñadas de contradicción íntima, por encima de lo que una sana razón nos dicta. Y una sana razón nos dice que no se debe fundar nada sin cimientos, y que es labor, más que ociosa, destructiva, la de llenar con fantasías el hueco de lo desconocido. Y sin embargo…
Hay que creer en la otra vida, en la vida eterna de más allá de la tumba, y en una vida individual y personal, en una vida en que cada uno de nosotros sienta su conciencia y la sienta unirse, sin confundirse con las demás conciencias todas en la Conciencia Suprema, en Dios; hay que creer en esa otra vida para poder vivir esta y soportarla y darle sentido y invalidad. Y hay que creer acaso en esa otra vida para merecerla, para conseguirla, o tal vez ni la merece ni la consigue el que no la anhela sobre la razón y, si fuere menester, hasta contra ella.
Y hay, sobre todo, que sentir y conducirse como si nos estuviese reservada una continuación sin fin de nuestra vida terrenal después de la muerte; y si es la nada lo que nos está reservado, no hacer que esto sea una justicia, según la frase de Obennann.
Lo que nos trae como de la mano a examinar el aspecto práctico o ético de nuestro único problema.
XI.- El problema práctico
L’homme est périssable. -II se peut; mais périssons
en résistant, et, si le néant nous est reservé, ne faisons
pas que ce soit une justice.
(SÉNANCOUR: Obennann, legre XC.)
Varias veces, en el errabundo curso de estos ensayos, he definido, a pesar de mi horror a las definiciones, mi propia posición frente al problema que vengo examinando; pero sé que no faltará nunca el lector, insatisfecho, educado en un dogmatismo cualquiera, que se dirá: «Este hombre no se decide, vacila; ahora parece afirmar una cosa, y luego la contraria: está lleno de contradicciones; no le puedo encasillar; ¿qué es?» Pues eso, uno que afirma contrarios, un hombre de contradicción y de pelea, como de sí mismo decía Job: uno que dice una cosa con el corazón y la contraria con la cabeza, y que hace de esta lucha su vida. Más claro, ni el agua que sale de la nieve de las cumbres.
Se me dirá que esta es una posición insostenible, que hace falta un cimiento en que cimentar nuestra acción y nuestras obras, que no cabe vivir en contradicciones, que la unidad y la claridad son condiciones esenciales de la vida y del pensamiento, y que se hace preciso unificar este. Y seguimos siempre en lo mismo. Porque es la contradicción íntima precisamente lo que unifica mi vida, le da razón práctica de ser.
O más bien es el conflicto mismo, es la misma apasionada incertidumbre lo que unifica mi acción y me hace vivir y obrar.
Pensamos para vivir, he dicho; pero acaso fuera más acertado decir que pensamos porque vivimos, y que la forma de nuestro pensamiento responde a la de nuestra vida. Una vez más tengo que repetir que nuestras doctrinas éticas y filosóficas, en general, no suelen ser sino la justificación a posteriori de nuestra conducta, de nuestros actos. Nuestras doctrinas suelen ser el medio que buscamos para explicar y justificar a los demás y a nosotros mismos nuestro propio modo de obrar. Y nótese que no sólo a los demás, sino a nosotros mismos. El hombre, que no sabe en rigor por qué hace lo que hace y no otra cosa, siente la necesidad de darse cuenta de su razón de obrar, y la forja. Los que creemos móviles de nuestra conducta no suelen ser sino pretextos. La misma razón que uno cree que le impulsa a cuidarse para prologar su vida, es la que en la creencia de otro le lleva a este a pegarse un tiro.
No puede, sin embargo, negarse que los razonamientos, las ideas, no influyan en los actos humanos, y aun a las veces los determinen por un proceso análogo al de la sugestión en un hipnotizado, y es por la tendencia que toda idea -que no es sino un acto incoado o abortadotiene a resolverse en acción. Esta noción es la que llevó a Fouillée a lo de las ideas-fuerzas. Pero son de ordinario fuerzas que acomodamos a otras más íntimas y mucho menos conscientes.
Mas dejando por ahora todo esto, quiero establecer la incertidumbre, la duda, el perpetuo combate con el misterio de nuestro final destino, la desesperación mental y la falta de sólido y estable fundamento dogmático, pueden ser base de moral.
El que basa o cree basar su conducta -interna o externa, de sentimiento o de acción- en un dogma o principio teórico que estima incontrovertible, corre riesgo de hacerse un fanático, y, además, el día en que se le quebrante o afloje ese dogma, su moral se relaja. Si la tierra que cree firme vacila, él, ante el terremoto, tiembla, porque no todos somos el estoico ideal a quien le hieren impavido las ruinas del orbe hecho pedazos. Afortunadamente, le salvará lo que hay debajo de sus ideas. Pues al que os diga que si no estafa y pone cuernos a su más íntimo amigo, es porque teme al infierno, podéis asegurar que, si dejase de creer en este, tampoco lo haría, inventando entonces otra explicación cualquiera. Y esto en honra del género humano.
Pero al que cree que navega, tal vez sin rumbo en balsa movible y anegable, no ha de inmutarle el que la balsa se le mueva bajo los pies y amenace hundirse. Este tal cree obrar, no porque estime su principio de acción verdadero, sino para hacerlo tal, para probarse su verdad, para crearse su mundo espiritual.
Mi conducta ha de ser la mejor prueba, la prueba moral de mi anhelo supremo; y si no acabo de convencerme, dentro de la última o irremediable incertidumbre, de la verdad de lo que espero, es que mi conducta no es bastante pura. No se basa, pues, la virtud en el dogma, sino este en aquella, y es el mártir el que hace la fe más que la fe al mártir. No hay seguridad y descanso -los que se pueden lograr en esta vida, esencialmente insegura y fatigosa- sino en una conducta apasionadamente buena.
Es la conducta, la práctica, la que sirve de prueba a la doctrina, a la teoría. «El que quiera hacer la voluntad de Él -Aquel que me envió, dice Jesús- conocerá si es la doctrina de Dios o si hablo por mí mismo» (Juan, VII, 17); y es conocido aquello de Pascal de: empieza por tomar agua bendita y acabarás creyendo. En esta misma línea pensaba Juan Jacobo Moser, el pietista, que ningún ateo o naturalista tiene derecho a considerar infundada la religión cristiana mientras no haya hecho la prueba de cumplir con sus prescripciones y mandamientos (véase Ritschl, Geschichte der Pietismus, libro VII, 43).
¿Cuál es nuestra verdad cordial y antirracional? La inmortalidad del alma humana, la de la persistencia sin término alguno de nuestra conciencia, la de la finalidad humana del Universo. ¿Y cuál su prueba moral? Podemos formularla así: obra de modo que merezcas a tu propio juicio y a juicio de los demás la eternidad, que te hagas insustituible, que no merezcas morir. O tal vez así: obra como si hubieses de morirte mañana, pero para sobrevivir y eternizarte. El fin de la moral es dar finalidad humana, personal, al Universo; descubrir la que tenga -si es que la tiene- y descubrirla obrando.
Hace ya más de un siglo, en 1804, el más hondo y más intenso de los hijos espirituales del patriarca Rousseau, el más trágico de los sentidores franceses, sin excluir a Pascal, Sénancour, en la carta XC de las que constituyen aquella inmensa monodia de su Obermann, escribió las palabras que van como lema a la cabeza de este capítulo: «El hombre es perecedero. Puede ser, más perezcamos resistiendo, y si es la nada lo que nos está reservado, no hagamos que sea esto justicia.» Cambiad esta sentencia de su forma negativa en la positiva diciendo: «Y si es la nada lo que nos está reservado, hagamos que sea una injusticia esto», y tendréis la más firme base de acción para quien no pueda o no quiera ser un dogmático.
Lo irreligioso, lo demoniaco, lo que incapacita para la acción o nos deja sin defensa ideal contra nuestras malas tendencias, es el pesimismo aquel que pone Goethe en boca de Mefistófeles cuando le hace decir: «Todo lo que nace merece hundirse» (denn alles was entsteht ist wert dass es zugrunde geht). Este es el pesimismo que los hombres llamamos malo, y no aquel otro que ante el temor de que todo al cabo se aniquile, consiste en deplorar y en luchar contra ese temor. Mefistófeles afirma que todo lo que nace merece hundirse, aniquilarse, pero no que se hunda o se aniquile, y nosotros afirmamos que todo cuanto nace merece elevarse, eternizarse, aunque nada de ello lo consiga. La posición moral es la contraria.
Sí, merece eternizarse todo, absolutamente todo, hasta lo malo mismo, pues lo que llamamos malo, al eternizarse perdería su maleza, perdiendo su temporalidad. Que la esencia del mal está en su temporalidad, en que no se enderece a fin último y permanente.
Y no estaría acaso de más decir aquí algo de esa distinción, una de las más profundas que hay, entre lo que suele llamarse pesimismo y el optimismo, confusión no menor que la que reina al distinguir el individualismo del socialismo. Apenas cabe ya darse cuenta de qué sea eso del pesimismo.
Hoy precisamente acabo de leer en The Nation (número de julio 6, 1912) un editorial titulado «Un infierno dramático» (A dramatic Inferno), referente a una traducción inglesa de obras de Strindberg, y en él se empieza con estas juiciosas observaciones: «Si hubiera en el mundo un pesimismo sincero y total, sería por necesidad silencioso. La desesperación que encuentra voz es un modo social, es el grito de angustia que un hermano lanza a otro cuando van ambos tropezando por un valle de sombras que está poblado de camaradas. En su angustia atestigua que hay algo bueno en la vida, porque presume simpatía… La congoja real, la desesperación sincera, es muda y ciega; no escribe libros ni siente impulso alguno a cargar a un universo intolerable con un monumento más duradero que el bronce.» En este juicio hay, sin duda, un sofisma, porque el hombre a quien de veras le duele, llora y hasta grita, aunque esté solo y nadie le oiga, para desahogarse, si bien esto acaso provenga de hábitos sociales. Pero el león aislado en el desierto, ¿no ruge si le duele una muela? Mas aparte esto, no cabe negar el fondo de verdad de esas reflexiones. El pesimismo que protesta y se defiende, no puede decirse que sea tal pesimismo. Y desde luego no lo es, en rigor, el que reconoce que nada debe hundirse aunque se hunda todo, y lo es el que declara que se debe hundir todo aunque no se hunda nada. El pesimismo, además, adquiere varios valores. Hay un pesimismo eudemonístico o económico, y es el que niega la dicha; le hay ético, y es el que niega el triunfo del bien moral; y le hay religioso, que es el que desespera de la finalidad humana del Universo, de que el alma individual se salve para la eternidad.
Todos merecen salvarse, pero merece ante todo y sobre todo la inmortalidad, como en mi anterior capítulo dejé dicho, el que apasionadamente y hasta contra razón la desea. Un escritor inglés que se dedica a profeta -lo que no es raro en su tierra-, Wells, en su libro Anticipations, nos dice que «los hombres activos y capaces, de toda clase de confesiones religiosas de hoy en día, tienden en la práctica a no tener para nada en cuenta (to disregard… altogether) la cuestión de la inmortalidad». Y es por lo que las confesiones religiosas de esos hombres activos y capaces a que Wells se refiere, no suelen pasar de ser una mentira, y una mentira sus vidas si quieren basarlas sobre religión. Mas acaso en el fondo no sea eso que afirma Wells tan verdadero como él y otros se figuran. Esos hombres activos y capaces viven en el seno de una sociedad empapada en principios cristianos, bajo unas instituciones y unos sentimientos sociales que el cristianismo fraguó, y la fe en la inmortalidad del alma es en sus almas como un río soterraño, al que ni se ve ni se oye, pero cuyas aguas riegan las raíces de las acciones y de los propósitos de esos hombres.
Hay que confesar que no hay, en rigor, fundamento más sólido para la moralidad que el fundamento de la moral católica. El fin del hombre es la felicidad eterna, que consiste en la visión y goce de Dios por los siglos de los siglos. Ahora, en lo que marra es en la busca de los medios conducentes a ese fin; porque hacer depender la consecución de la felicidad eterna de que se crea o no que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y no sólo de Aquél, o de que Jesús fue Dios y todo lo de que la unión hipostática, o hasta siquiera de que haya Dios, resulta, a poco que se piense en ello, una monstruosidad. Un Dios humano -e1 único que podemos concebir- no rechazaría nunca al que no pudiese creer en Él con la cabeza, y no en su cabeza, sino en su corazón, dice el impío que no hay Dios, es decir, que no quiere que le haya. Si a alguna creencia pudiera estar ligada la consecución de la felicidad eterna, sería a la creencia en esa misma felicidad y en que sea posible.
¿Y qué diremos de aquello otro del emperador de los pedantes, de aquello de que no hemos venido al mundo a ser felices, sino a cumplir nuestro deber? (Wir sind nicht auf der Welt, um glücklich zu sein, sondern um unsere Schuldigkeit zu tun.) Si estamos en el mundo para algo -um etwas-, ¿de dónde puede sacarse ese para, sino del fondo mismo de nuestra voluntad, que pide felicidad y no deber como fin último? Y si a ese para se le quiere dar otro valor, un valor objetivo que diría cualquier pedante saduceo, entonces hay que reconocer que la realidad objetiva, la que quedaría aunque la humanidad desapareciese, es tan indiferente a nuestro deber como a nuestra dicha; se le da tan poco de nuestra moralidad como de nuestra felicidad. No sé que Júpiter, Urano o Sirio se dejen alterar en su curso porque cumplamos o no con nuestro deber, más que porque seamos o no felices.
Consideraciones estas que habrán de parecer de una ridícula vulgaridad y superficialidad de dilettante, a los pedantes esos. (El mundo intelectual se divide en dos clases: dilettantes de un lado y pedantes de otro.) ¡Qué le hemos de hacer! El hombre moderno es el que se resigna a la verdad y a ignorar el conjunto de la cultura, y si no, véase lo que al respecto dice Windelband en su estudio sobre el sino de Hblderlin (Praeludien, l). Sí, esos hombres culturales se resignan, pero quedamos unos cuantos pobrecitos salvajes que no nos podemos resignar. No nos resignamos a la idea de haber de desaparecer un día, y la crítica del gran Pedante no nos consuela.
Lo sensato, a lo sumo, es aquello de Galileo Galilei, cuando decía: «Dirá alguien acaso que es acerbísimo el dolor de la pérdida de la vida, mas yo diré que es menor que los otros; pues quien se despoja de la vida, prívase al mismo tiempo de poder quejarse no ya de esa, mas de cualquier otra pérdida.» Sentencia de un humorismo, no sé si consciente o inconsciente en Galileo, pero trágico.
Y volviendo atrás, digo que si a alguna creencia pudiera estar ligada la consecución de la felicidad eterna, sería a la creencia de la posibilidad de su realización. Mas en rigor, ni aun esto. El hombre razonable le dice a su cabeza: «No hay otra vida después de esta», pero sólo el impío lo dice en su corazón. Mas aun a este mismo impío, que no es acaso sino un desesperado, ¿va un Dios humano a condenarle por su desesperación? Harta desgracia tiene con ella.
Pero de todos modos, tomemos el lema calderoniano en su La vida es sueño:
que estoy soñando y que quiero
obrar bien, pues no se pierde
el hacer bien aun en sueños.
¿De veras no se pierde? ¿Lo sabía Calderón? Y añadía:
Acudamos a lo eterno
que es la fama vividora,
donde ni duermen las dichas
ni las grandezas reposan.
¿De veras lo sabía Calderón?
Calderón tenía fe, robusta fe católica; pero al que no puede tenerla, al que no puede creer en lo que don Pedro Calderón de la Barca creía, le queda siempre lo de Obermann.
Hagamos que la nada, si es que nos está reservada, sea una injusticia; peleemos contra el destino, y aun sin esperanzas de victoria; peleemos contra él quijotescamente.
Y no sólo se pelea contra él anhelando lo irracional, sino obrando de modo que nos hagamos insustituibles, acuñando en los demás nuestra marca y cifra; obrando sobre nuestros prójimos para dominarlos, dándonos a ellos, para eternizarnos en lo posible.
Ha de ser nuestro mayor esfuerzo el de hacernos insustituibles, el de hacer una verdad práctica el hecho teórico -si es que esto de hecho teórico no envuelve una contradicción in adiecto- de que es cada uno de nosotros único e irreemplazable, de que no pueda llenar otro el hueco que dejamos al morirnos.
Cada hombre es, en efecto, único e insustituible; otro yo no puede darse; cada uno de nosotros -nuestra alma, no nuestra vida- vale por el Universo todo. Y digo el espíritu y no la vida, porque el valor, ridículamente excesivo, que conceden a la vida humana los que no creyendo en realidad en el espíritu, es decir, en su inmortalidad personal, peroran contra la guerra y contra la pena de muerte, verbigracia, es un valor que se lo conceden precisamente por no creer de veras en el espíritu, a cuyo servicio está la vida. Porque sólo sirve la vida en cuanto a su dueño y señor, el espíritu, sirve, y si el dueño perece con la sierva, ni uno ni otra valen gran cosa.
Y el obrar de modo que sea nuestra aniquilación una injusticia, que nuestros hermanos, hijos y los hijos de nuestros hermanos y sus hijos, reconozcan que no debimos haber muerto, es algo que está al alcance de todos.
El fondo de la doctrina de la redención cristiana, es que sufrió pasión y muerte el único hombre, esto es, el Hombre, el Hijo del Hombre, o sea el Hijo de Dios, que no mereció por su inocencia haberse muerto, y que esta divina víctima propiciatoria se murió para resucitar y resucitarnos, para librarnos de la muerte aplicándonos sus méritos y enseñándonos el camino de la vida. Y el Cristo que se dio todo a sus hermanos en humanidad sin reservarse nada, es el modelo de acción.
Todos, es decir, cada uno puede y debe proponerse dar de sí todo cuanto puede dar, más aun de lo que puede dar, excederse, superarse a sí mismo, hacerse insustituible, darse a los demás para recogerse de ellos. Y cada cual en su oficio, en su vocación civil. La palabra oficio, officium, significa obligación, deber, pero en concreto, y esto debe significar siempre en la práctica. Sin que se deba tratar acaso tanto de buscar aquella vocación que más crea uno que se le acomoda y cuadra, cuanto de hacer vocación del menester en que la suerte o la Providencia, no nuestra voluntad, nos han puesto.
El más grande servicio acaso que Lutero ha rendido a la civilización cristiana, es el de haber establecido el valor religioso de la propia profesión civil, quebrantando la noción monástica medieval de la vocación religiosa, noción envuelta en nieblas pasionales e imaginativas y engendradoras de terribles tragedias de vida. ¡Si se entrara por los claustros a inquirir qué sea eso de la vocación de pobres hombres a quienes el egoísmo de sus padres les encerró de pequeñitos en la celda de un noviciado, y de repente despiertan a la vida del mundo, si es que despiertan alguna vez! O los que en un trabajo de propia sugestión se engañaron. Y Lutero que lo vio de cerca y lo sufrió, pudo entender y sentía el valor religioso de la profesión civil que a nadie liga por votos perpetuos.
Cuanto respecto a las vocaciones de los cristianos, nos dice el Apóstol en el capítulo IV de su Epístola a los efesios, hay que trasladarlo a la vida civil, ya que hoy entre nosotros el cristiano -sépalo o no y quiéralo o no- es el ciudadano, y en el caso en que él, el Apóstol, exclamó: «¡soy ciudadano romano!», exclamaríamos cada uno de nosotros, aun los ateos: ¡soy cristiano! Y ello exige civilizar el cristianismo, esto es, hacerlo civil deseclesiastizándolo, que fue la labor de Lutero, aunque luego él, por su parte, hiciese iglesia.
The right man in the right place, dice una sentencia inglesa: el hombre que conviene en el puesto que le conviene. A lo que cabe replicar: ¡zapatero a tus zapatos! ¿Quién sabe el puesto que mejor conviene a cada uno y para el que está más apto? ¿Lo sabe él mejor que los demás? ¿Lo saben los demás mejor que él? ¿Quién mide capacidades y aptitudes? Lo religioso es, sin duda, tratar de hacer que sea nuestra vocación el puesto en que nos encontramos, y, en último caso, cambiarlo por otro.
Este de la propia vocación es acaso el más grave y más hondo problema social, el que está en la base de todos ellos. La llamada por antonomasia cuestión social, es acaso más que un problema de reparto de riquezas, de productos del trabajo, un problema de reparto de vocaciones, de modos de producir. No por la aptitud -casi imposible de averiguar sin ponerla antes a prueba, y no bien especificada en cada hombre, ya que para la mayoría de los oficios el hombre no nace, sino que se hace-, no por la aptitud especial, sino por razones sociales, políticas, rituales, se ha venido determinando el oficio de cada uno. En unos tiempos y países las castas religiosas y la herencia: en otros las guildas (gildas) y gremios; luego, la máquina, la necesidad casi siempre, la libertad casi nunca. Y llega lo trágico de ello a esos oficios de lenocinio en que se gana la vida vendiendo el alma, en que el obrero trabaja a conciencia no ya de la inutilidad, sino de la perversidad social de su trabajo, fabricando el veneno que ha de ir matándole, el arma acaso con que asesinarán a sus hijos. Este, y no el del salario, es el problema más grave.
. En mi vida olvidaré un espectáculo que pude presenciar en la ría de Bilbao, mi pueblo natal. Martillaba a sus orillas no sé qué cosa, en un astillero, un obrero, y hacíalo a desgana, como quien no tiene fuerzas o no va sino a pretextar su salario, cuando de pronto se oye un grito de una mujer: «¡Socorro!» Y era que un niño cayó a la ría. Y aquel hombre se transformó en un momento, y con una energía, presteza y sangre fría admirables, se aligeró la ropa y se echó al agua a salvar al pequeñuelo.
Lo que da acaso su menor ferocidad al movimiento socialista agrario es que el gañán del campo, aunque no gane más ni viva mejor que el obrero industrial o minero, tiene una más clara conciencia del valor social de su trabajo. No es lo mismo sembrar trigo que sacar diamantes de la tierra.
Y acaso el mayor progreso consista en una cierta indiferenciación del trabajo, en la facilidad de dejar uno para tomar otro, no ya acaso más lucrativo, sino más noble -porque hay trabajos más y menos nobles-. Mas suele suceder con triste frecuencia, que ni el que ocupa una profesión y no la abandona suele preocuparse de hacer vocación religiosa de ella, ni el que la abandona y va en busca de otra lo hace con religiosidad de propósitos.
Y, ¿no conocéis, acaso, casos en que uno, fundado en que el organismo profesional a que pertenece y en que trabaja está mal organizado y no funciona como debiera, se hurta al cumplimiento estricto de su deber, a pretexto de otro deber más alto? ¿No llaman a este cumplimiento ordenancismo y no hablan de burocracia y de fariseísmo de funcionarios? Y ello suele ser a las veces como si un militar inteligente y muy estudioso que se ha dado cuenta de las deficiencias de la organización bélica de su patria, y se las ha denunciado a sus superiores y tal vez al público -cumpliendo con ello su deber-, se negara a ejecutar en campaña una operación que se le ordenase, por estimarla de escasísima probabilidad de buen éxito, o tal vez de seguro fracaso, mientras no se corrigiesen aquellas deficiencias. Merecería ser fusilado. Y en cuanto a lo de fariseísmo…
Y queda siempre un modo de obedecer mandando, un modo de llevar a cabo la operación que se estima absurda, corrigiendo su absurdidad, aunque sólo sea con la propia muerte. Cuando en mi función burocrática me he encontrado alguna vez con alguna disposición legislativa que por su evidente absurdidad estaba en desuso, he procurado siempre aplicarla. Nada hay peor que una pistola cargada en un rincón, y de la que no se usa; llega un niño, se pone a jugar con ella y mata a su padre. Las leyes en desuso son las más terribles de las leyes, cuando el desuso viene de lo malo de la ley.
Y esto no son vaguedades, y menos en nuestra tierra. Porque mientras andan algunos por acá buscando yo no sé qué deberes y responsabilidades ideales, esto es, ficticios, ellos mismos no ponen su alma toda en aquel menester inmediato y concreto de que viven, y los demás, la inmensa mayoría, no cumplen con su oficio sino para eso que se llama vulgarmente cumplir para cumplir, frase terriblemente inmoral-, para salir del paso, para hacer que se hace, para dar pretexto y no justicia al emolumento, sea de dinero o de otra cosa.
Aquí tenéis un zapatero que vive de hacer zapatos, y que los hace con el esmero preciso para conservar su clientela y no perderla. Ese otro zapatero vive en un plano espiritual algo más elevado, pues que tiene el amor propio del oficio, y por pique o pundonor se esfuerza en pasar por el mejor zapatero de la ciudad o del reino, aunque esto no le dé ni más clientela ni más ganancia, y sí sólo más renombre y prestigio. Pero hay otro grado aún mayor de perfeccionamiento moral en el oficio de la zapatería, y es tender a hacerse para con sus parroquianos el zapatero único e insustituible, el que de tal modo les haga el calzado, que tengan que echarle de menos cuando se les muera -«se les muera» , y no sólo «se muera»-, y piensen ellos, sus parroquianos, que no debía haberse muerto, y esto sí porque les hizo calzado pensando en ahorrarles toda molestia y que no fuese el cuidado de los pies lo que les impidiera vagar a la contemplación de las más altas verdades; les hizo el calzado por amor a ellos y por amor a Dios en ellos: se lo hizo por religiosidad.
Adrede he escogido este ejemplo, que acaso os parezca pedestre. Y es porque el sentimiento, no ya ético, sino religioso, de nuestras respectivas zapaterías, anda muy bajo.
Los obreros se asocian, forman sociedades cooperativas y de resistencia, pelean muy justa y noblemente por el mejoramiento de su clase; pero no se ve que esas asociaciones influyan gran cosa en la moral del oficio. Han llegado a imponer a los patronos el que estos tengan que recibir al trabajo a aquellos que la sociedad obrera respectiva designe en cada caso, y no a otros; pero de la selección técnica de los designados, se cuidan bien poco. Ocasiones hay en que apenas si le cabe al patrono rechazar al inepto por su ineptitud, pues defienden esta sus compañeros. Y cuando trabajan, lo hacen a menudo no más que por cumplir, por pretextar el salario, cuando no lo hacen mal aposta para perjudicar al amo, que se dan casos de ello.
En aparente justificación de todo lo cual cabe decir que los patronos, por su parte, cien veces más culpables que sus obreros, maldito si se cuidan ni de pagar mejor al que mejor trabaja, ni de fomentar la educación general y técnica del obrero, ni mucho menos de la bondad intrínseca del producto. La mejora de este producto que debía ser en sí, aparte de razones de concurrencia industrial y mercantil, en bien de los consumidores, por caridad, lo capital, no lo es ni para patronos ni para obreros, y es que ni aquellos ni estos sienten religiosamente su oficio social. Ni unos ni otros quieren ser insustituibles. Mal que se agrava con esa desdichada forma de sociedades y empresas industriales anónimas, donde con la firma personal, se pierde hasta aquella vanidad de acreditarla que sustituye al anhelo de eternizarse. Con la individualidad concreta, cimiento de toda religión, desaparece la religiosidad del oficio.
Y lo que se dice de patronos y obreros, se dice mejor de cuantos a profesiones liberales se dedican y de los funcionarios públicos. Apenas si hay servidor del Estado que sienta la religiosidad de su menester oficial y público. Nada más turbio, nada más confuso entre nosotros que el sentimiento de los deberes para con el Estado, sentimiento que oblitera aún más la Iglesia católica, que por lo que al Estado hace, es en rigor de verdad, anarquista. Entre sus ministros no es raro hallar quienes defiendan la licitud moral del matute y del contrabando, como si el que matuteando o contrabandeando desobedece a la autoridad legalmente constituida que lo prohibe, no pecara contra el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que al mandar honrar padre y madre, manda obedecer a esa autoridad legal en cuanto ordene que no sea contrario, como no lo es el imponer esos tributos, a la ley de Dios.
Son muchos los que, considerando el trabajo como un castigo, por aquello de «comerás el pan con el sudor de tu frente», no estiman el trabajo del oficio civil sino bajo su aspecto económico político y, a lo sumo, bajo su aspecto estético. Para estos tales -entre los que se encuentran principalmente los jesuitas- hay dos negocios: el negocio inferior y pasajero de ganarnos la vida, de ganar el pan para nosotros y nuestros hijos de una manera honrada -y sabida es la elasticidad de la honradez-, y el .gran negocio de nuestra salvación, de ganarnos la gloria eterna. Aquel trabajo inferior o mundano no es menester llevarlo sino en cuanto, sin engaño ni grave detrimento de nuestros prójimos, nos permita vivir decorosamente a la medida de nuestro rango social, pero de modo que nos vaque el mayor tiempo posible para atender al otro gran negocio. Y hay quienes elevándose un poco sobre esa concepción, más que ética, económica, del trabajo de nuestro oficio civil, llegan hasta una concepción y un sentimiento estético de él, que se cifran en adquirir lustre y renombre en nuestro oficio, y hasta en hacer de él arte por el arte mismo, por la belleza. Pero hay que elevarse aún más, a un sentimiento ético de nuestro oficio civil que deriva y desciende de nuestro sentimiento religioso, de nuestra hambre de eternización. El trabajar cada uno en su propio oficio civil, puesta la vista en Dios, por amor a Dios, lo que vale decir por amor a nuestra eternización, es hacer de ese trabajo una obra religiosa.
El texto aquel de «comerás el pan con el sudor de tu frente», no quiere decir que condenase Dios al hombre al trabajo, sino a la penosidad de él. Al trabajo mismo no pudo condenarle, porque es el trabajo el único consuelo práctico de haber nacido. Y la prueba de que no le condenó al trabajo mismo está, para un cristiano, en que al ponerle en el Paraíso, antes de la caída, cuando se hallaba aún en el estado de inocencia, dice la Escritura que le puso en él para que lo guardase y lo labrase (Génesis, 11, 15). Y de hecho, ¿en qué iba a pasar el tiempo en el Paraíso si no lo trabajaba? ¿Y es que acaso la visión beatífica misma no es una especie de trabajo?
Y aun cuando el trabajo fuese nuestro castigo, deberíamos tender a hacer de él, del castigo mismo, nuestro consuelo y nuestra redención, y de abrazarnos a alguna cruz, no hay para cada uno otra mejor que la cruz del trabajo de su propio oficio civil. Que no nos dijo Cristo «toma mi cruz y sígueme», sino «toma tu cruz y sígueme»: cada uno la suya, que la del Salvador él solo la lleva. Y no consiste, por lo tanto, la imitación de Cristo en aquel ideal monástico que resplandece en el libro que lleva el nombre vulgar de Kempis, ideal sólo aplicable a un muy limitado número de personas, y, por lo tanto, anticristiano, sino que imitar a Dios es tomar cada uno su cruz, la cruz de su propio oficio civil, como Cristo tomó la suya, la de su oficio civil también a la par que religioso, y abrazarse a ella y llevarla puesta la vista en Dios y tendiendo a hacer una verdadera oración de los actos propios de ese oficio. Haciendo zapatos, y por hacerlos, se puede ganar la gloria si se esfuerza el zapatero perfecto como es perfecto nuestro Padre celestial.
Ya Fourier, el soñador socialista, soñaba con hacer el trabajo atrayente en sus falansterios por la libre elección de las vocaciones y por otros medios. El único es la libertad. El contento del juego de azar, que es trabajo, ¿de qué depende sino de que se somete uno libremente a la libertad de la Naturaleza, esto es, al azar? Y no nos perdamos en un cotejo entre el trabajo y el deporte.
Y el sentimiento de hacernos insustituibles, de no merecer la muerte, de hacer que nuestra aniquilación, si es que nos está reservada, sea una injusticia, no sólo debe llevarnos a cumplir religiosamente, por amor a Dios y a nuestra eternidad y eternización, nuestro propio oficio, sino a cumplirlo apasionadamente, trágicamente, si se quiere. Debe llevarnos a esforzarnos por sellar a los demás con nuestro sello, por perpetuarnos en ellos y en sus hijos, dominándolos, por dejar en todo imperecedera nuestra cifra. La más fecunda moral es la moral de la imposición mutua.
Ante todo cambiar en positivos los mandamientos que en forma negativa nos legó la Ley Antigua. Y así, donde se nos dijo: ¡no mentirás!, entender que nos dice: ¡dirás siempre la verdad, oportuna o inoportunamente!, aunque sea cada uno de nosotros, y no los demás, quien juzgue en cada caso de esa oportunidad. Y donde se nos dijo: ¡no matarás!, entender: ¡darás vida y la acrecentarás! Y donde: ¡no hurtarás!, que dice: ¡acrecentarás la riqueza pública¡ Y donde: ¡no cometerás adulterio!, esto: ¡darás a tu tierra y al cielo hijos sanos, fuertes y buenos! Y así todo lo demás.
El que no pierda su vida, no la logrará. Entrégate, pues, á los demás, pero para entregarte a ellos domínalos primero. Pues no cabe dominar sin ser dominado. Cada uno se alimenta de la carne de aquel a quien devora. Para dominar al prójimo hay que conocerlo y quererlo. Tratando de imponerle mis ideas es como recibo las suyas. Amar al prójimo es querer que sea como yo, que sea otro yo, es decir, es querer yo ser él; es querer borrar la divisoria entre él y yo, suprimir el mal. Mi esfuerzo por imponerme a otro, por ser y vivir yo en él y de él, por hacerle mío -que es lo mismo que hacerme suyo-, es lo que da sentido religioso a la colectividad, a la solidaridad humana.
El sentimiento de solidaridad parte de mí mismo; como soy sociedad, necesito adueñarme de la sociedad humana; como soy un producto social, tengo que socializarme y de mí voy a Dios -que soy yo proyectado al Todo- y de Dios a cada uno de mis prójimos.
De primera intención protesto contra el inquisidor, y a él prefiero el comerciante que viene a colocarme sus mercancías; pero si recogido en mí mismo lo pienso mejor, veré que aquel, el inquisidor, cuando es de buena intención, me trata como a un hombre, como a un fin en sí, pues si me molesta es por el caritativo deseo de salvar mi alma, mientras que el otro no me considera sino como a un cliente, como a un medio, y su indulgencia y tolerancia no es en el fondo sino la más absoluta indiferencia respecto a mi destino. Hay mucha más humanidad en el inquisidor.
Como suele haber mucha más humanidad en la guerra que no en la paz. La no resistencia al mal implica resistencia al bien, y aun fuera de la defensiva, la ofensiva misma es lo más divino acaso de lo humano. La guerra es escuela de fraternidad y lazo de amor; es la guerra la que, por el choque y la agresión mutua, ha puesto en contacto a los pueblos, y les ha hecho conocerse y quererse. El más puro y más fecundo abrazo de amor que se den entre sí los hombres, es el que sobre el campo de batalla se dan el vencedor y el vencido. Y aun el odio depurado que surge de la guerra es fecundo. La guerra es, en su más estricto sentido, la santificación del homicidio. Caín se redime como general de ejércitos. Y si Caín no hubiese matado a su hermano Abel, habría acaso muerto a manos de este. Dios se reveló sobre todo en la guerra; empezó siendo el dios de los ejércitos, y uno de los mayores servicios de la cruz es el de defender en la espada la mano que esgrime esta.
Fue Caín el fratricida, el fundador del Estado, dicen los enemigos de este. Y hay que aceptarlo y volverlo en gloria del Estado, hijo de la guerra. La civilización empezó el día que un hombre, sujetando a otro y obligándole a trabajar para los dos, pudo vagar a la contemplación del mundo y obligar a su sometido a trabajos de lujo. Fue la esclavitud lo que permitió a Platón especular sobre la república ideal, y fue la guerra lo que trajo la esclavitud. No en vano es Atenea la diosa de la guerra y de la ciencia. Pero ¿será menester repetir una vez más estas verdades tan obvias, mil veces desatendidas y que otras mil vuelven a renacer?
El precepto supremo que surge del amor a Dios y la base de toda moral es este: entrégate por entero; da tu espíritu para salvarlo, para eternizarlo. Tal es el sacrificio de vida.
Y el entregarse supone, lo he de repetir, imponerse. La verdadera moral religiosa es en el fondo agresiva, invasora. El individuo en cuanto individuo, el miserable individuo que vive preso del instinto de conservación y de los sentidos, no quiere sino conservarse, y todo su hipo es que no penetren los demás en su esfera, que no le inquieten, que no le rompan la pereza, a cambio de lo cual, o para dar ejemplo y norma, renuncia a penetrar él en los otros, a romperles la pereza, a inquietarles, a apoderarse de ellos. El «no hagas a otro lo que para ti no quieras», lo traduce él así: yo no me meto con los demás; que no se metan los demás conmigo. Y se achica y se engurruña y perece en esta avaricia espiritual y en esta moral repulsiva del individualismo anárquico: cada uno para sí. Y como cada uno no es él mismo, mal puede ser para sí.
Mas así que el individuo se siente en la sociedad, se siente en Dios, y el instinto de perpetuación le enciende en amor a Dios y en caridad dominadora, busca perpetuarse en los demás, perennizar su espíritu, eternizarlo, desclavar a Dios, y sólo anhela sellar su espíritu en los demás espíritus y recibir el sello de estos. Es que se sacudió de la pereza y de la avaricia espirituales.
La pereza, se dice, es la madre de todos los vicios, y la pereza, en efecto, engendra los dos vicios -la avaricia y la envidia- que son a su vez fuentes de todos los demás. La pereza es el peso de la materia de suyo inerte, en nosotros, y esa pereza, mientras nos dice que trata de conservarnos por el ahorro, en realidad no trata sino de amenguarnos, de anonadarnos.
Al hombre le sobra materia o le sobra espíritu, o mejor dicho, o siente hambre de espíritu, esto es, de eternidad o hambre de materia, resignación a anonadarse. Cuando le sobra espíritu y siente hambre de más de él, lo vierte y derrama fuera, y al derramarlo, se le acrecienta, con lo de los demás; y, por el contrario, cuando, avaro de sí mismo, se recoge en sí pensando mejor conservarse, acaba por perderlo todo, y le ocurre lo que al que recibió un solo talento: lo enterró para no perderlo, y se quedó sin él. Porque al que tiene, se le dará; pero al que no tiene sino poco, hasta eso poco le será quitado.
Sed perfectos como vuestro Padre celestial lo es, se nos dijo, y este terrible precepto -terrible porque la perfección infinita del Padre nos es inasequible- debe ser nuestra suprema norma de conducta. El que no aspire a lo imposible, apenas hará nada hacedero que valga la pena.
Debemos aspirar a lo imposible, a la perfección absoluta e infinita, y decir al Padre: «¡Padre, no puedo: ayuda a mi impotencia!» Y Él lo hará en nosotros.
Y ser perfecto es serlo todo, es ser yo y ser todos los demás, es ser humanidad, es ser universo. Y no hay otro camino para ser todo lo demás sino darse a todo, y cuando todo sea en todo, todo será en cada uno de nosotros. La apocatástasis es más que un ensueño místico: es una norma de acción, es un faro de altas hazañas.
De donde la moral invasora, dominadora, agresiva, inquisidora, si queréis. Porque la caridad verdadera es invasora, y consiste en meter mi espíritu en los demás espíritus, en darles mi dolor como pábulo y consuelo a sus dolores, en despertar con mi inquietud sus inquietudes, en aguzar su hambre de Dios con mi hambre de Él. La caridad no es brezar y adormecer a nuestros hermanos en la inercia y modorra de la materia, sino despertarles en la zozobra y el tormento del espíritu.
A las catorce obras de misericordia que se nos enseñó en el Catecismo de la doctrina cristiana, habría que añadir a las veces una más, y es el de despertar al dormido. A las veces por lo menos, y desde luego cuando el dormido duerme al borde de una sima, el despertarle es mucho más misericordioso que enterrarle después de muerto, pues dejemos que los muertos entierren a sus muertos. Bien se dijo aquello de «quien bien te quiera, te hará llorar» y la caridad suele hacer llorar. «El amor que no mortifica, no merece tan divino nombre», decía el encendido apóstol portugués fray Thomé de Jesús (Trabalhos de Jesús, parte primera); el de esta jaculatoria: «¡Oh fuego infinito, oh amor eterno, que si no tienes donde abraces y te alargues y muchos corazones a que quemes, lloras!» El que ama al prójimo le quema el corazón, y el corazón, como la leña fresca, cuando se quema, gime y destila lágrimas.
Y el hacer eso es generosidad, una de las virtudes madres que surgen cuando se vence a la inercia, a la pereza. Las más de nuestras miserias vienen de avaricia espiritual.
El remedio al dolor, que es, dijimos, el choque de la conciencia en la inconciencia, no es hundirse en esta, sino elevarse a aquella y sufrir más. Lo malo del dolor se cura con más dolor, con más alto dolor. No hay que darse opio, sino ponerse vinagre y sal en la herida del alma, porque cuando te duermas y no sientas ya el dolor, es que no eres. Y hay que ser. No cerréis, pues, los ojos a la esfinge acongojadora, sino miradla cara a cara, y dejad que os coja y os masque en su boca de cien mil dientes venenosos y os trague. Veréis qué dulzura cuando os haya tragado, qué dolor más sabroso.
Y a esto se va prácticamente por la moral de la imposición mutua. Los hombres deben tratar de imponerse los unos a los otros, de darse mutuamente sus espíritus, de sellarse mutuamente las almas.
Es cosa que da en qué pensar eso de que hayan llamado a la moral cristiana moral de esclavos, ¿quiénes? ¡Los anarquistas! El anarquismo sí que es moral de esclavos, pues sólo el esclavo canta la libertad anárquica. ¡Anarquismo, no!, sino panarquismo; no aquello de ni Dios ni amo, sino todos dioses y amos todos, todos esforzándose por divinizarse, por inmortalizarse. Y para ello dominando a los demás.
¡Y hay tantos modos de dominar! A las veces, hasta pasivamente, al parecer al menos, se cumple con esta ley de vida. El acomodarse al ámbito, el imitar, el ponerse uno en lugar de otro, la simpatía, en fin, además de ser una manifestación de la unidad de la especie, es un modo de expansionarse, de ser otro. Ser vencido, o por lo menos aparecer vencido, es muchas veces vencer; tomar lo de otro es un modo de vivir en él.
Y es que al decir dominar, no quiero decir como el tigre. También domina el zorro por la astucia, y la liebre huyendo, la víbora por su veneno, y el mosquito por su pequeñez, y el calamar por su tinta con que oscurece el ámbito y huye. Y nadie se escandalice de esto, pues el mismo Padre de todos, que dio fiereza, garras y fauces al tigre, dio astucia al zorro, patas veloces a la liebre, veneno a la víbora, pequeñez al mosquito y tinta al calamar. Y no consiste la nobleza o innobleza en las armas de que se use, pues cada especie, y hasta cada individuo, tiene las suyas, sino en cómo las use, y, sobre todo, en el fin para que uno las esgrima.
Y entre las armas de vencer hay también la de la paciencia y la resignación apasionadas llenas de actividad y de anhelos interiores. Recordad aquel estupendo soneto del gran luchador, del gran inquietador puritano Juan Milton, el secuaz de Cromwell y cantor de Satanás, el que al verse ciego y considerar su luz apagada, e inútil en él aquel talento cuya ocultación es muerte, oye que la . paciencia le dice: «Dios no necesita ni de obra de hombre, ni de sus dones; quienes mejor llevan su blando yugo le sirven mejor; su estado es regio; miles hay que se lanzan a su señal y corren sin descanso tierras y mares, pero también le sirven los que no hacen sino estarse y aguardar.»
They also serve who only stand and wait. Sí, también le sirven los que sólo se están aguardándole, pero es cuando le aguardan apasionadamente, hambrientamente, llenos de anhelos de inmortalidad en Él.
Y hay que imponerse, aunque sólo sea por la paciencia. «Mi vaso es pequeño, pero bebo en mi vaso», decía un poeta egoísta y de un pueblo de avaros. No, en mi vaso beben todos, quiero que todos beban de él; se lo doy, y mi vaso crece, según el número de los que en él beben, y todos, al poner en él sus labios, dejan allí algo de su espíritu. Y bebo también de los vasos de los demás, mientras ellos beben del mío. Porque cuanto más soy de mí mismo, y cuanto soy más yo mismo, más soy de los demás; de la plenitud de mí mismo me vierto a mis hermanos, y al verterme a ellos, ellos entran en mí.
«Sed perfectos como vuestro Padre», se nos dijo, y nuestro Padre es perfecto porque es Él, y es cada uno de sus hijos que en Él viven, son y se mueven. Y el fin de la perfección es que seamos todos una sola cosa (Juan, XVII, 21), todos un cuerpo en Cristo (Rom., XII, 5), y que al cabo, sujetas todas las cosas al Hijo, el Hijo mismo se sujete a su vez a quien le sujetó todo para que Dios sea todo en todos. Y esto es hacer que el Universo sea conciencia; hacer de la Naturaleza sociedad, y sociedad humana. Y entonces se le podrá a Dios llamar Padre a boca llena.
Ya sé que los que dicen que la ética es ciencia, dirán que todo esto que vengo exponiendo no es más que retórica; pero cada cual tiene su lenguaje y su pasión. Es decir, el que la tiene, y el que no tiene pasión, de nada le sirve tener ciencia.
Y a la pasión que se expresa por esta retórica, le llaman egotismo los de la ciencia ética, y el tal egotismo es el único verdadero remedio del egoísmo, de la avaricia espiritual, del vicio de conservarse y ahorrarse, y no de tratar perennizarse dándose.
«No seas, y darás más que todo lo que es», decía nuestro fray Juan de los Ángeles en uno de sus Diálogos de la conquista del reino de Dios (Diál. 111, 8); pero ¿que quiere decir eso de no seas? ¿No querrá acaso decir paradójicamente, como a menudo en los místicos sucede, lo contrario de lo que tomado a la letra y a primera lección dice? ¿No es una inmensa paradoja, un gran contrasentido trágico, más bien, la moral toda de la sumisión y del quietismo? La moral monástica, la puramente monástica, ¿no es absurdo? Y llamo aquí moral monástica a la del cartujo solitario, a la del eremita, que huye del mundo -llevándose acaso consigo- para vivir solo y a solas con un Dios solo también y solitario; no a la del dominio inquisidor, que recorre la Provenza a quemar corazones de albigenses.
«¡Que lo haga todo Dios!», dirá alguien; pero es que si el hombre se cruza de brazos Dios se echa a dormir.
Esa moral cartujana y la otra moral científica, la que sacan de la ciencia ética -¡ oh, la ética como ciencia!, ¡la ética racional y racionalista!, ¡pedantería de pedanterías y todo pedantería!-, eso sí que puede ser egoísmo y frialdad de corazón.
Hay quien dice aislarse con Dios para mejor salvarse, para mejor redimirse; pero es que la redención tiene que ser colectiva, pues que la culpa lo es. «Lo religioso es la determinación de totalidad, y todo lo que está fuera de esto es engaño de los sentidos, por lo cual el mayor criminal es, en el fondo, inocente y un hombre bondadoso, un santo.» Así Merkegaard (Afsluttende, etc., II, 11, cap. IV, setc. II, A).
¿Y se comprende, por otra parte, que se quiera ganar la otra vida, la eterna, renunciando a esta, a la temporal? Si algo es la otra vida, ha de ser continuación de esta, y sólo como continuación, más o menos depurada de ella, la imagina nuestro anhelo, y si así es, cual sea esta vida del tiempo será la de la eternidad.
«Este mundo y el otro son como dos mujeres de un solo marido, que si agradas a la una, mueves a la otra a envidia», dice un pensador árabe citado por Windelband (Das Heilige, en el vol. 11 de Praeludien); mas tal pensamiento no ha podido brotar sino de quien no ha sabido resolver en una lucha fecunda, en una contradicción práctica, el conflicto trágico entre su espíritu y el mundo. «Venga a nos el tu reino», nos enseñó el Cristo a pedir a su Padre, y no «vayamos al tu reino», y según las primitivas creencias cristianas, la vida eterna había de cumplirse sobre esta misma tierra, y como continuación de la de ella. Hombres y no ángeles se nos hizo para que buscásemos nuestra dicha a través de la vida, y el Cristo de la fe cristiana no se angelizó, sino que se humanó, tomando cuerpo real y efectivo, y no apariencia de él para redimirnos. Y según esa misma fe, los ángeles, hasta los más encumbrados, adoran a la Virgen, símbolo supremo de la Humanidad terrena. No es, pues, el ideal angélico un ideal cristiano, y desde luego no lo es humano, ni puede serlo. Es, además, un ángel neutro, sin sexo y sin patria.
No nos cabe sentir la otra vida eterna, lo he repetido ya varias veces, como una vida de contemplación angélica; ha de ser vida de acción. Decía Goethe que «el hombre debe creer en la inmortalidad; tiene para ello un derecho conforme a su naturaleza». Y añadía así: «La convicción de nuestra perduración me brota del concepto de la actividad. Si obro sin tregua hasta mi fin, la Naturaleza está obligada -so ist die Natur verpflichtet- a proporcionarme otra forma de existencia, ya que mi actual espíritu no puede soportar más.» Cambiad lo de Naturaleza por Dios, y tendréis un pensamiento que no deja de ser cristiano, pues los primeros padres de la Iglesia no creyeron que la inmortalidad del alma fuera un don natural -es decir, algo racional-, sino un don divino de gracia. Y lo que de gracia suele ser, en el fondo, de justicia, ya que la justicia es divina y gratuita, no natural. Y agregaba Goethe: «No sabría empezar nada con una felicidad eterna si no me ofreciera nuevas tareas y nuevas dificultades a que vencer.» Y así es: la ociosidad contemplativa no es dicha.
Mas ¿no tendrá alguna justificación la moral eremítica, cartujana, la de la Tebaida? ¿No se podrá, acaso, decir que es menester se conserven esos tipos de excepción para que sirvan de eterno modelo a los otros? ¿No crían los hombres caballos de carreras, inútiles para todo otro menester utilitario, pero que mantienen la pureza de la sangre y son padres de excelentes caballos de tiro y de silla? ¿No hay, acaso, un lujo ético, no menos justificable que el otro? Pero por otra parte, ¿no es esto, en el fondo, estética y no moral, y mucho menos religión? ¿No es que será estético y no religioso, ni siquiera ético, el ideal monástico contemplativo medieval? Y al fin los de entre aquellos solitarios que nos han contado sus coloquios a solas con Dios, han hecho una obra eternizadora, se han metido en las almas de los demás. Y ya sólo con eso, con que el claustro haya podido darnos un Eckart, un Suso, un Taulero, un Ruisbroquio, un Juan de la Cruz, una Catalina de Siena, una Ángela de Foligo, una Teresa de Jesús, está justificado el claustro.
Pero nuestras órdenes españolas son, sobre todo, las de Predicadores, que Domingo de Guzmán instituyó para la obra agresiva de extirpar la herejía; la Compañía de Jesús, una milicia en medio del mundo, y con ello está dicho todo; la de las Escuelas Pías, para la obra también invasora de la enseñanza… Cierto es que se me dirá también que la reforma del Carmelo, Orden contemplativa que. emprendió Teresa de Jesús, fue obra española. Sí, española fue, y en ella se buscaba libertad.
– Era el ansia de libertad, de libertad interior, en efecto, lo que en aquellos revueltos tiempos de la Inquisición llevaba a las almas escogidas al claustro. Encarcelábanse para ser mejor libres. «¿No es linda cosa que una pobre monja de San José pueda llegar a enseñorear toda la tierra y elementos?», decía en su Vida santa Teresa. Era el ansia pauliniana de libertad, de sacudirse de la ley externa, que era bien dura, y, como decía el maestro fray Luis de León, bien cabezuda entonces.
¿Pero lograron libertad así? Es muy dudoso que la lograran, y hoy es imposible. Porque la verdadera libertad no es cosa de sacudirse de la ley externa; la libertad es la conciencia de la ley. Es libre no el que se sacude de la ley, sino el que se adueña de ella. La libertad hay que buscarla en medio del mundo que es donde vive la ley, y con la ley la culpa, su hija. De lo que hay que libertarse es de la culpa, que es colectiva.
En vez de renunciar al mundo para dominarlo -¿quién no conoce el instinto colectivo de dominación de las órdenes religiosas cuyos individuos renuncian al mundo?- lo que habría que hacer es dominar al mundo para poder renunciar a él. No buscar la pobreza y la sumisión, sino buscar la riqueza para emplearla en acrecentar la conciencia humana, y buscar el poder para servirse de él con el mismo fin.
Es cosa curiosa que frailes y anarquistas se combatan entre sí, cuando en el fondo profesan la misma moral y tienen un tan íntimo parentesco unos con otros. Como que el anarquismo viene a ser una especie de monacato ateo, y más una doctrina religiosa que ética y económica social. Los unos parten de que el hombre nace malo, en pecado original, y la gracia le hace luego bueno, si es que le hace tal, y los otros de que nace bueno y la sociedad le pervierte luego. Y en resolución, lo mismo da una cosa que otra pues en ambas se opone el individuo a la sociedad, y como si precediera, y, por lo tanto, hubiese de sobrevivir a ella. Y las dos morales son morales de claustro.
Y el que la culpa es colectiva no ha de servir para sacudirme de ella sobre los demás, sino para cargar sobre mí las culpas de los otros, las de todos: no para difundir mi culpa y anegarla en la culpa total, sino para hacer la culpa total mía; no para enajenar mi culpa, sino para ensimismarme y apropiarme, adentrándomela, la de todos. Y cada uno debe contribuir a curarla, por lo que otros no hacen. El que la sociedad sea culpable, agrava la culpa de cada uno. «Alguien tiene que hacerlo, pero ¿por qué he de ser yo?; es la frase que repiten los débiles bien intencionados. Alguien tiene que hacerlo, ¿por qué no yo?, es el grito de un serio servidor del hombre que afronta cara a cara un serio peligro. Entre estas dos sentencias median siglos enteros de evolución moral.» Así dijo Mrs. Annie Besant en su autobiografía. Así dijo la teósofa.
El que la sociedad sea culpable agrava la culpa de cada uno y es más culpable el que más siente la culpa. Cristo, el inocente, como conocía mejor que nadie la intensidad de la culpa, era en un cierto sentido el más culpable. En él llegó a conciencia la divinidad humana y con ella su culpabilidad. Suele dar que reír a no pocos el leer de grandísimos santos que por pequeñísimas faltas, por faltas que hacen sonreírse a un hombre de mundo, se tuvieron por los más grandes pecadores. Pero la intensidad de la culpa no se mide por el acto externo, sino por la conciencia de ella, y a uno le causa agudísimo dolor lo que a otro apenas si un ligero cosquilleo. Y en un santo puede llegar la conciencia moral a tal plenitud y agudeza, que el más leve pecado le remuerda más que al mayor criminal su crimen. Y la culpa estriba en tener conciencia de ella, está en el que juzga y en cuanto juzga. Cuando uno comete un acto pernicioso creyendo de buena fe hacer una acción virtuosa, no podemos tenerle por moralmente culpable, y cuando otro cree que es mala una acción indiferente o acaso beneficiosa, y la lleva a cabo, es culpable. El acto pasa, la intención queda, y lo malo del mal acto es que malea la intención, que haciendo mal a sabiendas se predispone uno a seguir haciéndolo, se oscurece la conciencia. Y no es lo mismo hacer el mal que ser malo. El mal oscurece la conciencia, y no sólo la conciencia moral, sino la conciencia general, la psíquica. Y es que es bueno cuanto exalta y ensancha la conciencia, y malo lo que la deprime y amengua.
Y aquí acaso cabría aquello que ya Sócrates, según Platón, se proponía, y es si la virtud es ciencia. Lo que equivale a decir si la virtud es racional.
Los eticistas, los de que la moral es ciencia, los que al leer todas estas divagaciones dirán: ¡retórica, retórica, retórica!, creerán, me parece, que la virtud se adquiere por ciencia, por estudio racional, y hasta que las matemáticas nos ayudan a ser mejores. No lo sé, pero yo siento que la virtud, como la religiosidad, como el anhelo de no morirse nunca -y todo ello es la misma cosa en el fondose adquiere más bien por pasión.
Pero y la pasión ¿qué es?, se me dirá. No lo sé: o, mejor dicho, lo sé muy bien, porque la siento, y, sintiéndola; no necesito definirla. Es más aún: temo que si llego a definirla, dejaré de sentirla y de tenerla. La pasión es como el dolor, y como el dolor, crea su objeto. Es más fácil al fuego hallar combustible que al combustible fuego.
Vaciedad y sofistería habrán de parecer esto, bien lo sé. Y se me dirá también que hay la ciencia de la pasión, y que hay pasión de la ciencia, y que es en la esfera moral donde la razón y la vida humana se aúnan.
No lo sé, no lo sé, no lo sé… Y acaso esté yo diciendo en el fondo, aunque más turbiamente, lo mismo que esos, los adversarios que me finjo para tener a quien combatir, dicen, sólo que más clara, más definida y más racionalmente. No lo sé, no lo sé… Pero sus cosas me hielan y me suenan a vaciedad afectiva. Y volviendo a lo mismo, ¿es la virtud ciencia? ¿Es la ciencia virtud? Porque son dos cosas distintas. Puede ser ciencia la virtud, ciencia de saber conducirse bien, sin que por eso toda otra ciencia sea virtud. Ciencia es la de Maquiavelo; y no puede decirse que su virtú sea virtud moral siempre. Sabido es, además, que no son mejores ni los más inteligentes, ni los más instruidos.
No, no, no; ni la fisiología enseña a digerir, ni la lógica a discurrir, ni la estética a sentir la belleza o a expresarla, ni la ética a ser bueno. Y menos mal si no enseña a ser hipócrita; porque la pedantería, sea de lógica, sea de estética, no es en el fondo sino hipocresía.
Acaso la razón enseña ciertas virtudes burguesas, pero no hace ni héroes ni santos. Porque santo es el que hace el bien no por el bien mismo, sino por Dios, por la eternización.
Acaso, por otra parte, la cultura, es decir, la Cultura ¡oh la cultura!-, obra sobre todo de filósofos y de hombres de ciencia, no la han hecho ni los héroes ni los santos. Porque los santos se han cuidado muy poco del progreso de la cultura humana; se cuidaron más bien de la salvación de las almas individuales de aquellos con quienes convivían. ¿Qué significa, por ejemplo, en la historia de la cultura humana nuestro san Juan de la Cruz, aquel frailecito incandescente, como se le ha llamado culturalmente -y no sé si cultamente-, junto a Descartes?
Todos esos santos, encendidos de religiosa caridad hacia sus prójimos, hambrientos de eternizacion propia y ajena, que iban a quemar corazones ajenos, inquisidores acaso, todos esos santos, ¿qué han hecho por el progreso de la ciencia de la ética? ¿Inventó acaso alguno de ellos el imperativo categórico, como lo inventó el solterón de Koenigsberg, que si no fue santo mereció serlo?
Quejábaseme un día el hijo de un gran profesor de ética, de uno a quien apenas si se le caía de la boca el imperativo ese, que vivía en una desolada sequedad de espíritu, en un vacío interior. Y hubo de decirle: -Es que su padre de usted, amigo mío, tenía un río soterraño en el espíritu, una fresca corriente de antiguas creencias infantiles, de esperanzas de ultratumba; y cuando creía alimentar su alma con el imperativo ese o con algo parecido, lo estaba en realidad alimentando con aquellas aguas de la niñez. Y a usted le ha dado la flor acaso de su espíritu, sus doctrinas racionales de moral, pero no la raíz, no lo soterraño, no lo irracional.
¿Por qué prendió aquí en España el krausismo y no el hegelianismo o el kantismo, siendo estos sistemas mucho más profundos, racional y filosóficamente que aquel? Porque el uno nos le trajeron con raíces. El pensamiento filosófico de un pueblo o de una época es como su flor, o si se quiere fruto, toma sus jugos de las raíces de la planta, y las raíces, que están dentro y están debajo de tierra, son el sentimiento religioso. El pensamiento filosófico de Kant, suprema flor de la evolución mental del pueblo germánico, tiene sus raíces en el sentimiento religioso de Lutero, y no es posible que el kantismo, sobre todo en su parte práctica, prendiese y diese flores y frutos en pueblos que ni habían pasado por la Reforma ni acaso podían pasar por ella. El kantismo es protestante, y nosotros, los españoles, somos fundamentalmente católicos. Y si Krause echó aquí algunas raíces -más que se cree, y no tan pasajeras como se supone-, es porque Krause tenía raíces pietistas, y el pietismo, como lo demostró Ritschl en la historia de él (Geschichte der Pietismus), tiene raíces específicamente católicas y significa en gran parte la invasión, o más bien la persistencia del misticismo católico en el seno del racionalismo protestante. Y así se explica que se krausizaran aquí hasta no pocos pensadores católicos.
Y puesto que los españoles somos católicos, sepámoslo o no lo sepamos, queriéndolo o sin quererlo, y aunque alguno de nosotros presuma de racionalista o de ateo, acaso nuestra más honda labor de cultura y lo que vale más que de cultura, de religiosidad -si es que no son lo mismo-, es tratar de darnos clara cuenta de ese nuestro catolicismo subconciente, social o popular. Y esto es lo que he tratado de hacer en esta obra.
Lo que llamo el sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos es por lo menos nuestro sentimiento trágico de la vida, el de los españoles y el pueblo español, tal y como se refleja en mi conciencia, que es una conciencia española, hecha en España. Y ese sentimiento trágico de la vida es el sentimiento mismo católico de ella, pues el catolicismo y mucho más el popular, es trágico. El pueblo aborrece la comedia. El pueblo, cuando Pilato, el señorito, el distinguido, el esteta, racionalista si queréis, quiere darle comedia y le presenta al Cristo en irrisión diciéndole: ¡He aquí el hombre!, se amotina y grita: ¡crucifícale! No quiere comedia, sino tragedia. Y lo que el Dante, el gran católico, llamó comedia divina, es la más trágica comedia que se haya escrito.
Y como he querido en estos ensayos mostrar el alma de un español y en ella el alma española, he escatimado las citas de escritores españoles, prodigando, acaso en exceso, las de los otros países. Y es que todas las almas humanas son hermanas.
Y hay una figura, una figura cómicamente trágica, una figura en que se ve todo lo profundamente trágico de la comedia humana, la figura de Nuestro Señor Don Quijote, el Cristo español en que se cifra y encierra el alma inmortal de este mi pueblo. Acaso la pasión y muerte del Caballero de la Triste Figura es la pasión y muerte del pueblo español. Su muerte y su resurrección. Y hay una filosofía y hasta una metafísica quijotesca y una lógica y una ética quijotesca, y una religiosidad -religiosidad católica española- quijotesca. En la filosofía, es la lógica, es la ética, es la religiosidad que he tratado de esbozar y más de sugerir que de desarrollar en esta obra. Desarrollarlas racionalmente no; la locura quijotesca no consiente la lógica científica.
Y ahora, antes de concluir, y despedirme de mis lectores, quédame hablar del papel que le está reservado a Don Quijote en la tragicomedia europea moderna.
Vamos a verlo en un último ensayo de estos.
Conclusión
DON QUIJOTE EN LA TRAGICOMEDIA
EUROPEA CONTEMPORÁNEA
¡Voz que clama en el desierto!
(Isaías, XL, 3.)
Fuerza me es ya concluir, por ahora al menos, estos ensayos que amenazan convertírseme en el cuento de nunca acabar. Han ido saliendo de mis manos a la imprenta en . una casi improvisación sobre notas recogidas durante años, sin haber tenido presentes al escribir cada ensayo los que le precedieron. Y así irán llenos de contradicciones íntimas -al menos aparentes- como la vida y como yo mismo.
Mi pecado ha sido, si alguno, el haberlos exornado en exceso con citas ajenas, muchas de las cuales parecerán traídas con cierta violencia. Mas yo lo explicaré otra vez.
Muy pocos años después de haber andado Nuestro Señor Don Quijote por España, decíanos Jacobo Boehme (Aurora, cap. XI, § 75), que no escribía una historia que le hubiesen contado otros, sino que tenía que estar él mismo en la batalla, y en ella en gran pelea, donde a menudo tenía que ser vencido como todos los hombres, y más adelante (§ 83) añade que aunque tenga que hacerse espectáculo del mundo y del demonio, le queda la esperanza en Dios sobre la vida futura, en quien quiere arriesgarla y no resistir al Espíritu. Amén. Y tampoco yo, como este Quijote del pensamiento alemán, quiero resistir al Espíritu.
Y por eso lanzo mi voz que clamará en el desierto, y la lanzo desde esta Universidad de Salamanca, que se llamó a sí misma arrogantemente omnium scientiarium princeps, y a la que Carlyle llamó fortaleza de la ignorancia, y un literato francés, hace muy poco, Universidad fantasma; desde esta España, «tierra de los ensueños que se hacen realidades, defensora de Europa, hogar del ideal caballeresco», así me decía en carta no ha mucho Mr. Archer M. Huntington, poeta; desde esta España, cabeza de la Contrarreforma en el siglo xvi. ¡Y bien se lo guardan!
En el cuarto de estos ensayos os hablé de la esencia del catolicismo. Y a desesenciarlo, esto es, a descatolizar a Europa, han contribuido el Renacimiento, la Reforma y la Revolución, sustituyendo aquel ideal de una vida eterna ultraterrena por el ideal del progreso, de la razón, de la ciencia. O mejor de la Ciencia, con letra mayúscula. Y lo último, lo que hoy más se lleva, es la cultura.
Y en la segunda mitad del pasado siglo XIX, época infilosófica y tecnicista, dominada por especialismo miope y por el materialismo histórico, ese ideal se tradujo en una obra no ya de vulgarización sino de avulgaramiento científico -o más bien seudocientífico- que se desahogaba en democráticas bibliotecas baratas y sectarias. Quería así popularizarse la ciencia, como si hubiese de ser esta la que haya de bajar al pueblo y servir sus pasiones, y no el pueblo el que debe subir a ella y por ella más arriba aún, a nuevos y más profundos anhelos.
Todo esto llevó a Brunetiére a proclamar la bancarrota de la ciencia, y esa ciencia o lo que fuere, bancarroteó, en efecto. Y como ella no satisfacía, no dejaba de buscarse la felicidad; sin encontrarla en la riqueza, ni en el saber, ni en el poderío, ni en el goce; ni en la resignación, ni en la buena conciencia moral, ni en la cultura. Y vino el pesimismo.
El progresismo no satisfacía tampoco. Progresar, ¿para qué? El hombre no se conformaba con lo racional, el Kulturkampf no le bastaba; quería dar finalidad final a la vida, que esta que llamo la invalidad final es el verdadero óviws óv. Y la famosa maladie du siécle, que se anuncia en Rousseau, y acusa más claramente que nadie el Obermann de Sénancour, no era ni es otra cosa que la pérdida de la fe en la inmortalidad del alma, en la finalidad humana del Universo.
Su símbolo, su verdadero símbolo, es un ente de ficción, el doctor Fausto.
Este inmortal doctor Fausto que se nos aparece ya a principios del siglo XVII, en 1604, por obra del Renacimiento y de la Reforma y por ministerio de Cristóbal Marlowe, es ya el mismo que volverá a descubrir Goethe, aunque en ciertos respectos más espontáneo y más fresco. Y junto a él aparece Mefistófeles, a quien pregunta Fausto aquello de «¿qué bien hará mi alma a tu señor?» Y le contesta: «Ensanchar su reino.» «¿Y es esa la razón por la que nos tienta así?», vuelve a preguntar el doctor, y el espíritu maligno responde: «Solamen miseris socios habuisse doloris», que es lo que mal traducido en romance, decimos: mal de muchos, consuelo de tontos. «Donde estamos, allí está el infierno, y donde está el infierno, allí tenemos que estar siempre», añade Mefistófeles, a lo que Fausto agrega que cree ser una fábula tal infierno, y le pregunta quién hizo el mundo. Y este trágico doctor, torturado por nuestra tortura, acaba encontrando a Helena, que no es otra, aunque Marlowe acaso no lo sospechase, que la Cultura renaciente. Y hay aquí en este Faust de Marlowe una escena que vale por toda la segunda parte del Faust de Goethe. Le dice a Helena Fausto: «Dulce Helena, hazme inmortal con un beso -y le besa-. Sus labios me chupan el alma; ¡mira cómo huye! ¡Ven, Helena, ven; devuélveme el alma! Aquí quiero quedarme, porque el cielo está en estos labios, y todo lo que no es Helena escoria es.»
«¡Devuélveme el alma!» He aquí el grito de Fausto, el doctor, cuando después de haber besado a Helena va a perderse para siempre. Porque al Fausto primitivo no hay ingenua Margarita alguna que le salve. Esto de la salvación fue invención de Goethe. ¿Y quién no conoce a su Fausto, nuestro Fausto, que estudió Filosofía, Jurisprudencia, Medicina, hasta Teología, y sólo vio que no podemos saber nada, y quiso huir al campo libre -hinaus ins weite Land!- y topó con Mefistófeles, parte de aquella fuerza que siempre quiere el mal haciendo siempre el bien, y este le llevó a los brazos de Margarita, del pueblo sencillo, a la que aquel, el sabio, perdió; pero merced a la cual, que por él se entregó, se salva, redimido por el pueblo creyente con fe sencilla? Pero tuvo esa segunda parte, porque aquel otro Fausto era el Fausto anecdótico y no el categórico de Goethe, y volvió a entregarse a la Cultura, a Helena, y a engendrar en ella a Euforión, acabando todo con aquello del eterno femenino entre coros místicos. ¡Pobre Euforión!
Y esta Helena ¿es la esposa del rubio Menelao, la que robó Paris, y causó la guerra de Troya, y de quien los ancianos troyanos decían que no debía indignar el que se pelease por mujer que por su rostro se parecía tan terriblemente a las diosas inmortales? Creo más bien que esa Helena de Fausto era otra, la que acompañaba a Simón Mago, y que este decía ser la inteligencia divina. Y Fausto puede decirle: ¡devuélveme el alma!
Porque Helena con sus besos nos saca el alma. Y lo que queremos y necesitamos es alma, y alma de bulto y de sustancia.
Pero vinieron el Renacimiento, la Reforma y la Revolución, trayéndonos a Helena, o más bien empujados por ella, y ahora nos hablan de Cultura y de Europa.
¡Europa! Esta noción primitiva e inmediatamente geográfica nos la han convertido por arte mágico en una categoría casi metafísica. ¿Quién sabe hoy ya, en España por lo menos, lo que es Europa? Yo sólo sé que es un chi~ bolete (véase mis Tres ensayos). Y cuando me pongo a escudriñar lo que llaman Europa nuestros europeizantes, paréceme a las veces que queda fuera de ella mucho de lo periférico -España desde luego, Inglaterra, Italia, Escandinavia, Rusia…- y que se reduce a lo central, a Franco-Alemania con sus anejos y dependencias.
Todo esto nos lo han traído, digo, el Renacimiento y la Reforma, hermanos mellizos que vivieron en aparente guerra intestina. Los renacientes italianos, socinianos todos ellos; los humanistas, con Erasmo a la cabeza, tuvieron por,un bárbaro a aquel fraile Lutero, que del claustro sacó su ímpetu, como de él lo sacaron Bruno y Campanella. Pero aquel bárbaro era su hermano mellizo; combatiéndolos, combatía a su lado contra el enemigo común. Todo eso nos han traído el Renacimiento y la Reforma, y luego la Revolución, su hija, y nos han traído también una nueva Inquisición: la de la ciencia o la cultura, que usa por armas el ridículo y el desprecio para los que no se rinden a su ortodoxia.
Al enviar Galileo al Gran Duque de Toscana su escrito sobre la movilidad de la Tierra, le decía que conviene obedecer y creer a las determinaciones de los superiores, y que reputaba aquel escrito «como una poesía o bien un ensueño, y por tal recíbalo Vuestra Alteza». Y otras veces le llama «quimera» y «capricho matemático». Y así yo en estos ensayos, por temor también -¿por qué no confesarlo?- a la Inquisición, pero a la de hoy, a la científica, presento como poesía, ensueño, quimera o capricho místico lo que más de dentro me brota. Y digo con Galileo: Eppur si muove! Mas ¿es sólo por ese temor? ¡Ah, no!, que hay otra más trágica Inquisición, y es la que un hombre moderno, culto, europeo -como lo soy yo, quiéralo o no-, lleva dentro de sí. Hay un más terrible ridículo, y es el ridículo de uno ante sí mismo y para consigo. Es mi razón, que se burla de mi fe y la desprecia.
Y aquí es donde tengo que acogerme a mi señor Don Quijote para aprender a afrontar el ridículo y vencerlo, y un ridículo que acaso -¿quién sabe?- él no conoció.
Sí, sí, ¿cómo no ha de sonreír mi razón de estas construcciones seudofilosóficas, pretendidas místicas, diletantescas, en que hay de todo menos paciente estudio, objetividad y método… científico? ¡Y, sin embargo… Eppur si muove!
Eppur si muove!, sí. ¡Y me acojo al dilettantismo, a lo que un pedante llamaría filosofía demimondaine, contra la pedantería especialista, contra la filosofía de los filósofos profesionales. Y quién sabe… Los progresos suelen venir del bárbaro, y nada más estancado que la filosofía de los filósofos y la teología de los teólogos.
¡Y que nos hablen de Europa! La civilización del Tíbet es paralela a la nuestra, y ha hecho y hace vivir a hombres que desaparecen como nosotros. Y queda flotando sobre las civilizaciones todas del Eclesiastés, y aquello de «así muere el sabio como el necio» (Ec., II, 16).
Corre entre las gentes de nuestro pueblo una respuesta admirable a la ordinaria pregunta de «¿qué tal?» o «¿cómo va?», y es aquella que responde: «¡se vive!»… Y de hecho es así; se vive, vivimos tanto como los demás. ¿Y qué más puede pedirse? ¿Y quién no recuerda lo de la copla? «Cada vez que considero / que me tengo que morir, / tiendo la capa en el suelo / y no me harto de dormir.» Pero no dormir, no, sino soñar; soñar la vida, ya que la vida es sueño.
Proverbial se ha hecho también en muy poco tiempo entre nosotros, los españoles, la frase de que la cuestión es pasar el rato, o sea matar el tiempo. Y de hecho hacemos tiempo para matarlo. Pero hay algo que nos ha preocupado siempre tanto o más que pasar el rato -fórmula que marca una posición estética- y es ganar la eternidad; fórmula de la posición religiosa. Y es que saltamos de lo estético y lo económico a lo religioso, por encima de lo lógico y lo ético; del arte a la religión.
Un joven novelista nuestro, Ramón Pérez de Ayala, en su reciente novela La pata de la raposa, nos dice que la idea de la muerte es el cepo; el espíritu, la raposa, o sea virtud astuta con qué burlar las celadas de la fatalidad, y añade: «Cogidos en el cepo, hombres débiles y pueblos débiles yacen por tierra…; los espíritus recios y los pueblos fuertes reciben en el peligro clarividente estupor, desentrañan de pronto la desmesurada belleza de la vida y, renunciando para siempre a la agilidad y locura primeras, salen del cepo con los músculos tensos para la acción y con las fuerzas del alma centuplicadas en ímpetu, potencia y eficacia.» Pero veamos: hombre débiles…, pueblos débiles…, espíritus recios…, pueblos fuertes…, ¿qué es eso? Yo no lo sé. Lo que creo saber es que unos individuos y pueblos no han pensado aún de veras en la muerte y la inmortalidad; no las han sentido, y otros han dejado de penar en ellas, o más bien han dejado de sentirlas. Y no es, creo, cosa de que se engrían los hombres y los pueblos que no han pasado por la edad religiosa.
Lo de la desmesurada belleza de la vida está bien para escrito, y hay, en efecto, quienes se resignan y la aceptan tal cual es, y hasta quienes no quieren persuadir que el del cepo no es problema. Pero ya dijo Calderón (Gustos y disgustos no son más que imaginación, acto 1, sec. 4.a) que «No es consuelo de desdichas, / es otra desdicha aparte, / querer a quien las padece / persuadir que no son tales.» Y además «a un corazón no habla sino otro corazón», según fray Diego de Estela (Vanidad del mundo, cap. XXI).
No ha mucho hubo quien hizo como que se escandalizaba de que, respondiendo yo a los que nos reprochaban a los españoles nuestra incapacidad científica, dijese, después de hacer observar que la luz eléctrica luce aquí, corre aquí la locomotora tan bien como donde se inventaron, y nos servimos de los logaritmos como en el país donde fueron ideados, aquello de: «¡que inventen ellos!». Expresión paradójica a que no renuncio. Los españoles deberíamos apropiarnos no poco de aquellos sabios consejos que a los rusos, nuestros semejantes, dirigía el conde José de Maistre en aquellas sus admirables cartas al conde Rasoumowski, sobre la educación pública en Rusia, cuando le decía que no por no estar hecha para la ciencia debe una nación estimarse menos; que los romanos no entendieron de arte ni tuvieron matemático, lo que no les impidió hacer su papel, y todo lo que añadía sobre esa muchedumbre de semisabios falsos y orgullosos, idólatras de los gustos, las modas y las lenguas extranjeras y siempre prontos a derribar cuanto desprecian, que es todo.
¿Que no tenemos espíritu científico? ¿Y qué, si tenemos algún espíritu? ¿Y se sabe si el que tenemos es o no compatible con ese otro?
Mas al decir, ¡que inventen ellos!, no quise decir que hayamos de contentarnos con un papel pasivo, no. Ellos a la ciencia de que nos aprovecharemos; nosotros, a lo nuestro. No basta defenderse, hay que atacar.
Pero atacar con tino y cautela. La razón ha de ser nuestra arma. Lo es hasta del loco. Nuestro loco sublime, nuestro modelo, Don Quijote, después que destrozó de dos cuchilladas aquella a modo de media celada que encajó con el morrión, «la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer nueva experiencia della la diputó y tuvo por celada finísima de encaje». Y con ella en la cabeza se inmortalizó. Es decir, se puso en ridículo. Pues fue poniéndose en ridículo como alcanzó su inmortalidad Don Quijote.
¡Y hay tantos modos de ponerse en ridículo…! Cournot (Traité de l’enchainement des idées fondamentales, etc., § 510) dijo: «No hay que hablar ni a los príncipes ni a los pueblos de sus probabilidades de muerte: los príncipes castigan esa temeridad con la desgracia: el público se venga de ella por el ridículo.» Así es, y por eso dicen que hay que vivir con el siglo. Corrumpere et corrumpi saeculum vocatur (Tácito, Germania, 19).
Hay que saber ponerse en ridículo, y no sólo ante los demás, sino ante nosotros mismos. Y más ahora, en que tanto se charla de la conciencia de nuestro atraso respecto a los demás pueblos cultos; ahora, en que unos cuantos atolondrados que no conocen nuestra propia historia -que está por hacer, deshaciendo antes lo que la calumnia protestante ha tejido en torno a ella- dicen que no hemos tenido ni ciencia, ni arte, ni filosofía, ni Renacimiento (este acaso nos sobraba), ni nada.
Carducci, el que habló de los contorcimenti dell’afannosa grandiositá spagnola, dejó escrito (en Mosche coehiere) que «hasta España, que jamás tuvo hegemonía de pensamiento, tuvo su Cervantes». ¿Pero es que Cervantes se dio aquí solo, aislado, sin raíces, sin tronco, sin apoyo? Mas se comprende que diga que España non ebbe mai egemonia di pensiero un racionalista italiano que recuerda que fue España la que reaccionó contra el Renacimiento de su patria. Y qué, ¿acaso no fue algo, y algo hegemónico en el orden cultural, la Contrarreforma que acaudilló España y que comenzó de hecho con el saco de Roma, providencial castigo contra la ciudad de los paganos Papas del Renacimiento pagano? Dejemos ahora si fue mala o buena la Contrarreforma, pero ¿es que no fueron algo hegemónico Loyola y el Concilio de Trento? Antes de este dábanse en Italia cristianismo y paganismo, o mejor, inmortalismo y mortalismo en nefando abrazo y contubernio, hasta en las almas de algunos Papas, y era verdad en filosofía lo que en teología no lo era, y todo se arreglaba con la fórmula de salva la fe. Después ya no, después vino la lucha franca y abierta entre la razón y la fe, la ciencia y la religión. Y el haber traído esto, gracias sobre todo a la testarudez española, ¿no fue hegemónico?
Sin la Contrarreforma, no habría la Reforma seguido el curso de que siguió; sin aquella, acaso esta, falta del sostén del pietismo, habría perecido en la ramplona racionalidad de la Aufklürung, de la Ilustración. ¿Sin Carlos I, sin Felipe II, nuestro gran Felipe, habría sido todo igual?
Labor negativa, dirá alguien. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo negativo?, ¿qué es lo positivo? En el tiempo, la línea que va siempre en la misma dirección, del pasado al porvenir, ¿dónde está el cero que marca el límite entre lo positivo y lo negativo? España, esta tierra que dicen de caballeros y pícaros -y todos pícaros-, ha sido la gran calumniada de la historia precisamente por haber acaudillado la Contrarreforma. Y porque su arrogancia le ha impedido salir a la plaza pública, a la feria de las vanidades, a justificarse.
Dejemos su lucha de ocho siglos con la morisma, defendiendo a Europa del mahometanismo, su labor de unificación interna, su descubrimiento de América y las Indias -que lo hicieron España y Portugal, y no Colón y Gama-, dejemos eso y más, y no es dejar poco. ¿No es nada cultural crear veinte naciones sin reservarse nada y engendrar, como engendró el conquistador, en pobres indias siervas hombres libres? Fuera de esto, en el orden del pensamiento, ¿no es nada nuestra mística? Acaso un día tengan que volver a ella, a buscar su alma, los pueblos a quienes Helena se la arrebatara con sus besos.
Pero ya se sabe, la Cultura se compone de ideas y sólo de ideas y el hombre no es sino un instrumento de ella. El hombre para la idea, y no la idea para el hombre; el cuerpo para la sombra. El fin del hombre es hacer ciencia, catalogar el Universo para devolvérselo a Dios en orden, como escribí hace unos años, en mi novela Amor y pedagogía. El hombre no es, al parecer, ni siquiera una idea. Y al cabo el género humano sucumbirá al pie de las bibliotecas -talados bosques enteros para hacer el papel que en ellas se almacena-, museos, máquinas, fábricas, laboratorios… para legarlos… ¿a quién? Porque Dios no los recibirá.
Aquella hórrida literatura regeneracionista, casi toda ella embuste, que provocó la pérdida de nuestras últimas colonias americanas, trajo la pedantería de hablar del trabajo perseverante y callado -eso sí, voceándolo mucho, voceando el silencio-, de la prudencia, la exactitud, la moderación, la fortaleza espiritual, la sindéresis, la ecuanimidad, las virtudes sociales, sobre todo los que más carecemos de ellas. En esa ridícula literatura caímos casi todos los españoles, unos más y otros menos, y se dio el caso de aquel archiespañol Joaquín Costa, uno de los espíritus menos europeos que hemos tenido, sacando lo de europeizarnos y poniéndose a cidear mientras proclamaba que había que cerrar con siete llaves el sepulcro del Cid y… conquistar África. Y yo di un ¡muera Don Qui-jote!, y de esta blasfemia, que quería decir todo lo contrario que decía -así estábamos entonces-, brotó mi Vida de Don Quijote y Sancho y mi culto al quijotismo como religión nacional.
Escribí aquel libro para repensar el Quijote contra cervantistas y eruditos, para hacer obra de vida de lo que era y sigue siendo para los más letra muerta. ¿Qué me importa lo que Cervantes quiso o no quiso poner allí y lo que realmente puso? Lo vivo es lo que yo allí descubro, pusiéralo o no Cervantes, lo que yo allí pongo y sobrepongo y sotopongo, y lo que ponemos allí todos. Quise allí rastrear nuestra filosofía.
Pues abrigo cada vez más la convicción de que nuestra filosofía, la filosofía española, está líquida y difusa en nuestra literatura, en nuestra vida, en nuestra acción, en nuestra mística, sobre todo, y no en sistemas filosóficos. Es concreta. ¿Y es que acaso no hay en Goethe, verbigracia, tanta o más filosofía que en Hegel? Las coplas de Jorge Manrique, el Romancero, el Quijote, La vida es sueño, la Subida al Monte Carmelo, implican una intuición del mundo y un concepto de la vida Weltanschaung und Labensansicht. Filosofía esta nuestra que era difícil de formularse en esa segunda mitad del siglo xix, época afilosófica, positivista, tecnicista, de pura historia y de ciencias naturales, época en el fondo materialista y pesimista.
Nuestra lengua misma, como toda lengua culta, lleva implícita una filosofía.
Una lengua, en efecto, es una filosofía potencial. El platonismo es la lengua griega que discurre en Platón, desarrollando sus metáforas seculares; la escolástica es la filosofía del latín muerto de la Edad Media en lucha con las lenguas vulgares; en Descartes discurre la lengua francesa, la alemana en Kant y en Hegel, y el inglés en Hume y en Suart Mill. Y es que el punto de partida lógico de toda especulación filosófica no es el yo, ni es la representación -vorstellung- o el mundo tal como se nos presenta inmediatamente a los sentidos, sino que es la representación mediata o histórica, humanamente elaborada y tal como se nos da principalmente en el lenguaje por medio del cual conocemos el mundo; no es la representación psíquica sino la pnumática. Cada uno de nosotros parte para pensar, sabiéndolo o no y quiéralo o no lo quiera, de lo que han pensado los demás que le precedieron y le rodean. El pensamiento es una herencia, Kant pensaba en alemán, y al alemán tradujo a Hume y a Rousseau, que pensaban en inglés y en francés, respectivamente. Y Spinoza, ¿no pensaba en judeo-portugués, bloqueado por el holandés y en lucha con él?
El pensamiento reposa en prejuicios y los prejuicios van en la lengua. Con razón adscribía Bacon al lenguaje no pocos errores de los idola fori. Pero ¿cabe filosofar en pura álgebra o siquiera en esperanto? No hay sino leer el libro de Avenarius de crítica de la experiencia pura -reine Erfahrung-, de esta experiencia prehumana, o sea inhumana, para ver adónde puede llevar eso. Y Avenarius mismo, que ha tenido que inventarse un lenguaje, lo ha inventado sobre la tradición latina, con raíces que lleva en su fuerza metafórica todo un contenido de impura experiencia, de experiencia social humana. Toda filosofía es, pues, en el fondo, filología. Y la filología, con su grande y. fecunda ley de las formaciones analógicas, da su parte al azar, a lo irracional, a lo absolutamente inconmensurable. La historia no es matemática ni la filosofía tampoco. ¡Y cuántas ideas filosóficas no se deben en rigor a algo así como rima, a la necesidad de colocar un consonante! En Kant mismo abunda no poco de esto, de simetría estética; de rima.
La representación es, pues, como el lenguaje, como la razón misma -que no es sino el lenguaje interior-, un producto social y racial, y la raza, la sangre del espíritu es la lengua, como ya lo dejó dicho, y yo muy repetido, Oliver Wendell Holmes, el yanqui.
Nuestra filosofía occidental entró en madurez, llegó a conciencia de sí, en Atenas, con Sócrates, y llegó a esta conciencia mediante el diálogo, la conversación social. Y es hondamente significativo que la doctrina de las ideas innatas, del valor objetivo y normativo de las ideas, de lo que luego, en la Escolástica, se llamó realismo, se formulase en diálogos. Y esas ideas, que son la realidad, son nombres, como el nominalismo enseñaba. No que no sean más que nombres, flatus vocis, sino que son nada menos que nombres. El lenguaje es el que nos da la realidad, y no como un mero vehículo de ella, sino como su verdadera carne, de que todo lo otro, la representación muda o inarticulada, no es sino esqueleto. Y así la lógica opera sobre la estética; el concepto sobre la expresión, sobre la palabra, y no sobre la percepción bruta.
Y esto basta tratándose del amor. El amor no se descubre a sí mismo hasta que no habla, hasta que no dice: ¡Yo te amo! Con muy profunda intuición, Stendhal, en su novela La Chartreuse de Parme, hace que el conde Mosca, furioso de celos y pensando en el amor que cree une a la duquesa de Sanseverina con su sobrino Fabricio, se diga: «Hay que calmarse; si empleo maneras duras, la duquesa es capaz, por simple pique de vanidad, de seguirle a Belgirate, y allí, durante el viaje, el azar puede traer una palabra que dará nombre a lo que sienten uno por otro, y después en un instante, todas las consecuencias.»
Así es, todo lo hecho se hizo por la palabra, y la palabra fue en un principio.
El pensamiento, la razón, esto es, el lenguaje vivo, es una herencia, y el solitario de Aben Tofail, el filósofo arábigo guadijeño, tan absurdo como el yo de Descartes. La verdad concreta y real, no metódica e ideal es: homo sum, ergo cogito. Sentirse hombre es más inmediato que pensar. Mas por otra parte, la Historia, el proceso de la cultura no halla su perfección y efectividad plena sino en el individuo; el fin de la Historia y de la Humanidad somos los sendos hombres, cada hombre, cada individuo. Homo sum, ergo cogito: cogito ut sim Michael de Unamuno. El individuo es el fin del Universo.
Y esto de que el individuo sea el fin del Universo, lo sentimos muy bien nosotros los españoles. ¿No dijo Martin A. J. Hume (The Spanish People) aquello de la individualidad introspectiva del español, y lo comenté yo en un ensayo publicado en la revista La España Moderna?.
Y es acaso este individualismo mismo introspectivo el que no ha permitido que brotaran aquí sistemas estrictamente filosóficos, o más bien metafóricos. Y ello, a pesar de Suárez, cuyas sutilezas formales no merecen tal nombre.
Nuestra metafísica, si algo, ha sido metantrópica, y los nuestros, filólogos, o más bien humanistas en el más comprensivo sentido.
Menéndez y Pelayo, de quien con exactitud dijo Benedetto Croce (Estética, apéndice bibliográfico) que se inclinaba al idealismo metafísico, pero parecía querer acoger algo de los otros sistemas, hasta de las teorías empíricas; por lo cual su obra sufría, al parecer de Croce -que se refería a su Historia de las ideas estéticas en España-, de cierta incerteza, desde el punto de vista teórico del autor, Menéndez y Pelayo, en su exaltación de humanista español, que no quería renegar del Renacimiento, inventó lo del vivismo, la filosofía de Luis Vives, y acaso, no por otra cosa que por ser, como él, este otro, español renaciente y ecléctico. Y es que Menéndez y Pelayo, cuya filosofía era, ciertamente, todo incerteza, educado en Barcelona, en las timideces del escocesismo traducido al espíritu catalán, en aquella filosofía rastrera del common sense que no quería comprometerse, y era toda de compromiso, y que tan bien presentó Balmes, huyó siempre de toda robusta lucha interior y fraguó con compromisos su conciencia.
Más acertado anduvo, a mi entender, Ángel Ganivet, todo adivinación e instinto, cuando pregonó como nuestro el senequismo, la filosofía, sin originalidad de pensamiento, pero grandísima de acento y tono, de aquel estoico cordobés pagano, a quien por suyo tuvieron no pocos cristianos. Su acento fue un acento español, latinoafricano, no helénico, y ecos de él se oyen en aquel -también tan nuestro- Tertuliano, que creyó corporales de bulto a Dios y al alma, y que fue algo así como un Quijote del pensamiento cristiano de la segunda centuria.
Mas donde acaso hemos de ir a buscar el héroe de nuestro pensamiento, no es a ningún filósofo que viviera en carne y hueso, sino a un ente de ficción y de acción, más real que los filósofos todos; es a Don Quijote. Porque hay un quijotismo filosófico, sin duda, pero también una filosofía quijotesca. ¿Es acaso otra, en el fondo, la de los conquistadores, la de los contrarreformadores, la de Loyola, y, sobre todo, ya en el orden del pensamiento abstracto, pero sentido, la de nuestros místicos? ¿Qué era la mística de san Juan de la Cruz sino una caballería andante del sentimiento a lo divino?
Y el Don Quijote no puede decirse que fuera en rigor idealismo; no peleaba por ideas. Era espiritualismo; peleaba por espíritu.
Convertid a Don Quijote a la especulación religiosa, como ya él soñó una vez en hacerlo cuando encontró aquellas imágenes de relieve y entalladura que llevaban unos labradores para el retablo de su aldea, y a la meditación de las verdades eternas, y vedle subir al Monte Carmelo por medio de la noche oscura del alma, a ver desde allí arriba, desde la cima, salir el sol que no se pone, y como el águila que acompaña a san Juan en Patmos, mirarle cara a cara y escudriñar sus manchas, dejando a la lechuza que acompaña en el Olimpo a Atena -la de los ojos glaucos, esto es, lechucinos, la que ve en las sombras, pero a la que la luz del mediodía deslumbra- buscar entre sombras con sus ojos la presa para sus crías.
Y el quijotismo especulativo o meditativo es, como el práctico, locura hija de la locura de la cruz. Y por eso es despreciado por la razón. La filosofía, en el fondo, aborrece al cristianismo, y bien lo probó el manso Marco Aurelio.
La tragedia de Cristo, la tragedia divina, es la de la cruz. Pilato, el escéptico, el cultural, quiso convertirla por la burla en sainete, e ideó aquella farsa del rey de cetro de caña y corona de espinas, diciendo: «¡He aquí el hombre!», pero el pueblo, más humano que él, el pueblo que busca tragedia grita: «¡Crucifícale, crucifícale!» Y la otra tragedia, la tragedia humana, intrahumana, es la de Don Quijote con la cara enjabonada para que se riera de él la servidumbre de los duques, y los duques mismos, tan siervos como ellos. «¡He aquí el loco!», se dirían. Y la tragedia cómica, irracional, es la pasión por la burla y el desprecio.
El más alto heroísmo para un individuo, como para un pueblo, es saber afrontar el ridículo; es, mejor aún, saber ponerse en ridículo y no acobardarse en él.
Aquel trágico suicida portugués, Anthero de Quental, de cuyos poderosos sonetos os he ya dicho, dolorido en su patria a raíz del ultimátum inglés a ella en 1890, escribió: «Dijo un hombre de Estado inglés del siglo pasado, que era también por cierto un perspicaz observador y un filósofo, Horacio Walpole, que la vida es una tragedia para los que sienten y una comedia para los que piensan. Pues bien: si hemos de acabar trágicamente, nosotros, portugueses, que sentimos, prefiramos con mucho ese destino terrible, pero noble, a aquel que le está reservado, y tal vez en un futuro no muy remoto, a Inglaterra que piensa y calcula, el cual destino es el acabar miserable y cómicamente.» Dejemos lo de que Inglaterra piensa y calcula, como implicando que no siente, en lo que hay una injusticia que se explica por la ocasión en que fue eso escrito, y dejemos lo que los portugueses sienten, implicando que apenas piensan ni calculan, pues siempre nuestros hermanos atlánticos se distinguieron por cierta pedantería sentimental, y quedémonos con el fondo de la terrible idea, y es que unos, los que ponen el pensamiento sobre el sentimiento, yo diría la razón sobre la fe, mueren cómicamente, y mueren trágicamente los que ponen la fe sobre la razón. Porque son los burladores los que mueren cómicamente, y Dios se ríe luego de ellos, y es para los burlados la tragedia, la parte noble.
Y hay que buscar, tras de las huellas de Don Quijote, la burla.
¿Y volverá a decírsenos que no ha habido filosofía española en el sentido técnico de esa palabra? Y digo: ¿cuál es ese sentido?, ¿qué quiere decir filosofía? Windelband, historiador de la filosofía, en su ensayo sobre lo que la filosofía sea (Was ist Philosophie? en el volumen primero de sus Praeludien), nos dice que «la historia del nombre de la filosofía es la historia de la significación cultural de la ciencia»; añadiendo: «Mientras el pensamiento científico se independiza como impulso del conocer por saber, toma el nombre de filosofía; cuando después la ciencia unitaria se divide en sus ramas, es la filosofía del conocimiento general del mundo que abarca a los demás. Tan pronto como el pensamiento científico se rebaja de nuevo a un medio moral o de la contemplación religiosa, transfórmase la filosofía en un arte de la vida o en una formulación de creencias religiosas. Y así que después se liberta . de nuevo la vida científica, vuelve a encontrar la filosofía el carácter de independiente conocimiento del mundo, y en cuanto empieza a renunciar a la solución de este problema, cámbiase en una teoría de la ciencia misma.» He aquí una breve caracterización de la filosofía desde Tales hasta Kant pasando por la escolástica medieval en que intentó fundamentar las creencias religiosas. ¿Pero es que acaso no hay lugar para otro oficio de la filosofía, y es que sea la reflexión sobre el sentimiento mismo trágico de la vida tal como lo hemos estudiado, la formación de la lucha entre la razón y la fe, entre la ciencia y la religión, y el mantenimiento reflexivo de ella?
Dice luego Windelband: «Por filosofía en el sentido sistemático, no en el histórico, no entiendo otra cosa que la ciencia crítica de los valores de validez universal (allgemeingutigen Werten). » ¿Pero qué valores de más universal validez que el de la voluntad humana queriendo ante todo y sobre todo la inmortalidad personal, individual y concreta del alma, o sea la finalidad humana del Universo, y el de la razón humana, negando la racionalidad y hasta la posibilidad de ese anhelo? ¿Qué valores de más universal validez que el valor racial o matemático y el valor volitivo o teológico del Universo en conflicto uno con otro?
Para Windelband, como para los kantianos y neokantianos en general, no hay sino tres categorías normativas, tres normas universales, y son las de lo verdadero o falso, lo bello y lo feo, y lo bueno o lo malo moral. La filosofía se reduce a lógica, estética y ética, según estudia la ciencia, el arte o la moral. Queda fuera otra categoría, y es la de lo grato y lo ingrato -o agradable y desagradable-; esto es, lo hedónico. Lo hedónico no puede, según ellos, pretender validez universal, no puede ser normativo. «Quien eche sobre la filosofía -escribe Windelbandla carga de decidir en la cuestión del optimismo y del pensamiento, quien le pida que dé un juicio acerca de si el mundo es más apropiado a engendrar dolor que placer o viceversa, el tal, si se conduce más que dilettantescamente, trabaja en el fantasma de hallar una determinación absoluta en un terreno en que ningún hombre razonable la ha buscado.» Hay que ver, sin embargo, si esto es tan claro como parece, en caso de que sea yo un hombre razonable y no me conduzca nada más que dilettantescamente, lo cual sería la abominación de la desolación.
Con muy hondo sentido, Benedetto Croce, en su filosofía del espíritu, junto a la estética como ciencia de la expresión y a la lógica como ciencia del concepto puro, dividió la filosofía de la práctica en dos ramas: economía y ética. Reconoce, en efecto, la existencia de un grado práctico del espíritu, meramente económico, dirigido a lo singular, sin preocupación de lo universal. Yago o Napoleón son tipos de perfección, de genialidad económica, y este grado queda fuera de la moralidad. Y por él pasa todo hombre, porque ante todo, debe querer ser él mismo, como individuo, y sin ese grado no se explicaría la moralidad, como sin la estética la lógica carece de sentido. Y el descubrimiento del valor normativo del grado económico que busca lo hedónico, tenía que partir de un italiano, de un discípulo de Maquiavelo, que tan honradamente especuló sobre la virtú, la eficacia práctica, que no es precisamente la virtud moral.
Pero ese grado económico no es, en el fondo, sino la incoación del religioso. Lo religioso es lo económico o hedónico trascendental. La religión es una economía o una hedonística trascendental. Lo que el hombre busca en la religión, en la fe religiosa, es salvar su propia individualidad, eternizarla, lo que no se consigue ni con la ciencia, ni con el arte, ni con la moral. Ni ciencia, ni arte, ni moral nos exigen a Dios; lo que nos exige a Dios es la religión. Y con muy genial acierto hablan nuestros jesuitas del gran negocio de nuestra salvación. Negocio, sí, negocio, algo de género económico, hedonístico, aunque trascendente. Y a Dios no le necesitamos ni para que nos enseñe la verdad de las cosas, ni su belleza, ni nos asegure la moralidad con penas y castigos, sino para que nos salve, para que no nos deje morir del todo. Y este anhelo singular es por ser de todos y de cada uno de los hombres normales -los anormales por barbarie o por supercultura no entran en cuenta-, universal y normativo.
Es, pues, la religión una economía trascendente, o si se Wiere, metafísica. El Universo tiene para el hombre, junto a sus valores lógico, estético y ético, también un valor económico, que hecho así universal y normativo, es el valor religioso. No se trata sólo para nosotros de verdad, belleza y bondad; trátase también, y ante todo, de salvación del individuo, de perpetuación, que aquellas normas no nos procuran. La economía llamada política nos enseña el modo más adecuado, más económico de satisfacer nuestras necesidades, sean o no racionales, feas o bellas, morales o inmorales -un buen negocio económico puede ser una estafa o algo que a la larga nos lleve a la muerte-, y la suprema necesidad humana es la de no morir, la de gozar por siempre la plenitud de la propia limitación individual. Que si la doctrina católica eucarística enseña que la sustancia del cuerpo de Jesucristo está toda en la hostia consagrada y toda en cada parte de esta, eso quiere decir que Dios está todo en todo el Universo, y que todo en cada uno de los individuos que la integran. Y este es, en el fondo, un principio no lógico, ni estético, ni ético, sino económico trascendente o religioso. Y con esa norma puede la filosofía juzgar del optimismo y del pesimismo. Si el alma humana es inmortal, el mundo es económica o hedonísticamente bueno; y si no lo es, es malo. Y el sentido que a las categorías de bueno y de malo dan el pesimismo y el optimismo, no es sentido ético, sino un sentido económico o hedonístico. Es bueno lo que satisface nuestro anhelo vital, y malo aquello que no lo satisface.
Es, pues, la filosofía también ciencia de la tragedia de la vida, reflexión del sentimiento trágico de ella. Y un ensayo de esta filosofía, con sus inevitables contradicciones o antinomias íntimas, es lo que he pretendido en estos ensayos. Y no ha de pasar por alto el lector que he estado operando sobre mí mismo; que ha sido este un trabajo de autocirugía y sin más anestésico que el trabajo mismo. El goce de operante ennoblecíame el dolor de ser operado.
Y en cuanto a mi otra pretensión, es la de que esto sea filosofía española, tal vez la filosofía española, de que si un italiano descubre el valor normativo y universal del grado económico, sea un español el que enuncie que ese grado no es sino el principio del religioso y que la esencia de nuestra religión, de nuestro catolicismo español, es precisamente el ser no una ciencia, ni un arte, ni una moral, sino una economía a lo eterno, o sea a lo divino; que esto sea lo español, digo, dejo para otro trabajo -este histórico-, el intento siquiera de justificarlo. Mas por ahora y aun dejando la tradición expresa y externa, la que se nos muestra en documentos históricos, ¿es que no soy yo un español -y un español que apenas si ha salido de España-, un producto, por lo tanto, de la tradición española, de la tradición viva, de la que se transmite en sentimientos e ideas que sueñan y no en textos que duermen?
Aparéceseme la filosofía en el alma de mi pueblo como la expresión de una tragedia íntima análoga a la tragedia del alma de Don Quijote, como la expresión de una lucha entre lo que el mundo es, según la razón de la ciencia nos lo muestra, y lo que queremos que sea, según la fe de nuestra religión nos lo dice? Y en esta filosofía está el secreto de eso que suele decirse de que somos en el fondo irreductibles a la Kultura, es decir, que no nos resignamos a ella. No, Don Quijote, no se resigna ni al mundo ni a su verdad, ni a la ciencia o lógica, ni al arte o estética, ni a la moral o ética.
«Es que con todo eso -se me ha dicho más de una vez _ y más que por uno- no conseguirías en todo caso sino empujar a las gentes al más loco catolicismo.» Y se me ha acusado de reaccionario y hasta de jesuita. ¡Sea! ¿Y qué? Sí, ya lo sé, ya sé que es locura querer volver las aguas del río a su fuente, que es el vulgo el que busca la medicina de sus males en el pasado; pero también sé que todo el que pelea por un ideal cualquiera, aunque parezca del pasado, empuja el mundo al porvenir, y que los únicos reaccionarios son los que se encuentran bien en el presente. Toda supuesta restauración del pasado es hacer porvenir, y si el pasado ese es un ensueño, algo mal conocido… mejor que mejor. Como siempre, se marcha al porvenir, el que anda, a él va, aunque marche de espaldas. ¡Y quién sabe si no es esto mejor!…
Siéntome con un alma medieval, y se me antoja que es medieval el alma de mi patria; que ha atravesado esta, a la fuerza, por el Renacimiento, la Reforma y la Revolución, aprendiendo, sí, de ellas, pero sin dejarse tocar el alma, conservando la herencia espiritual de aquellos tiempos que llaman caliginosos. Y el quijotismo no es sino lo más desesperado de la lucha de la Edad Media contra el Renacimiento, que salió de ella.
Y si los unos me acusaren de servir a una obra de reacción católica, acaso los otros, los católicos oficiales… Pero estos en España apenas se fijan en cosa alguna ni se entretienen sino en sus propias disensiones y querellas. ¡Y además, tienen unas entendederas los pobres!
Pero es que mi obra -iba a decir mi misión- es quebrantar la fe de unos y de otros y de los terceros, la fe en la negación y la fe en la abstención, y esto por fe en la fe misma; es combatir a todos los que se resignan, sea el catolicismo, sea el racionalismo, sea el agnosticismo: es hacer que vivan todos inquietos y anhelantes.
¿Será esto eficaz? ¿Pero es que creía Don Quijote acaso en la eficacia inmediata aparencial de su obra? Es muy dudoso, y por lo menos no volvió, por si acaso, a acuchillar segunda vez su celada. Y numerosos pasajes de su historia delatan que no creía gran cosa conseguir de momento su propósito de restaurar la caballería andante. ¿Y qué importaba si así vivía él y se inmortalizaba? Y debió de adivinar, y adivinó de hecho, otra más alta eficacia de aquella su obra, cual era la que ejercería en cuanto con piadoso espíritu leyesen sus hazañas.
Don Quijote se puso en ridículo, ¿pero conoció acaso el más trágico ridículo, el ridículo reflejo, el que uno hace ante sí mismo, a sus propios ojos del alma? Convertid el campo de batalla de Don Quijote a su propia alma; ponedle luchando en ella por salvar a la Edad Media del Renacimiento, por no perder su tesoro de la infancia; haced de él un Don Quijote interior -con su Sancho, un Sancho también interior y también heroico, al lado- y decidme de la tragedia cómica.
¿Y qué ha dejado Don Quijote?, diréis. Y yo os diré que se ha dejado a sí mismo, y que un hombre, un hombre vivo y eterno, vale por todas las teorías y por todas las filosofías. Otros pueblos nos han dejado sobre todo instituciones, libros; nosotros hemos dejado almas. Santa Teresa vale por cualquier instituto, por cualquier Crítica de la razón pura.
Es que Don Quijote se convirtió. Sí, para morir el pobre. Pero el otro, el real, el que se quedó y vive entre nosotros, ese sigue alentándonos con su aliento, ese no se convirtió, ese sigue animándonos a que nos pongamos en ridículo, ese no debe morir. Y el otro, el que se convirtió para morir, pudo haberse convertido porque fue loco y fue su locura, y no su muerte ni su conservación, lo que lo inmortalizó mereciéndole el perdón del delito de haber nacido. Felix culpa! Y no se curó tampoco, sino que cambió de locura. Su muerte fue su última aventura caballeresca; con ella forzó el cielo, que padece fuerza.
Murió aquel Don Quijote y bajó a los infiernos, y entró en ellos lanza en ristre, y libertó a los condenados todos, como a los galeotes, y cerró sus puertas, y quitando de ellas el rótulo que allí viera el Dante puso uno que decía: ¡viva la esperanza!, y escoltado por los libertados, que de él se reían, se fue al cielo. Y Dios se rió paternalmente de él y esta risa divina le llenó de felicidad eterna el alma.
Y el otro Don Quijote se quedó aquí, entre nosotros, luchando a la desesperada. ¿Es que su lucha no arranca de desesperación? ¿Por qué entre las palabras que el inglés ha tomado a nuestra lengua figura entre siesta, camarilla, guerrilla y otras, la de desperado, esto es, desesperado? Este Quijote interior que os decía, consciente de su propia trágica comicidad, ¿no es un desesperado? Un desperado, sí, como Pizarro y como Loyola. Pero «es la desesperación dueña de los imposibles», nos enseña Salazar y Torres (en Elegir al enemigo, act. I), y es de la desesperación y sólo de ella de donde nace la esperanza heroica, la esperanza absurda, la esperanza loca. Spero quia absurdum, debía decirse, más bien que credo.
Y Don Quijote, que estaba solo, buscaba más soledad aún, buscaba las soledades de la Peña Pobre para entregarse allí, a solas, sin testigos, a mayores disparates en que desahogar el alma. Pero no estaba tan solo, pues le acompaña Sancho, Sancho el bueno, Sancho el creyente, Sancho el sencillo. Sí, como dicen algunos, Don Quijote murió en España y queda Sancho, estamos salvados, porque Sancho se hará, muerto su amo, caballero andante. Y en todo caso, espera otro caballero loco a quien seguir de nuevo.
Hay también una tragedia de Sancho. Aquel, el otro, el que anduvo con el Don Quijote que murió no consta que muriese, aunque hay quien cree que murió loco de remate, pidiendo la lanza y creyendo que había sido verdad cuanto su amo abominó por mentira en su lecho de muerte y de conversión. Pero tampoco consta que murieran ni el bachiller Sansón Carrasco, ni el cura, ni el barbero, ni los duques y canónigos, y con estos es con los que tiene que luchar el heroico Sancho.
Solo anduvo Don Quijote, solo con Sancho, solo con su soledad. ¿No andaremos también solos sus enamorados, forjándonos una España quijotesca que sólo en nuestro magín existe?
Y volverá a preguntársenos: ¿qué ha dejado a la Kultura Don Quijote? Y diré: ¡el quijotismo, y no es poco! Todo un método, toda una epistemología, toda una estética, toda una lógica, toda una ética, toda una religión sobre todo, es decir, toda una economía a lo eterno y lo divino, toda una esperanza en lo absurdo racional.
¿Por qué peleó Don Quijote? Por Dulcinea, por la gloria, por vivir, por sobrevivir. No por Iseo, que es la carne eterna; no por Beatriz, que es la teología; no por Margarita, que es el pueblo; no por Helena, que es la cultura. Peleó por Dulcinea, y la logró, pues que vive.
Y lo más grande de él fue haber sido burlado y vencido, porque siendo vencido es como vencía: dominaba al mundo dándole que reír de él.
¿Y hoy? Hoy siente su propia comicidad y la vanidad de su esfuerzo en cuanto a lo temporal; se ve desde fuera -la cultura le ha enseñado a objetivarse, esto es, a enajenarse en vez de ensimismarse-, y al verse desde fuera, se ríe de sí mismo, pero amargamente. El personaje más trágico acaso fuese un Margutte íntimo, que, como el de Pulci, muera reventando de risa, pero de risa de sí mimo. E riderá in eterno, reirá eternamente, dijo de Margutte el ángel Gabriel. ¿No oís la risa de Dios?
Don Quijote el mortal, al morir, comprendió su propia comicidad, y lloró sus pecados, pero el inmortal, comprendiéndola se sobrepone a ella y la vence sin desecharla.
Y Don Quijote no se rinde, porque no es pesimista, y Pelea. No es pesimista porque el pesimismo es hijo de la vanidad, es cosa de moda, puro snobismo, y Don Quijote ni es vano ni vanidoso, ni moderno de ninguna modernidad -menos modernista-, y no entiende qué es eso de snob mientras no se lo digan en cristiano viejo español. No es pesimista Don Quijote, porque como no entiende qué sea eso de la joie de vivre, no entiende de su contrario. Ni entiende de tonterías futuristas tampoco. A pesar de Clavileño, no ha llegado al aeroplano, que parece querer alejar del cielo a no pocos atolondrados. Don Quijote no ha llegado a la edad del tedio de la vida, que suele traducirse en esa tan característica topofobia de no pocos espíritus modernos, que se pasan la vida corriendo a todo correr de un lado para otro, y no por amor a aquel adonde van, sino por odio a aquel otro de donde vienen, huyendo de todos. Lo que es una de las formas de la desesperación.
Pero Don Quijote oye ya su propia risa, oye la risa divina, y como no es pesimista, como cree en la vida eterna, tiene que pelear, arremetiendo contra la ortodoxia inquisitorial científica moderna por traer una nueva e imposible Edad Media, dualística, contradictoria, apasionada. Como un nuevo Savonarola, Quijote italiano de fines del siglo xv, pelea contra esa Edad Moderna que abrió Maquiavelo y que acabará cómicamente. Pelea contra el racionalismo heredado del XVIII. La paz de la conciencia, la conciliación entre la razón y la fe, gracias a Dios providente, no cabe. El mundo tiene que ser como Don Quijote quiere y las ventas tienen que ser castillos, y peleará con él y será, al parecer, vencido, pero vencerá al ponerse en ridículo. Y se vencerá riéndose de sí mismo y haciéndose reír.
«La razón habla y el sentido muerde», dijo el Petrarca; pero también la razón muerde, y muerde en el cogollo del corazón. Y no hay más calor a más luz. «¡Luz, luz, más luz todavía!», dicen que dijo Goethe moribundo. No, calor, calor, más calor todavía, que nos morimos de frío y no de oscuridad. La noche no mata; mata el hielo. Y hay que libertar a la princesa encantada y destruir el retablo de Maese Pedro.
¿Y no habrá también pedantería. Dios mío, en esto de creerse uno burlado y haciendo el Quijote? Los regenerados (Opvakte) desean que el mundo impío se burle de ellos para estar seguros de ser regenerados, puesto que son burlados, y gozar la ventaja de poder quejarse de la impiedad del mundo, dijo Kierkegaard (Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift, II, Afsnit II, cap. IV, sect. II B).
¿Cómo escapar a una u otra pedantería, o una u otra afectación, si el hombre natural no es sino un mito, y somos artificiales todos?
¡Romanticismo! Sí, acaso sea esa, en parte, la palabra. Y nos sirve más y mejor por su impresión misma. Contra eso, contra el romanticismo, se ha desencadenado recientemente, sobre todo en Francia, la pedantería racionalista y clasicista. ¿Que él, que el romanticismo, es otra pedantería, la pedantería sentimental? Tal vez. En este mundo un hombre culto, o es dilettante o es pedante; a escoger, pues. Sí, pedantes acaso René y Adolfo Obermann y Larra… El caso es buscar consuelo en el desconsuelo.
Ala filosofía de Bergson, que es una restauración espiritualista, en el fondo mística, medieval, quijotesca, se la ha llamado filosofía demi-mondaine. Quitadle el demi; mondaine, mundana. Mundana, sí, para el mundo y no para los filósofos, como no debe ser la química para los químicos solos. El mundo quiere ser engañado -mundus vult decipi-, o con el engaño de antes de la razón, que es la poesía, con el engaño de después de ella, que es la religión. Y ya dijo Maquiavelo que quien quisiera engañar, encontrará siempre quien deje que le engañen. ¡Y bienaventurados los que hacen el primo! Un francés, Jules de Gaultier, dijo que el privilegio de su pueblo, era n’étre pas dupe, no hacer el primo. ¡Triste privilegio!
La ciencia no le da a Don Quijote lo que este le pide. «¡Que no le pida eso -dirán-; que se resigne, que acepte la vida y la verdad como son!» Pero él no la acepta así, y pide señales, a lo que le mueve Sancho, que está a su lado. Y no es que Don Quijote no comprenda lo que comprende quien así le habla, el que procura resignarse y aceptar la vida y la verdad racionales. No; es que sus necesidades efectivas son mayores. ¿Pedantería? ¡Quién sabe!…
Y en este siglo crítico, Don Quijote, que se ha contaminado de cristicismo también, tiene que arremeter contra sí mismo, víctima de intelectualismo y de sentimentalismo, y que cuando quiere ser más espontáneo, más afectado aparece. Y quiere el pobre racionalizar lo irracional e irracionalizar lo racional. Y cae en la desesperación íntima del siglo crítico de que fueron las dos más grandes víctimas Nietzsche y Tolstoi. Y por desgracia entra en el furor heroico de que hablaba aquel Quijote del pensamiento que escapó al claustro, Giordano Bruno, y se hace despertador de las almas que duermen, dormitantium animorum excubitor, como dijo de sí mismo el ex dominicano, el que escribió: «El amor heroico es propio de las naturalezas superiores llamadas insanas -in-sane-, no porque no saben -non sanno-, sino porque sobresaben -soprasanno. »
Pero Bruno creía en el triunfo de sus doctrinas, o por lo menos al pie de su estatua, en el Campo dei Fiori, frente al Vaticano, han puesto que se la ofrece el siglo por él adivinado, il secolo da lui divinato. Mas nuestro Don Quijote, el redivivo, el interior, el consciente de su propia comicidad, no cree que triunfen sus doctrinas en este mundo porque no son de él. Y es mejor que no triunfen. Y si le quisiera hacer a Don Quijote rey, se retiraría solo, al monte, huyendo de las turbas regificientes y regicidas, como se retiró solo al monte el Cristo cuando, después del milagro de los peces y los panes, le quisieron proclamar rey. Dejó el título de rey para encima de la cruz.
¿Cuál es, pues, la nueva misión de Don Quijote hoy en este mundo? Clamar, clamar en el desierto. Pero el desierto oye, aunque no oigan los hombres, y un día se convertirá en selva sonora, y esa voz solitaria que va posando en el desierto como semilla, dará un cedro gigantesco que con sus cien mil leguas cantará un hosanna eterno al Señor de la vida y de la muerte.
Y vosotros ahora, bachilleres Carrascos del regeneracionismo europeizante, jóvenes que trabajáis a la europea, con método y crítica… científicos, haced riqueza, haced patria, haced arte, haced ciencia, haced ética, haced o más bien traducid sobre todo Kultura, que así mataréis a la vida y a la muerte. ¡Para lo que ha de durarnos todo!…
Y con esto se acaban ya-¡ ya era hora!-, por ahora al menos, estos ensayos sobre el sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, o por lo menos en mí -que soy hombre- y en el alma de mi pueblo, tal como en la mía se refleja.
Espero, lector, que mientras dure nuestra tragedia, en algún entreacto, volvamos a encontrarnos. Y nos reconoceremos. Y perdona si te he molestado más de lo debido e inevitable, más de lo que, al tomar la pluma para distraerte un poco de tus ilusiones, me propuse. ¡Y Dios no te dé paz y sí gloria!
En Salamanca, año de gracia de 1912.
VOLVER A ENSAYOS DE MIGUEL DE UNAMUNO
VER MÁS ENSAYOS SOBRE EL TEMA DE LA VIDA
MÚSICA PARA LEER
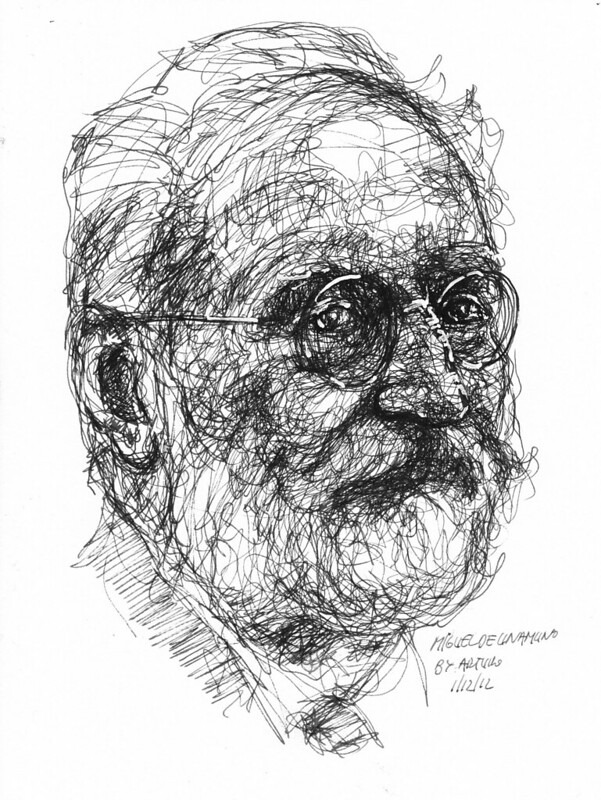









Deja un comentario